Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al autor chileno que ha escrito el poemario Los zapatos de gamuza, Crónica de la muerte de Luis González (2014), traducido al polaco como Zamszowe buty, Kronika śmierci Luisa Gonzáleza (2017). Ha recibido distintos reconocimientos, como el Primer lugar en el Concurso de Cuentos Revista Grifo (2005 y 2007), y fue finalista del Concurso de Cuentos Revista Paula (2009). Es Profesor de Poesía chilena y Poesía latinoamericana en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Su nueva novela El faro habla sobre la desaparición de su primo Rodrigo a los pies del faro de Playa Ancha. Guía los recuerdos fragmentados de un estudiante universitario de Valparaíso: sus amores inciertos y relaciones ambiguas siguen la hebra de la memoria de un suicidio sospechoso o un asesinato que nunca se pudo probar. Años más tarde, el pasado revela un lado luminoso y conocido, pero también uno oscuro y misterioso, como la intermitencia de un faro con el que se intenta alumbrar los hechos ocurridos. Esta novela, escrita con una prosa limpia y emotiva, ganó el primer premio de los Juegos Literarios Gabriela Mistral el año 2019. Aquí nos cuenta sobre el trabajo detrás de este maravilloso relato.
 ¿Cómo surgió la historia de El faro?
¿Cómo surgió la historia de El faro?
Surgió a partir del hecho verídico de la desaparición de mi primo cerca del faro Punta Ángeles de Playa Ancha, en el mismo período en que estudié Filosofía un par de años. Quise rescatar esa atmósfera, mediada por el acto de recordar, hecha de aprendizaje y de tragedia, y que en la memoria se transforma en “otra cosa”, quizá en una tragedia como forma de aprendizaje.
¿Cómo fue el proceso creativo y de escritura del libro?
Aunque la novela es muy breve, fue un proceso largo y algo tortuoso por la dificultad, técnica y emotiva, de narrar un hecho tan cercano. Por lo mismo, comencé con un método de anotación de imágenes y reflexiones, comprimidas y desconectadas, que en el proceso se fueron extendiendo y relacionando entre sí. Entonces, la composición, sin que fuera mi voluntad muy consciente, se fue armando como una especie de Tetris, en que se añaden, descartan y desplazan las distintas piezas, en los dos sentidos de partes y habitaciones. Pensé cada breve capítulo como una estancia, o como un lugar diferente.
¿Cuáles son las temáticas que te interesa contar en esta novela?
En la novela están los temas clásicos, como se ve a simple vista, del amor y de la muerte, y también el menos romántico de la memoria y sus mecanismos de supervivencia o de su talante creativo. En literatura las temáticas tienen un lugar secundario, debe haber un tono que traspase esa experiencia al lector (un tratado sobre la angustia no va a ser necesariamente angustiante). Las novelas que nos conmueven, creo, lo hacen más bien por una música y por una atmósfera.
¿Por qué decidiste hablar sobre la muerte y del dolor?
A mí me gustan las novelas que remueven, donde los personajes son expuestos a situaciones extremas y donde, por eso, sufren un enfrentamiento directo “con la vida” tal como aparece cuando se despoja de nuestras proyecciones imaginarias. Esas cosas motivan las reflexiones del narrador, la narración misma de El faro.
¿Cómo surgió situar el relato en Valparaíso?
Surgió así porque los hechos autobiográficos que incorporé en la novela transcurrieron en Valparaíso, que no es mi ciudad natal, pero es una ciudad donde he vivido intermitentemente, donde pasaba las vacaciones de la infancia. Por esto, quiero pensar, no es un mero telón de fondo en la novela, como para un turista, sino que los personajes, aunque estén de paso, viven en la ciudad experiencias fundamentales que adquieren una forma particular al desarrollarse en ese lugar y no en otro. Acostumbramos a pensar que las cosas importantes nos pasan como sobre un escenario, cuando el lugar mismo determina cómo nos suceden esas cosas, cómo nos afectan y qué rasgos adquieren en la memoria.
¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en esta historia?
Simplificando, puedo decir que los hechos de la trama general y el espacio corresponden a la realidad. Pero esa dicotomía empobrece al texto, desde mi punto de vista. Porque los mecanismos de la ficción muchas veces transforman los hechos para exprimirles su verdad o los textos que se apegan a lo “verídico” terminan falseando las cosas, por limitarse a los hechos. Prefiero decir que la novela tiene una dimensión autobiográfica, es uno de sus niveles. La relación compleja (no simplemente opuesta) entre ficticio y real, además, se encuentra tematizada, pues el narrador recuerda y al mismo tiempo reflexiona sobre las trampas y posibilidades de su “arte de recordar”. Una lectora temprana me dijo de la novela que era “súper verosímil”, y esto es más importante para mí, me dio un gran impulso para intentar publicarla.
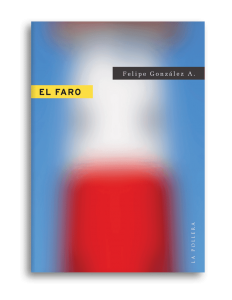 ¿Por qué decidiste dejar el final abierto?
¿Por qué decidiste dejar el final abierto?
A propósito de la verosimilitud, la relativa inconclusión de los hechos le da un cierto aire, creo, más realista a la novela: Rodrigo se esfuma misteriosamente y el narrador abandona sus estudios. Esa atmósfera de inconclusión que, en realidad, es la de la propia existencia, pensé que debía replicarse en la composición del texto. Thomas Bernhard habla en contra de las novelas con final, y sus novelas son algo así como historias abandonadas, sobre las que el narrador se cansó de escribir. La composición cerrada resulta artificiosa, aunque El faro sí tiene una reflexión final, una especie de coda, y algunos recursos bastante artificiosos, pero, me parece, que quedan impregnados por los efectos de realidad y el tono emotivo, a ratos cínico.
Tú haces unas referencias interesantes a autores como Primo Levi. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cuáles son tus autores favoritos?
Me sorprendió ese pensamiento de Primo Levi sobre el dolor, porque no jerarquiza, no cree desatendibles otros dolores por haber sufrido él más que muchos otros. Eso es pensar flexiblemente, contra nuestras inclinaciones egoístas básicas. Mis autores favoritos lo son por una forma de ver y de pensar, por un ritmo reflexivo de la prosa, por una mirada crítica —en el sentido auténtico: de hacer crisis—, a veces distanciada y hasta cruel, pero finalmente llena de amor. Puedo mencionar a los narradores que, aunque haya leído por última vez hace años, siempre recuerdo, como Dostoievski y Proust o, más cerca, a Fogwill que tiene un manejo delirantemente preciso e irónico al mismo tiempo del registro oral. Con la humildad que corresponde, tengo en mente ese tipo de escritores, donde también está Manuel Rojas y su sensibilidad reflexiva para mirar a quienes le rodean, y Donoso, que era una proustiano en modo perverso. Aunque uno esté a infinita distancia de esas magnitudes (y por eso mismo), son mundos y formas de ver que quedan, y ayudan a elaborar la visión propia.
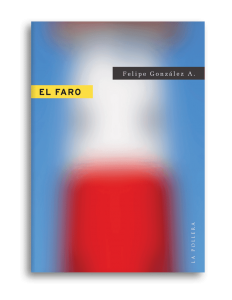 Tú eres profesor de poesía. ¿Cómo fue escribir una novela? ¿Qué elementos de la poesía incorporaste en este proceso de escritura?
Tú eres profesor de poesía. ¿Cómo fue escribir una novela? ¿Qué elementos de la poesía incorporaste en este proceso de escritura?
La poesía, aunque solo se la lea y no se la escriba, es la mejor escuela de escritura, incluso para un novelista, porque es la más delicada en su manejo del lenguaje. Se suele decir de una escritura en prosa que es poética en el sentido de que está adornada, pero cuando es verdaderamente poética se trata de otra cosa. Lo poético de El faro, si de verdad está logrado, es gracias a la introducción de un elemento que la poesía descubrió mucho, mucho antes que los fenomenólogos, y es el examen y la descripción detenida y minuciosa de un afecto (una emoción, un pensamiento) producido por algo o por alguien, la ciudad, los amores, las pérdidas.
La novela tiene un punto de vista bien masculino. ¿Cómo fue la elección del tono y de la voz del narrador en esta novela?
La perspectiva de la novela es masculina porque el narrador es hombre, pero es uno que hace el esfuerzo de imaginar, escuchando, qué pasa dentro del otro que es mujer (en este caso) y aprende mucho de eso, aun cuando se encuentra medio obnubilado por el amor o por el odio. Pero es que es idiosincrático, probablemente con un montón de micromachismos, no es una masculinidad deconstruida al cien por ciento, no es lo que, a esta fecha, en realidad representa una utopía. Eso sería tan entretenido de leer, y tan arraigado en la realidad, como los libros de autoayuda, o el Atalaya. Más bien, si leo la novela poniéndome a distancia, se trata de una masculinidad desorientada, lo cual es paradigmático de la época; una subjetividad en un cierto proceso no sé sabe si de desintegración o de cambio, y esto es lo que suele evidenciar el género de la novela; este es su talante político más efectivo y no otro, según pienso.
Cuéntame sobre las mujeres y las relaciones de pareja. ¿Cómo fue insertar estas relaciones y pérdidas en el contexto de una historia de un joven estudiante que está en proceso de búsqueda constante?
No se pueden separar ambas cosas. Las mujeres y las relaciones de pareja son parte de ese proceso de búsqueda, así como el personaje hace parte del proceso de búsqueda de los personajes femeninos. Pero esto último queda apenas dibujado. Innegablemente predomina la forma de ver del narrador personaje y sus intereses; pero tiene cierta consciencia de que él está mediando lo que recuerda y narra, en el marco de su narcisismo y neurosis y abismal percepción ególatra.
La historia se sitúa hace 20 años, que pareciera que fuese hace un siglo, pero al mismo tiempo hace muy poco. ¿Por qué elegiste esa época en particular?
Precisamente esa sensación paradójica que señalas le da un cierto aire enigmático y hace interesante a esa época en términos literarios, porque parece que uno hubiera vivido desde entonces una vida demasiado larga, con partes radicalmente distintas. Para mí es una época casi previa a internet y los teléfonos celulares, lo cual ampliaba las distancias, el espacio, la intimidad propia en las relaciones, hacía más azarosos los encuentros, más trágico lo trágico. Quizá exagero, por la misma lejanía causa de la aceleración temporal. De cualquier manera, cuando se nos vuelve extraña una época es porque pasó por ella la historia y es entonces el mejor momento para escribir los relatos.
 ¿Cómo fue el trabajo con la Editorial La Pollera?
¿Cómo fue el trabajo con la Editorial La Pollera?
Declaro aquí mi absoluta admiración por el nivel de profesionalismo. He leído, por fuentes que me guardo, los cariñosos rechazos a algunos manuscritos, por ejemplo. Y, aunque al parecer, no de manera unánime, lo cual es comprensible, mi novela fue aceptada antes de que ganara uno de los premios en los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2019. Simón Ergas, puedo decir, la apoyó desde un principio. Corren riesgos, y no van a la segura publicando solo a escritores consagrados.
¿Cómo fue para ti lanzar el libro en el contexto de pandemia?
Como pienso que la obra es lo importante y no tanto la figura del autor, para mí la pandemia ha tenido el inesperado beneficio de que la difusión se ha centrado casi exclusivamente en la novela, con el autor en segundo plano. Quizá para las editoriales en general no sea tan beneficioso. De todos modos, hicimos dos lanzamientos vía Instagram live, con la librería Que Leo de Valparaíso y con Daniel Campusano de la editorial. Este video, además, puede verse en el Instagram de La Pollera.
![]()


