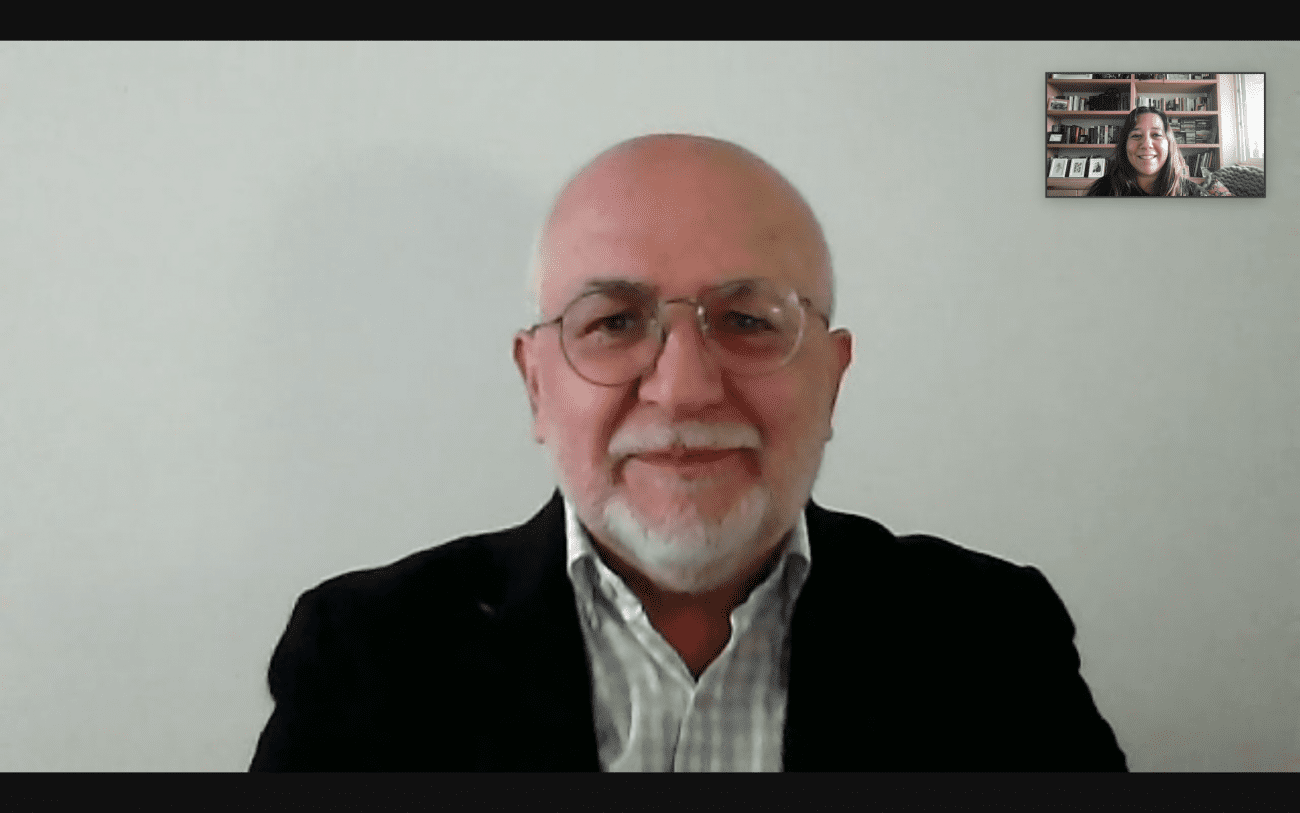Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al cientista social que lanza su libro sobre la crisis de la cooperación humana. En el libro, el autor reflexiona sobre la experiencia social en la vida cotidiana y la crisis del modelo de cooperación humana en curso.
Samuel Palma es Master of Arts y Doctor en Filosofía por la Universidad de Londres. Ha sido investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso Chile, y del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE. A lo largo de su trayectoria profesional ha cooperado con múltiples organizaciones e instituciones públicas privadas y no gubernamentales, nacionales e internacionales en el diseño, experimentación, investigación y desarrollo de metodologías y estrategias de desarrollo y aprendizaje grupal.
¿Cómo surgió la idea de escribir El quehacer nuestro de cada día. Cooperación humana y experiencia social?
Yo estaba haciendo mi investigación para la tesis de doctorado, y el primer grupo con que trabajé intensamente por largo tiempo, fue con adolescentes embarazadas. La pregunta era por qué iban al programa. En general el programa era bastante hostil para ellas. En el sistema de salud de los ochenta, había pocas motivaciones, salvo alguna ayuda que recibían, pero el trato en general era muy poco amable, y eran consideradas, más bien como culpables del embarazo, y la maternidad tan temprana. Por lo tanto, la pregunta de por qué iban al grupo, por qué persistían en ir, era una pregunta bien importante de hacerse. Con el equipo que estaba trabajando este proyecto, que era de intervención social, empezamos a averiguar por qué, y se fue armando una cosa en la que tenía algo de utilidad, era instrumental, pero también terapéutico. Se encontraban entre ellas, hablaban, se contenían mutuamente, se apoyaban. También había algo comunitario, se sentían parte de algo, eran iguales, en ese grupo lo eran, afuera eran muy distintas, eran muy estigmatizadas, pero en ese grupo estaba la idea de que eran todas iguales, se querían, se acompañaban. Pero también era un grupo que hacía muchas actividades, y por lo tanto, tenían una capacidad bien alta de trabajo y de organización. Entonces se fue armando la idea del grupo terapéutico, comunitario, instrumental y orgánico. Después la fuimos probando en muchas otras cosas. Finalmente, mi última pasada fue con profesionales y con emprendedores.
Cuénteme sobre los temas que aborda el libro
Este diseño influye en las actividades que uno realiza, las actividades de intervención, en este caso eran más bien pensadas desde el aprendizaje. Influye en el diseño, pero sobre todo cuando las personas disponen del lenguaje para hacer la reflexión de lo que han hecho, de lo que han vivido. Hablar de esta manera del grupo, permitía entender un poco más la experiencia social de estar en él, la experiencia compartida, lo que pasaba ahí. Lo que me pasaba a mí, no solamente con respecto a la actividad que estaba realizando, lo que me pasaba frente a las dificultades, frente a los momentos de entusiasmo, lo que me pasaba cuando alguien parecía estar compitiendo conmigo, o también cuando yo andaba buscando ayuda. Todo esa era una forma de entender, de iluminar y de mejorar también la participación en grupo. Ese fue el primer tema, los otros fueron llegando solos, la vida. Especialmente el que más quiero yo de esos temas, es la idea de protagonismo. Esto surgió a propósito de las primeras manifestaciones de estudiantes, el 2005. Había toda la movilización estudiantil, y había que empezar a pensar en algún tipo de reforma educacional. Que fuera más allá de modificar la estructura del ministerio, o la estructura del sistema escolar más global, más bien pensado desde la experiencia escolar. Conversando con muchos apoderados, estaba la idea de que tenían que ir a formarse para la vida, ojalá lo más integral posible. Se hablaba de una relación holística, pero había que darle contenido. Si tenemos que elegir tres cosas que elegimos, finalmente llegamos a elegir por selección. Esta idea de factibilidad biográfica, que es la capacidad para ganarse la vida, pero también para pasar bien la vida, que incluye el descanso, el reposo, incluye la recreación, los viajes, y todo eso. Esa es una idea fuerte, pero además, como una idea podría ayudarnos a pensar a futuro, toda la experiencia en el mundo adulto, en el mundo del trabajo. Pensar la experiencia de las relaciones laborales, del trabajo y de la vida cotidiana, pensarlas como parte del todo. Finalmente pensar la economía, no solamente desde el punto de vista de la riqueza o del ingreso, sino que desde el punto de vista de la calidad de vida que provee a las personas en la sociedad, con indicadores, con medidores, con capacidad de observación más focalizada en eso. Un tema que surgió respecto a la escuela, van a aprender factibilidad biográfica. El segundo es, van a aprender identidad personal; ¿Quién soy yo? Lo cual significa aprender a construir vínculos, y a conversar. La idea era que fueran a aprender vínculos, y conversaciones simétricas, aprender que somos iguales, por lo tanto no hay motivo para desconfiar, ni para temer, ni tampoco para odiar a nadie. No hay motivos para el bullying, al contrario, hay muchos motivos para pensar la cooperación, de cómo hacemos esto juntos. Ese era el tercer campo que encontramos, que era común en toda la educación, que era el campo de la convivencialidad. Esto se aprende, vamos a aprender a convivir. Porque hay ciertas reglas en la experiencia cotidiana, que regulan la convivencia. Así como hay reglas de cortesías, también hay reglas que regulan las relaciones. Nos hacen operar con un cierto sentido común de qué es lo que está pasando, y cómo nos relacionamos. Más protagonismo en la producción de factibilidad biográfica, protagonismo en la construcción de identidad personal, y protagonismo en la construcción de la convivencialidad o construcción de la sociedad propiamente tal, o construcción de grupos.
¿Cómo surge el tema de los vínculos?
El tema de los vínculos y las conversaciones, es una genialidad, pero los vínculos no son míos, son de un amigo, lo reconozco ahí y lo agradezco. Es un amigo que nunca escribió sobre esto, hizo un power point, una vez hizo uno y yo le dije que tenía una mina de oro, trabájala. Le dije al final, que iba a escribir sobre su tema de los vínculos y las conversaciones, te voy a reconocer todo lo que quieras, pero va a quedar como mío. La idea de los vínculos y las conversaciones es que si pensamos toda la experiencia social, toda la experiencia de relación con otras personas y de hacer cosas juntos con otras personas, si lo pensamos casi en la micro organización de eso, descubrimos que por el lado del vínculo, cuando ambas personas se encuentran cara a cara, como tú y yo ahora a través de la pantalla, y se miran a los ojos, empieza a suceder que la teoría de la mente empieza a operar. Yo trato de leer la intencionalidad tuya, lo que está pasando contigo, y tú haces lo mismo conmigo. Yo termino tratando de imaginar qué es lo que estás pensando, qué estás elaborando, pero a la vez, voy sintiendo qué me pasa a mí con eso. Finalmente yo termino construyendo un retrato de mí mismo, una percepción de mí mismo, pero a partir de la información que tú me das, eso es el vínculo, esa es una mutua representación interna. Entonces nos pasa que, cuando nos encontramos con otras personas, en ese momento de mirarnos a los ojos, o escucharnos también, estamos haciendo una construcción de nuestra propia auto imagen, a partir de la información de lo que está ocurriendo en ese intercambio, pero también está presente en todas las experiencias previas, en toda la biografía. Por lo tanto, yo llego con todo mi pasado. Me puedo sentir reconocido por ti, reconocido por la otra persona, o puedo detectar gestos de rechazo, gestos de no aceptación. Yo termino sintiéndome inferior o superior, a veces igual. Para que un vínculo funcione, para que haya una relación permanente, yo tengo que tener alguna imagen de que somos iguales, de que hay simetría. Sin embargo, si ocurre que hubo una parte aparece como superior de la otra, tengo que crearme algún cuento, alguna historia, alguna narrativa, que me permita explicar eso. Te pongo un ejemplo, alguien puede sufrir violencia de su pareja, pero la justifica pensando que él o ella lo ama, o la ama. El amor viene a ser una especie de compensación. Es como si el amor hiciera que el vínculo finalmente fuera simétrico, pero no es simétrico. El problema con ese vínculo es que alguna vez, va a perder legitimidad. Por ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres, históricamente han sido muy asimétricas, hoy día está perdiendo factibilidad. Está perdiendo, por un lado legitimidad, pero también pierde operatividad, no funciona, te va mal. Si eres hombre, y eres violento o machista, te empieza a no valer en la sociedad, y en la vida. La idea de los vínculos es que por un lado es algo que nos sucede, que la biología interviene mucho, también intervienen mucho los aprendizajes previos, pero también se puede modificar, se puede aprender. La escuela es uno de los lugares privilegiados del aprendizaje de la construcción de vínculos. Hoy día que hay escuelas donde el vínculo que uno aprende es que son superiores, masivamente, son superiores al resto en la sociedad. Hay otros tipos de escuelas donde la experiencia vivida es más bien la opuesta, de ser iguales entre ellos, pero inferiores a otros. Hay un montón de escuelas en el medio, donde no resuelven esto como sistema, y por lo tanto la participación se da adentro de los estudiantes; unos son superiores, otros son inferiores. La cuestión es que eso se puede modificar, se puede intervenir. Supongamos que tengamos la idea de la sociedad en 20 años más, podríamos aspirar a hacer ahora un trabajo en todo el sistema escolar, intencionalmente a que los vínculos, o que la experiencia social que viven los estudiantes en las escuelas, la experiencia escolar, se fundamente en vínculos simétricos. Por lo tanto, que no sientan miedo, vergüenza, no sientan rabia, frente a otros estudiantes, sino que las emociones o lo que pase, ocurra dentro de una franja que sea relativamente aceptada, relativamente legitimada por todos. También está el tema de las conversaciones. Hay un libro muy hermoso de Humberto Giannini, que se llama La Reflexión Cotidiana, es de los años 70/80, una lectura recurrente. La conversación es cómo dar vuelta juntos. Vamos a dar vuelta juntos, y eso implica un acuerdo respecto del tema que vamos a hablar, a conversar, para cambiar el tema hay que ponerse de acuerdo.
Cuándo escribiste el libro ¿Fue antes o después del estallido? ¿Antes de la pandemia?
La última presentación que yo hice de los contenidos del libro fue el 3 de octubre del año antepasado. Esto fue un par de semanas antes del estallido social, pero ni idea de lo que iba a pasar, para nada. Pero los temas son más largos, de bien atrás. El primero que abordo fue el tema de los grupos, la dinámica de los grupos, lo que termina siendo formulado como código grupal.
El tema del libro que tiene que ver con la sociabilización, los grupos, y lo necesario que es en este mundo, en esta sociedad, sociabilizar, pertenecer a un grupo, el sentido de pertenencia, en tiempos de pandemia, donde la gente está aislada, donde hay gente que está sola, ¿Cómo ve el futuro? y ¿Cómo puede repercutir en una persona ese aislamiento, esa anti sociabilización?
Yo pienso que uno de los aspectos básicos de la experiencia que se vive en un grupo, tiene que ver con este carácter terapéutico. Cualquier encuentro, en el fútbol, en la música, en la religión, o en la vida social, cualquier encuentro, siempre va a tener, técnicamente decimos terapéutico, pero es como sentirse bien, sentirse parte de algo, sentirse integrado, sentirse uno más, pero uno más que cuenta. Esa dimensión de la experiencia social, tal vez sea la que esté más amenazada hoy día. La tecnología permite simular un poco la idea, uno puede simularla. En la comunicación humana, la mayoría del mensaje y la forma del mensaje, tiene que ver con el lenguaje no verbal, en que todo comunica, desde la forma como se sienta, como se mueve, los gestos que hace. Una parte bastante pequeña, no más del 7%, según la literatura especializada, corresponde al lenguaje verbal, al lenguaje formal, que es la parte que más se usa para el razonamiento, para el cálculo. Las comunicaciones humanas de fondo es no verbal. Las tecnologías todavía no tienen la capacidad para comunicarlo, ni olores, ni sabores, incluso los gestos. Hay una experiencia de pérdida, que yo creo que nos está costando. A mí me parece que uno puede simular y puede resolver el tema de lo terapéutico, también en la comunicación, en un sentido simbólico. Yo creo que hay sociedades que han enfrentado la pandemia, generando la imagen colectiva, mucho más de pertenencia, de cercanía. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, desde la Primera Ministra, hacia abajo, en general la idea que recorre las comunicaciones, es la idea de que somos una gran familia, y que estamos pasando dificultades, pero hay algo que nos une y nos junta a todos. En Chile, además de la pandemia, nos sucede que estamos políticamente super desgarrados. Entonces la idea de que somos parte de una comunidad, que somos una nación que está navegando tiempos difíciles, pero que está unida, está también la pandemia, la tensiona mucho, pero también la tensiona la política. En mi opinión, los liderazgos del país, el estilo de comunicación, la forma en cómo producimos constantemente una idea de que somos parte de algo común, y que por lo tanto, el cuidado, el autocuidado, el respeto a las leyes, a las normas, es parte de una pertenencia. Habrá que verlo en detalle después, cuando esto haya pasado, pero a mí me parece que eso en Chile no ha funcionado. La idea de que somos una sola comunidad, una gran comunidad, un país, lamentablemente está debilitada. Va a ser un tema muy importante, cómo reconstruimos los lazos, los vínculos entre las personas, cómo construimos la cooperación. Ahí vienen los desafíos más grandes, porque va a requerir tener un contenido terapéutico, de esto tenemos que sanarnos. Sanarnos todos, porque todos hemos tenido algún tipo de renuncia que hacer a nuestra libertad, a nuestra movilidad.
En el libro dice “La sociedad está en problemas en áreas como la economía, política y cultura». ¿En qué sentido ve cómo afecta la cultura este tema?
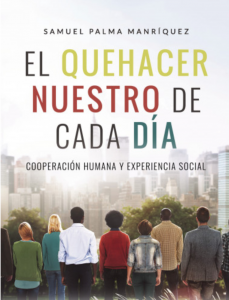 En la idea de protagonismo yo desarrollo como tres modos de protagonismo, de base, sobre esos se construyen miles de otras formas, pero uno de esos modos tiene que ver con la producción de identidad personal. La producción de identidad personal, esto pensado desde el punto de vista de la acción, es cómo yo distingo en lo que soy igual a otros, pero también en lo que soy distinto. En lo que soy parte de la manada, pero también en lo que me salgo de la manada. Porque también la identidad tiene que ver con lo que permanece, y lo que cambia. ¿Qué en mí es igual a lo que era hace diez años atrás, y qué es distinto?. Hay un movimiento constante, hay una fusión de cosas, están pasando muchas cosas y yo tengo que ir haciendo una hermenéutica, una interpretación, una construcción. Cuando yo me relaciono con una persona de otra raza, o de otra religión, o de otro país, se me activan enseguida los sensores de la igualdad y la diferencia. Cuando voy de viaje me pasa lo mismo, cuando voy al extranjero, si hablan otro idioma, aún más todavía, porque la diferencia se me hace más grande. En la persona, yo asumo que la identidad es el modo personal en que una persona hace la síntesis, entre igualdad y diferencia. Amplío mis criterios para aceptar, para incorporar la diferencia o los restrinjo. Si soy más abierto, más tolerante, es porque tengo mayor capacidad para asumir la diferencia. Si soy más intolerante, más restrictivo, es porque tengo dificultades con eso. Yo quisiera operar dentro de un campo de igualdad, juntarme con los iguales a mí, y excluir a los distintos. Cuando esto lo llevamos al plano colectivo, la idea es que cambia de forma. Está el tema de que somos iguales y somos distintos, pero en el plano colectivo esto se nos representa de otra manera. Nos aparece la idea de comunidad, que es la coordinación de los iguales, cuando somos iguales es fácil coordinarnos, es bien primaria. Una comunidad no requiere mucha organización, por lo menos en la sociología, las comunidades antiguas se dicen que eran bastante más simples en su estructura social. Para que funcione, para que se coordine, la diferencia requiere de algún dispositivo que coordine algo distinto, algo diferente, y eso es la organización. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de que somos iguales, pero cuando de organización decimos que somos distintos. Pero en la vida real, los grupos reales, las personas reales, nunca somos enteramente comunidad, porque la comunidad sola no tiene factibilidad, el ser iguales constantemente no tiene factibilidad, no produce nada. Del mismo modo, que ser distinto constantemente tampoco produce mucho, al final se desgasta mucho. El arte es la combinación, entonces en el plano de las personas, cómo combinamos igualdad y diferencia, y en el plano de los grupos o la sociedad, cómo combinamos el ser comunidad, el ser parte de algo, pero también ser distinto. Tenemos que organizarnos, tenemos que encontrar las formas de producir diferenciaciones jerárquicas, o de subordinación. Por ejemplo, si tomamos una empresa cualquiera, la factibilidad de esa empresa a largo plazo, la capacidad de sostenerse y desarrollarse va a tener mucho que ver con la capacidad que tenga para juntar armónicamente el componente de comunidad, o de que son todos iguales, con el componente de organización, de que son todos distintos. La cultura en mi opinión tiene que ver con que somos iguales o somos distintos. Por ejemplo, un artista cuando produce un objeto de arte, buena parte de ese objeto es igual a muchas otras cosas, pero hay algo que es distinto, hay algo que lo hace distinto, y ahí está el arte. Si fuera un objeto serializado, si todos fueran iguales, sería otra cosa, ya pasa a ser un producto industrial. La cultura, en la sociedad, en un grupo, es la forma de cómo resolvemos, colectivamente, consensualmente, ojalá, con acuerdo, cómo resolvemos esta conexión entre lo igual y lo distinto, entre la comunidad, y la organización. Cuando estamos en una fiesta, cómo pasamos de la fiesta al trabajo al día siguiente, sin tener una hecatombe, sin derrumbarnos, cómo pasamos armónicamente. Cómo se llena lo opuesto, cómo se construye el puente. Es una visión bien parcial, bien marginal de la cultura, pero me parece que tiene que ver los problemas que la cultura tiene que enfrentar, tiene que resolver en la sociedad, con la función que cumple. Junto con la factibilidad biográfica, y junto con la convivencialidad, la cultura es un tercio de la vida de las personas. Tenemos que prestarle mucha atención, es demasiado importante para que pensemos que tiene un lugar marginal en nuestros presupuestos, en nuestras actividades. Mira para atrás el 18 de octubre, a mí me parece que más que en la política, el malestar está en la cultura. El malestar de la cultura es del trato, de la dignidad, cómo los otros se creen superiores, y nos tratan de esta manera. La economía es muy importante, pero es un poco menos importante, puede que sea importante cuando mi tarea es producir, pero cuando mi tarea es el orden social, cuando es la ecuación social, la cooperación social, la cultura parece al menos como un tercio de toda la actividad.
En la idea de protagonismo yo desarrollo como tres modos de protagonismo, de base, sobre esos se construyen miles de otras formas, pero uno de esos modos tiene que ver con la producción de identidad personal. La producción de identidad personal, esto pensado desde el punto de vista de la acción, es cómo yo distingo en lo que soy igual a otros, pero también en lo que soy distinto. En lo que soy parte de la manada, pero también en lo que me salgo de la manada. Porque también la identidad tiene que ver con lo que permanece, y lo que cambia. ¿Qué en mí es igual a lo que era hace diez años atrás, y qué es distinto?. Hay un movimiento constante, hay una fusión de cosas, están pasando muchas cosas y yo tengo que ir haciendo una hermenéutica, una interpretación, una construcción. Cuando yo me relaciono con una persona de otra raza, o de otra religión, o de otro país, se me activan enseguida los sensores de la igualdad y la diferencia. Cuando voy de viaje me pasa lo mismo, cuando voy al extranjero, si hablan otro idioma, aún más todavía, porque la diferencia se me hace más grande. En la persona, yo asumo que la identidad es el modo personal en que una persona hace la síntesis, entre igualdad y diferencia. Amplío mis criterios para aceptar, para incorporar la diferencia o los restrinjo. Si soy más abierto, más tolerante, es porque tengo mayor capacidad para asumir la diferencia. Si soy más intolerante, más restrictivo, es porque tengo dificultades con eso. Yo quisiera operar dentro de un campo de igualdad, juntarme con los iguales a mí, y excluir a los distintos. Cuando esto lo llevamos al plano colectivo, la idea es que cambia de forma. Está el tema de que somos iguales y somos distintos, pero en el plano colectivo esto se nos representa de otra manera. Nos aparece la idea de comunidad, que es la coordinación de los iguales, cuando somos iguales es fácil coordinarnos, es bien primaria. Una comunidad no requiere mucha organización, por lo menos en la sociología, las comunidades antiguas se dicen que eran bastante más simples en su estructura social. Para que funcione, para que se coordine, la diferencia requiere de algún dispositivo que coordine algo distinto, algo diferente, y eso es la organización. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de que somos iguales, pero cuando de organización decimos que somos distintos. Pero en la vida real, los grupos reales, las personas reales, nunca somos enteramente comunidad, porque la comunidad sola no tiene factibilidad, el ser iguales constantemente no tiene factibilidad, no produce nada. Del mismo modo, que ser distinto constantemente tampoco produce mucho, al final se desgasta mucho. El arte es la combinación, entonces en el plano de las personas, cómo combinamos igualdad y diferencia, y en el plano de los grupos o la sociedad, cómo combinamos el ser comunidad, el ser parte de algo, pero también ser distinto. Tenemos que organizarnos, tenemos que encontrar las formas de producir diferenciaciones jerárquicas, o de subordinación. Por ejemplo, si tomamos una empresa cualquiera, la factibilidad de esa empresa a largo plazo, la capacidad de sostenerse y desarrollarse va a tener mucho que ver con la capacidad que tenga para juntar armónicamente el componente de comunidad, o de que son todos iguales, con el componente de organización, de que son todos distintos. La cultura en mi opinión tiene que ver con que somos iguales o somos distintos. Por ejemplo, un artista cuando produce un objeto de arte, buena parte de ese objeto es igual a muchas otras cosas, pero hay algo que es distinto, hay algo que lo hace distinto, y ahí está el arte. Si fuera un objeto serializado, si todos fueran iguales, sería otra cosa, ya pasa a ser un producto industrial. La cultura, en la sociedad, en un grupo, es la forma de cómo resolvemos, colectivamente, consensualmente, ojalá, con acuerdo, cómo resolvemos esta conexión entre lo igual y lo distinto, entre la comunidad, y la organización. Cuando estamos en una fiesta, cómo pasamos de la fiesta al trabajo al día siguiente, sin tener una hecatombe, sin derrumbarnos, cómo pasamos armónicamente. Cómo se llena lo opuesto, cómo se construye el puente. Es una visión bien parcial, bien marginal de la cultura, pero me parece que tiene que ver los problemas que la cultura tiene que enfrentar, tiene que resolver en la sociedad, con la función que cumple. Junto con la factibilidad biográfica, y junto con la convivencialidad, la cultura es un tercio de la vida de las personas. Tenemos que prestarle mucha atención, es demasiado importante para que pensemos que tiene un lugar marginal en nuestros presupuestos, en nuestras actividades. Mira para atrás el 18 de octubre, a mí me parece que más que en la política, el malestar está en la cultura. El malestar de la cultura es del trato, de la dignidad, cómo los otros se creen superiores, y nos tratan de esta manera. La economía es muy importante, pero es un poco menos importante, puede que sea importante cuando mi tarea es producir, pero cuando mi tarea es el orden social, cuando es la ecuación social, la cooperación social, la cultura parece al menos como un tercio de toda la actividad.
El nombre del libro, El quehacer nuestro de cada día, sobre la vida cotidiana, la cotidianidad, y cómo nos relacionamos en el día a día con otras personas, entre las sociedades en estos grupos, nos ayuda a nuestro desarrollo, y a nuestro aprendizaje. ¿Cómo llegó a este nombre?
Una de las cosas que he descubierto en el trabajo profesional, es que generalmente cuando las personas hablamos de la sociedad, hablamos como de algo que está lejano, o más bien imposible. Especialmente cuando uno habla de aprendizaje, porque buena parte de mi vida, cuando uno habla de aprendizajes, siempre está la idea de que es algo personal, cuando mucho algo del pequeño grupo, o de las familias es cercano. Es como si la sociedad fuera otra cosa, enteramente distinta, como si la sociedad fueran las instituciones, el Estado, las empresas, o el camino, las calles. Había la necesidad de hacer algún tipo de reflexión respecto a la sociedad, que estuviera conectada a la experiencia de las personas. Cuando leyera el libro, se fuera reconociendo. Uno podría preguntarse cómo estoy yo ahí, en cada paso, en los vínculos, en las conversaciones, en el protagonismo, en lo grupos, cómo estoy ahí. Por eso la idea de traer la sociedad, a la vida cotidiana, a la experiencia cotidiana. Está pensado desde el punto de vista de la acción. Yo traté de evitar al máximo la filosofía, me encanta, pero esto más que para pensar la conexión entre yo y la historia, o el cosmos, esto es para pensar en la operatividad de la sociedad, los problemas que tengo por delante. De ahí la idea del quehacer, el quehacer nuestro de cada día, de todos los días, pero también la idea de experiencia social.
¿Cómo fue el trabajo editorial para ir armar esta publicación?
La reflexión que yo hice fue enteramente producida antes de la pandemia, y antes del estallido social, pero además, por una editorial española. Con mis correctores, la gente que me ayudó a escribirla, españoles, pero además, novelistas. Así que aprendí mucho de cómo escribir novelas, pero me resultó difícil tratar de desarrollar ideas, que también son un poco áridas. A mí me pasa que cuando trabajo en grupos, siempre hago el ejercicio de vivirlo primero, todo eso se vive. Entonces hago el trabajo de vivirlo primero, y después explicarlo me resulta muy fácil. A mí me resultó muy duro. Además me di cuenta de mis limitaciones en el lenguaje, y en la capacidad narrativa. Me habría encantado ser escritor, o poeta, o haber tenido más capacidades narrativas, pero es lo que hay.
Título: El quehacer nuestro de cada día
Autor: Samuel Palma Manríquez
Año: 2021
Páginas: 132
Idioma: Español
Isbn13: 9788418435393
Editorial: Caligrama
![]()