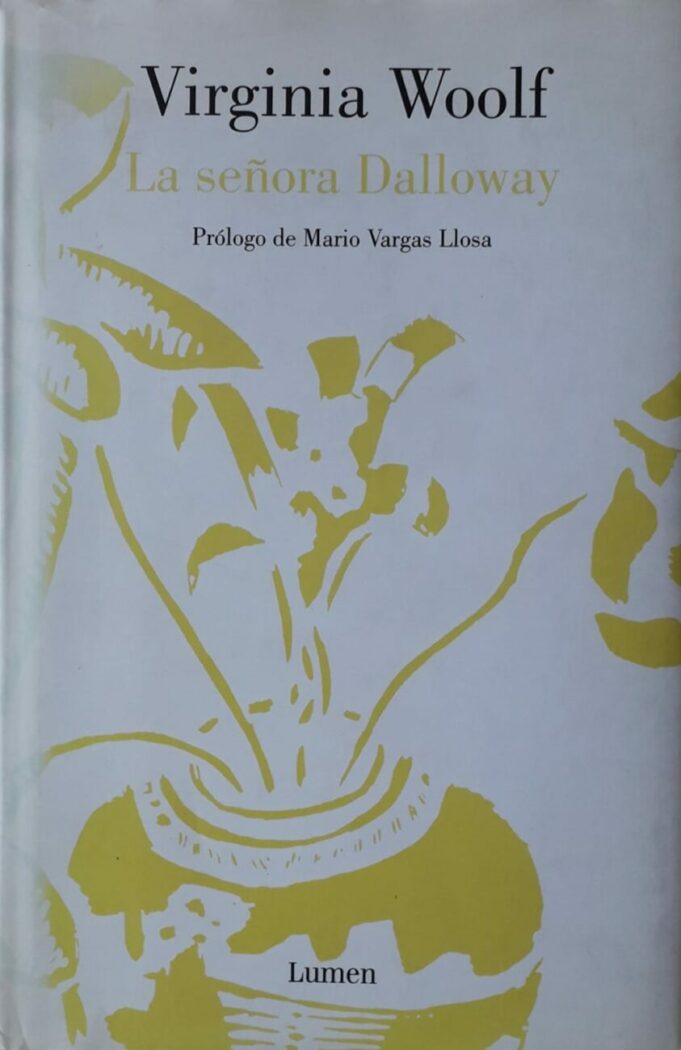Por Paulo Adriazola Brandt
La vida tiene contrastes. Mejor dicho, la vida es un contraste periódico e insanable, aunque quisiéramos que fuese todo lo contrario, es decir, una masa uniforme a la que le vamos dando contornos de acuerdo con nuestros deseos. La extraordinaria novela, La señora Dalloway, de la escritora Virginia Woolf (1882 – 1941), británica, autodidacta, víctima del patriarcado más brutal, nos ofrece de una manera brillante, cómo sería la vida si quisiéramos controlarla hasta el más mínimo detalle, principalmente de aquello que nos pueda dar placer, actividades sociales sostenidas con amable premeditación, sin excesos ni efusividad, porque son el perfecto refugio ante la mal venida desgracia nacida de la inevitable realidad. Y también nos enseñará cómo esa idea de controlar la incertidumbre, compañera inherente de la vida, no es más que una estúpida ilusión.
Seguramente, los primeros lectores de esta novela, publicada en 1925, deben haber experimentado un verdadero desánimo ante el inicio tan inocuo, tan desprovisto de épica, porque tal vez ya habían leído a otro inglés como Charles Dickens que, en su novela Casa lúgubre, en las primeras líneas señala: “Hay tanto lodo en las calles como si las aguas hubiesen retrocedido de nuevo de la faz de la Tierra, y no resultase sorprendente toparse con un megalosauro”, y compararla con la primera línea de La señora Dalloway: “La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Sí, ya que Lucy tenía trabajo más que suficiente”. La historia se inicia en una soleada mañana de 1923 y terminará ese mismo día, tiempo de sobra para que el virtuosismo de Virginia Woolf, logre retratar esa sociedad londinense, burguesa y pos victoriana, que intenta evadir el tedio de la honestidad.
Ese día Clarissa Dalloway dará una fiesta, por eso irá a comprar flores, ningún detalle debe quedar sin atender, se complace de sus costumbres, siente que su alma corresponde a una mujer de dieciocho años, pero ya tiene cincuenta, una hija adolescente y un marido respetable, y amistades que no faltan a sus invitaciones, y también un viejo amigo que en la juventud quiso casarse con ella, se llama Peter Walsh, dos años mayor y rememora esos tiempos de juventud, en un diálogo deslavado con Clarissa mientras ella descansa en un diván, y su marido, Richard, almuerza con una buena amiga y ella no fue invitada. Si la escritora se hubiese desplegado únicamente en esta faceta de la sociedad inglesa, no habría pasado de ser una buena anécdota muy bien escrita. Pero obviamente no es así, porque nos introduce debajo de las apariencias de Clarissa que se siente “repentinamente marchita, avejentada, sin pecho”, y luego el narrador interpreta sus actos, “dando sin cesar aquellas fiestas, diciendo tonterías, frases en las que no creía, con lo que se le embotaba la mente y perdía discernimiento”.
Bueno, pero volvamos a la conversación entre Clarissa y Peter, su gran amigo de la juventud, en una intimidad provisoria, donde él declara, satisfecho, que pronto se casará con una joven de la India, dos hijos, aún casada, claro que tramitará con celeridad el divorcio. Clarissa se sorprende, y la incomunicación teñida de formalidad y cinismo, comienza:
Él: “No le diré nada, pensó, porque ha envejecido”. Ella: “Desde luego, pensó, ¡es encantador! Él: “Aquí está, remendando un vestido, remendando un vestido, pensó”. Ella: “Exactamente igual, pensó, el mismo extraño aspecto”.
De tal forma, lo poco que expresaron no tenía mérito ni profundidad, no vaya a escaparse una palabra que sea mal interpretada. Esta regla de pulcritud verbal también alcanza, por supuesto, al marido de Clarissa, Richard, que, frente a la posibilidad de exteriorizar su amor, no sabe cómo: “Pero Richard no podía decirle a Clarissa que la amaba. Pero le cogió la mano. La felicidad es esto, pensó”.
La banalidad es un refugio y las fiestas su estructura. El orden, nada en excesos, la armonía a cualquier costo, son suficientes para justificar la buena vida que disfrutaban. Aunque el mal acecha y la vulgaridad merodea de muy cerca la intimidad, deben ser estrictos en el protocolo, en la correcta disposición de los actos, para que la felicidad no huya. Pero si eso fuera posible en la realidad, solo existiría un muro homogéneo de iguales, como lo dijo el gran escritor ruso Lev Tolstoi en su Anna Karenina, “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero las desdichadas siempre lo son a su manera”, es decir, parafraseándolo, diríamos que todas las personas felices son iguales, pero el sufrimiento, la fractura emocional, el dolor cotidiano, siempre es propio de la persona que lo padece, no tiene copia.
No puedo dejar de destacar el extraordinario talento narrativo de Virginia Woolf, que contribuyó a revolucionar el cómo se escribe. No profundizaré en ello porque me extendería demasiado, pero basta con decir que realiza cambios imperceptibles de narrador, de tercera persona gramatical a primera en un mismo párrafo, introduce con maestría el estilo indirecto libre mediante el cual el discurso de un personaje se mezcla con el del narrador creando mayor intimidad, y por supuesto, el efecto cinematográfico cuando parece que una cámara salta de un personaje a otro, como al describir el paso de una ambulancia que lleva a Séptimus, mientras otro personaje lo ve, la narración se queda en este punto, y deja ir la ambulancia. Para profundizar sobre esta técnica, recomiendo leer el ensayo del escritor Mario Vargas Llosa, “La vida intensa y suntuosa de lo banal” contenido en su libro La verdad de las mentiras.
Pero bien, ahora corresponde mostrar a los aguafiestas, a los molestos intrusos que podrían estropear la vigencia del equilibrio frágil de la banalidad, que los mantiene en una perfecta burbuja, tan perfecta como frágil, y que estos seres marginales representan a un punzón bien afilado. Comenzaré por Séptimus Warren Smith, veterano de la Primera Guerra Mundial, con treinta años, casado sin convicción con una italiana, Lucrezia, padece un trastorno, no logra encontrar el equilibrio, no logra retirar ese muro que lo separa del sufrimiento por la muerte de su amigo Evans, en la guerra, porque “lejos de dar muestras de emoción o de reconocer que aquello representaba el término de una amistad”, se felicitó por ser muy razonable, así de fácil, creyó Séptimus, tal como el resto lo hace, guardar bien la tristeza, pero a él se le marchitó el corazón y por eso enfermó, y aparece “con su deslucido abrigo, cruzadas las piernas, fija la vista, hablando para sí en voz alta”. Lucrezia llora. Séptimus oye el llanto, “lo oyó con precisión, pero no sintió nada.” El acto final de este personaje enajenado que no puede hallar su lugar, que no sabe dónde dejó la tristeza, lo encierran en un hospicio y se suicida. El médico Bradshaw asiste a la fiesta, mal humorado por la muerte del joven, así lo expresa, y Clarissa piensa “¿qué derecho tenían los Bradshaw a hablar de muerte en mi fiesta?”. La anfitriona se molesta por esa torpeza, cómo es posible que la tragedia ingrese al santuario de la trivialidad. Pero al mismo tiempo, aquel joven le produce una extraña empatía, a través de él experimenta un sentimiento oscuro y bien guardado que busca la libertad. Y al subir a su habitación, en tanto en el primer piso resuenan las risas, en el edificio del frente ve a una anciana que se dispone a dormir, sola, serena, y el reloj comienza a sonar, la anciana apaga la luz, y Clarissa, de cierta manera, se siente tan parecida al joven que se había matado.
Con maestría, Virginia Woolf nos muestra al otro personaje aguijón, al que incomoda, y que los lectores agradecemos porque nos enseña la otra realidad dentro de ese mundo ficcional. Aparece la señorita Kilman, mujer solitaria, pobre y desgraciada, la vida la condujo por caminos que ella no habría elegido, enseñaba historia y cultura general a Elizabeth, la hija de los Dalloway. La fe en el Señor fue apaciguando su rabia, pero no la que sentía hacia Clarissa, “la despreciaba desde lo más hondo de su corazón”, lo demostraba con actitudes frías y distantes, tan ajenas al protocolo de la superficialidad. Clarissa tenía que soportarla aunque sabía que la señorita Kilman “si pudiera hacerla llorar, si pudiera arruinarla, humillarla, hacerla caer de rodillas”, lo haría, y de esta manera, a través de esta aguafiestas podemos conocer mejor a la protagonista, que nos muestra qué hay debajo de esa cáscara de cordialidad, de perfección, necesitamos convencernos de que la vida no puede ser a la medida de quien la imagina.
Leamos la mente de la señorita Kilman cuando piensa en Clarissa Dalloway: “¡Insensata! ¡Atontada! ¡No sabes lo que es el dolor ni lo que es el placer! ¡Has empleado tu vida en bagatelas!”.
Pero no debemos preocuparnos porque Clarissa Dalloway, “¡Estaba consagrada a la fiesta!”.
Ficha técnica
Título: La señora Dalloway
Autora: Virginia Woolf
Novela
Editorial: Lumen
Año:2007
Páginas: 267
![]()