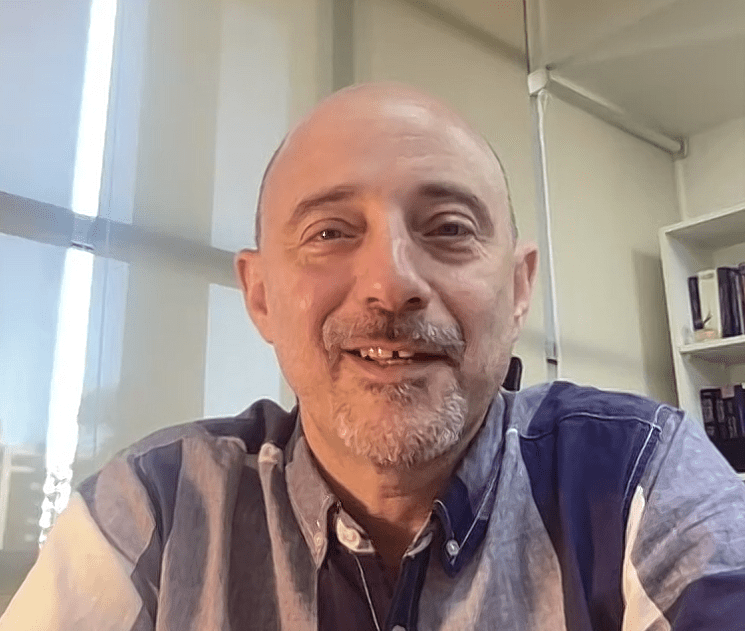Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al reconocido físico teórico, académico y vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad Mayor. Es doctor en física de la Universidad de Chile. Sus intereses científicos se centran en la gravitación y la teoría de campos, principalmente en la física de agujeros negros. Es autor de Física y berenjenas (Aguilar, 2014) y La música del cosmos (Debate, 2020). Además, junto a José Edelstein, escribió Einstein para perplejos (Debate, 2017), Antimateria magia y poesía (Debate, 2022). Acaba de lanzar El instinto científico, una invitación a reconocer nuestra capacidad innata de pensar científicamente, editado nuevamente por la editorial Debate.
En El instinto científico nos embarcamos con Andrés Gomberoff en un divertido, polémico y absorbente viaje intelectual que nos lleva a explorar los orígenes y fundamentos del pensamiento científico, proceso decisivo en la construcción de la cultura occidental y de la joya de su corona: la ciencia. ¿Su propósito? Demostrar que la actividad científica es producto de un instinto humano básico, y, por lo tanto, intrínseco a su naturaleza. El autor argumenta que el pensamiento mágico y la pseudociencia no son el resultado de la ignorancia o del analfabetismo científico, sino de una represión activa de este instinto, motivada por sesgos y autoengaños arraigados en nuestra propia cultura. El resultado es un abanico de creencias, desde las más disparatadas como el terraplanismo hasta las más peligrosas como la aversión a las vacunas.
Mediante una combinación de lógica rigurosa, evidencia científica sólida y una argumentación convincente, este nuevo libro del autor de Física y berenjenas nos invita a reconocer nuestra capacidad innata de pensar científicamente, y encontrar en esta práctica no sólo una forma de comprender el mundo que nos rodea, sino, además, de conocernos a nosotros mismos. Con un enfoque accesible y cautivador, a través de anécdotas cotidianas, experimentos científicos y episodios de la historia, El instinto científico nos ofrece las herramientas necesarias para desarrollar criterios que nos permitan apreciar y preservar esta práctica fundamental y maravillosa que nos define como especie: la ciencia.
Esto fue lo que nos contó.
¿Cómo surgió la idea de escribir este libro sobre el instinto científico?
Yo creo que surgió en pandemia, en el sentido de que por primera vez soy testigo del daño que el pensamiento no científico, las pseudociencias o la tontera puede provocar. Ahí mismo en el libro cuento, en un estudio que se hizo en Estados Unidos entre el 2021 y 2022, como en un período de 15 meses, se calcula que, si todos los norteamericanos hubiesen estado vacunados, se habrían salvado unas 650.000 personas. Entonces, la tontera pseudo científica aquí deja de ser una extravagancia, una cuestión divertida, terraplanismo, horóscopo, nos podemos reír, sino que pasa a ser una cuestión crítica, en donde una persona que publicita abiertamente, sobre todo una persona con poder o influyente, el no vacunarse, hecho que podría ser juzgado como un criminal de guerra. Creo que ante esto surgió un poco el pensar qué es lo que estaba pasando, por qué hay gente que parece no poder pensar científicamente. Así surge el libro.
Lo interesante es que vas abordando distintos temas, desde el terraplanismo, las vacunas, que generan esta susceptibilidad y distintas ideologías en torno a la ciencia, como personas que tienen un pensamiento totalmente radical, y demuestras con datos científicos lo que se ha probado en la ciencia, lo que está comprobado, finalmente los datos son muy importantes. ¿Cómo vas vinculando la ciencia dura, con los datos y estas cosas más cotidianas? que hacen que el libro sea más cercano, que pueda ser leído por cualquier persona, que no necesariamente tiene conocimiento científico.
Yo creo que este libro no es más que una extensión de una antigua idea de Einstein que se resume en una frase que es bien famosa de él, que dice: «la ciencia no es otra cosa que un refinamiento del pensamiento cotidiano». Básicamente eso es lo que el libro quiere mostrar. Todos somos científicos, todos tenemos un instinto científico innato que es el motor de la ciencia, de la ciencia como cultura que fue desarrollada principalmente por la época de la ilustración en occidente. Es algo cotidiano. Podría uno decir que este libro es como de epistemología, pero la epistemología es algo que hacen los filósofos, y yo tengo la absoluta convicción de que los científicos debemos hablar más de qué es lo que hacemos y mostrarlo desde sus orígenes, desde su ropa interior, que es algo que a veces no hacemos y eso provoca, eso también es una fuente de pseudo ciencia, cuando yo muestro la ciencia como una revelación, cuando el libro de biología y la biblia son dos libros equivalentes, que distintas culturas están tratando de entregar su conocimiento. Y no, la ciencia tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una curiosidad que tenemos todos, cotidiana, tiene que ver con salir al jardín y encontrar gusanos, observarlos. Tiene que ver con estar enamorado de la belleza del universo, querer saber más, leer el universo entre líneas.
El tema de la teoría del sol, cuando explicas lo del barco en el mar. El libro genera que uno observe detalles que antes uno no se fijaba ¿Te pasa que en tu día a día estás observando cosas que vas conectando con los datos? Y te pones a investigar de inmediato la información, de dónde viene.
Yo supongo que los científicos en general somos bien curiosos, eso es lo que nos hace ser científicos. Entonces, sí, la respuesta es sí. Normalmente, cuando veo algún fenómeno que me sorprende, desde las estrellas, pero también un brillo extraño en un vaso, me pregunto de dónde viene. Ese capítulo que mencionas del libro puede ser el más técnico, el libro por supuesto que es para todo público, pero este es un capítulo un poquito más difícil, pero que era importante, porque además de dar ejemplos de pensamientos no científicos, había que dar ejemplos de ciencia, de cómo se construye la ciencia y ahí lo importante para mí es notar que todo depende de todo en una red muy rígida, donde es muy difícil cambiar algo. El ejemplo que a mí me gusta, con respecto al terraplanismo, que es como el átomo de la pseudo ciencia, el caso más absurdo y extremo que uno puede llegar a escuchar. Lo que trato de decir allí es que el terraplanismo no solo está equivocado porque uno ve el horizonte o las fotos, hay tantas maneras de desmontar ese tipo de ideas, pero hay algo más importante, en realidad es toda la física la que se desmorona si la tierra es plana, porque si la tierra es plana, el sol tiene que estar a 5.000 kilómetros y no a los 150.000 millones que está. Si el sol está a 5.000 kilómetros tiene que ser muy pequeño, y si es muy pequeño nadie explica por qué brilla. Hay una tremenda teoría de por qué brillan las estrellas, basado en la física nuclear, para eso se requiere un sol enorme, con unas presiones enormes que permitan la combustión de los núcleos atómicos. La mecánica cuántica lo explica con tal perfecta precisión que habría que botar a la basura la mecánica cuántica, y si botamos a la basura la mecánica cuántica, el auditor o el que está viendo en Youtube, no podría explicar cómo funciona el teléfono que tiene en la mano, porque está basado, a su vez, en semiconductores que los entendemos perfectos, y su desarrollo se debe, en parte, a la mecánica cuántica. Aquí no es cosa de mover arbitrariamente pequeños pilares de la ciencia, están todos unidos de una manera espectacular y conforman esta tremenda catedral hermosa que es la ciencia. Por eso fue importante escribir un capítulo de ejemplos de teorías científicas que están muy bien armadas y que no tienen la flexibilidad que un terraplanista, en un extremo, pretende.
Mencionas una cita de Oppenheimer, la película que ahora está muy de moda y que ha ganado un montón de premios, es como el paralelo a tu libro, una película que es sobre científicos, sobre la creación de la bomba nuclear, acerca la ciencia a la gente en un lenguaje que es entendible. ¿Sientes que la forma de hacer la ciencia «entretenida» funciona para no dejarla como algo muy árido y que la gente pueda comprenderla de mejor manera?
Quisiera cambiar solo una palabra en tu pregunta, la ciencia es entretenida. Muchas veces es árida también, pero por qué es árida, esa aridez es lo mismo que uno podría hablar en la literatura. A los niños les cuento los cuentos y les leo los libros porque no saben leer, aprender a leer es un proceso también árido, pero tiene un premio, que es poder meterse con libertad en el mundo de la literatura.
En la ciencia ocurre un poco lo mismo, es algo que uno aprende más tarde, pero hay todo un tremendo edificio, o catedral, en el que hay que meterse y conocerlo, hay que aprender matemáticas, en el caso de la física, que es su lenguaje. Todo eso para la gente resulta un poco árido, pero vale la pena. Dentro de este género, que a mí no me gusta llamar divulgación científica, porque eso acoge demasiadas cosas, en mi caso yo lo llamaría, como los gringos que hablan de «science writing», de «escritura científica», o sea de no ficción científica. Uno, lo que debería hacer, no es explicar ciencia de manera fácil, sino que utilizar ideas científicas, historia científica para contar una historia, donde los personajes son a veces ideas científicas que uno podría mezclar con otras cosas, científicos, historias épicas, etc. Benjamín Labatut lo ha hecho con una maestría increíble, aún sin ser divulgación científica, pero incorporando este material, estos individuos a su mundo literario. Hablando de Oppenheimer, Cristopher Nolan lo ha hecho muchas veces, siempre estas ideas científicas, las incorpora en muchas de sus películas. Oppenheimer es un caso, Interestellar es maravillosa, donde está mi área de la física, los agujeros negros, los agujeros de gusano, la relatividad del tiempo. Luego hay otra que me olvidé del nombre, más nueva, que habla de la reversibilidad del tiempo y de la segunda ley de la termodinámica. Efectivamente acerca la ciencia a la gente, pero no con esa meta, él quiere contar historias y usar la fantástica historia de la ciencia y las fantásticas ideas científicas como personaje, entonces al final, y yo creo que eso siempre ocurre, la mejor manera de acercar cualquier cosa a una persona es mostrar el amor y la pasión que uno siente por eso. Eso ocurre en todas partes y eso es lo que yo trato de hacer, para bien o para mal.
En el libro abordas el tema del instinto científico y el razonamiento que te lleva desde el pensamiento, las ideas, la lógica, la fundamentación. Finalmente te lleva al tema de la argumentación, que tiene que ver con lo que es la naturaleza humana, que es el instinto. Más allá de los datos, te hace hurgar en que el pensamiento, la lógica, instintivamente como seres humanos es lo que nos acerca a la ciencia y nos lleva a entender problemáticas de la vida diaria a través de este instinto. ¿Cómo llegaste a este pensamiento inicial?
Hay un antiguo sueño de la filosofía de la ciencia y la epistemología, que es tratar de poner una frontera y ser capaz de decidir de alguna manera algorítmica, así como que cualquiera pudiera hacerlo con una receta, decidir cuáles son las ideas científicas y cuáles no. Lo llamó, creo que Popper, el problema de la delimitación. Los filósofos han debatido estas cosas por mucho tiempo. Lo planteo en el libro, un musicólogo puede preguntarse mucho tiempo «¿qué es la música y por qué hay música buena, y por qué hay música mala?, ¿Puedo reconocer música?, ¿Cuál es la diferencia entre la música y el ruido?», cosa que no es totalmente absurda hoy, si una persona que no está muy entrenada musicalmente escucha música del siglo XX, clásica, del movimiento serial, por ejemplo, va a decir, probablemente, «esto suena como ruido». Si uno escucha John Cage, por ejemplo, él tiene una obra que es Silencio, tres minutos y 44 segundos creo o cuatro minutos 33 segundos en que llega el pianista, se sienta, abre la partitura y se queda así por el tiempo del título. ¿Cómo distingo lo que es música de lo que no? Esa pregunta es similar a ¿Cómo distingo lo que es ciencia y que no?
Una persona cualquiera no necesita leer tratados de musicología, o sea, realmente la mayoría de nosotros podemos distinguir entre ruido y música, porque es un instinto, no digamos un instinto en el caso de la música, porque la música es más cultural aún, hay ahí un instinto. Cualquiera puede distinguir entre música y ruido en casi cualquier situación, quizás hay una situación más delicada en la frontera. De la misma manera, cualquiera puede distinguir entre ciencia y tontera cuando hablamos con respecto a la naturaleza o decimos cosas sobre la naturaleza. Eso es porque viene de un instinto, doy un ejemplo, el de la gata: si yo le miro una oreja a la gata, «guau, que rara esta oreja, ¿tendrá algo mi gata?, ¿tendrá infectada la oreja?, ¿tendrá una malformación en la oreja?», ahí es donde está la posibilidad de reprimir el instinto científico, pero digamos qué es lo que hace una persona con instinto científico normal y no tan contaminado: le miro la otra oreja y la veo que es igual. Llego a la conclusión que no le pasa nada a mi gata, que así son las orejas de los gatos, ¿Cómo llego a esa conclusión?, porque nadie me ha enseñado veterinaria. Llego a esa conclusión porque soy instintivamente también un estadístico. Sé que la probabilidad que una colonia bacteriana haya atacado de exactamente la misma forma las dos orejas es muy extraña, es muy poco probable. Por lo tanto, hice todo un análisis sin saber de veterinaria o de ciencia y más aún, aprendí algo que antes no sabía, aprendí cómo eran las orejas de los gatos. Así es como funciona la ciencia, por supuesto que yo podría tratar de reprimir con mi deseo y, por ejemplo, «odio profundamente a la empresa de comida de mi gato». Podría mirar la oreja y rápidamente ir a Twitter a decir «la oreja de mi gato está enferma por culpa del alimento que le doy» o una cosa de ese tipo. Los deseos, las pulsiones externas al instinto científico interfieren con él muchas veces y nos hacen hablar tonteras. La ciencia consiste en escuchar y seguir nuestro instinto científico, y determinar cuáles son esas pulsiones que están tratando de reprimirlo.
Con todos estos libros que has publicado, has ido aprendiendo del proceso de investigación y has ido nutriéndote con todo lo que vas descubriendo a través de la observación y de los datos que vas obteniendo en estos temas que vas abordando en cada uno de los capítulos. Me imagino que te vas metiendo a un tema y va creciendo también intereses por otras materias relacionadas.
Escribir un libro siempre es un trabajo de investigación. A veces me pasa que alguien se me acerca y me dice «leí tu libro, ¿Cómo sabes tanto?» y yo le digo «no tengo idea de nada, de hecho, ya se me olvidó». Es lo mismo con los trabajos científicos, uno se pone a investigar, uno lee. Escribir un libro es un trabajo duro de investigación y muchas de las cosas que uno escribe después se le olvidan.
¿Qué le dirías a la gente para que lea tu libro?
Decirles a los lectores que el libro es para todo público, está en todas las librerías en este momento y que lo publicó la editorial Debate. Agradecerte a ti tu tiempo, esta entrevista y la posibilidad de dar a conocer este trabajo.
Ficha técnica:
Título: El instinto científico
Autor: Andrés Gomberoff
Sello: Debate
N° de págs.: 180
P.V.P.: $16.000
![]()