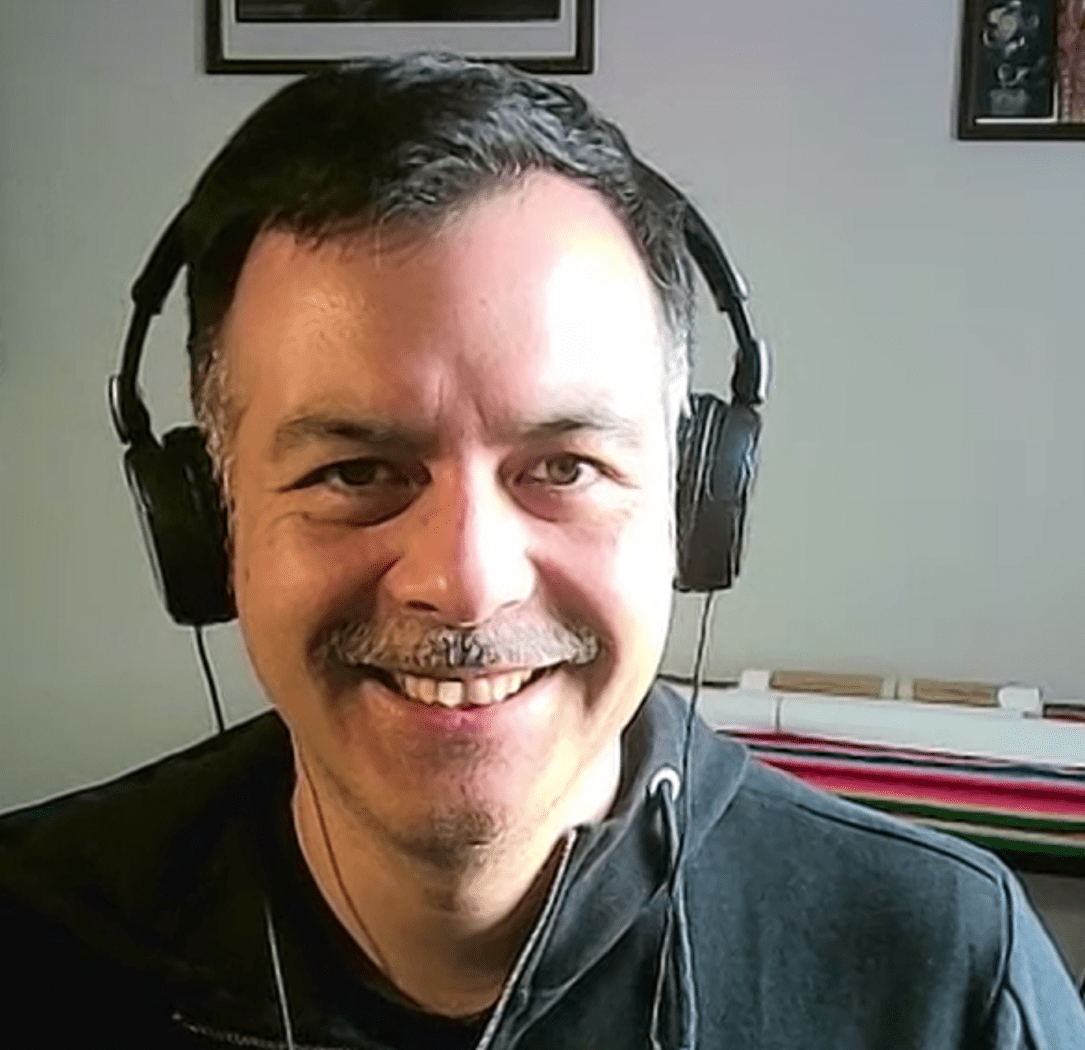Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al director de Himno, documental que detalla el viaje musical de la canción El pueblo unido jamás será vencido de Sergio Ortega y Quilapayún, la cual ha sido reconocida e interpretada en diversas latitudes del planeta. Por medio de múltiples testimonios, diversas interpretaciones musicales y material de archivo inédito, el largometraje expone el poder convocante de la canción y la manera en que se ha transformado en un emblema de diversas luchas sociales en países como Chile, Portugal, Francia, Alemania, Finlandia y Japón. Traducida a más de 25 idiomas y con más de 130 versiones grabadas por artistas de todo el mundo, es lo que destaca en datos esta investigación.
Esto fue lo que el cineasta nos contó
Este documental Himno tiene una larga historia ¿Cuál fue el punto partida? Porque se inició hace harto tiempo.
La idea la tenemos desde 2015 más o menos, muy vagamente, con la inquietud de por qué esta canción era tan popular fuera de Chile. En ese momento, con mi pareja, que es la productora Eileen Karmy, estábamos viviendo en Escocia, y empezamos a tener mucho esa impresión de que la gente la conocía. A veces gente nos decía “¿ustedes son de Chile? Ah, El pueblo unido, nos cantaba la canción. Empezamos a ver que en distintos lugares se tocaba la canción y había traducciones al inglés, al francés, al italiano, al alemán. ¿Entonces, por qué pasa eso? Cómo Eileen y yo venimos de la musicología, de la investigación musical, empezamos a preguntarnos desde el lugar de la investigación ¿Qué pasa para que ciertas canciones se vuelvan populares fuera del lugar de origen? Porque al mismo tiempo sentimos que es una canción muy chilena por la historia que tiene, pero que le empieza a pertenecer a otra gente también. Entonces ahí partió la idea, muy vagamente. Yo diría que en 2019, yo me había ido a estudiar un Máster de cine documental a Barcelona, y ahí había que llegar con un proyecto, que no era que necesariamente se hiciera ese proyecto, sino que era como una idea que uno anduviera dándole vueltas. Yo postulé con ese proyecto en mente, y luego del Máster, fue como la ocasión para echar a andar el proyecto. Eso ya era mediados de 2020, y para ese momento también había ocurrido la revuelta de octubre del 2019, y habíamos visto que la canción había tenido como nuevos bríos de salir a la calle de nuevo. Entonces dijimos con mayor razón, hagámosla.
Es complejo hacer una película que está basada en una canción, y que tiene todas estas versiones, tiene una ramificación enorme internacional, pero es una canción que se repite en toda la película ¿Cómo enfrentaron ese desafío para que se convirtiera en una historia y que fuera más allá de la propia canción?
Eso es algo que estuvo rondando en las reflexiones desde el primer momento, porque uno dice; una canción todo el rato es complicado en términos narrativos, pero también es un desafío en términos de habíamos visto otros trabajos similares en otros géneros musicales, por supuesto. Encontrábamos que se terminaba volviendo, en algunos casos, la biografía del compositor o del grupo que la toca, y no queríamos que nos pasara eso, no queríamos que el foco estuviera en la canción, a riesgo de tener que dejar un poquito en segundo plano a sus creadores y concentrarnos en otras cosas. Eso fue algo que nos ayudó harto a tener en mente. Nuestra protagonista es la canción y todas las demás personas son personajes secundarios que nos ayudan a establecer esta historia. No queríamos tampoco hacer un relato expositivo sobre los 50 años de la canción, sus distintos momentos, de manera cronológica, que podría haber sido quizás una manera más convencional de tratar el tema, pero queríamos abordarlo desde un lugar un poco más creativo, desde un trabajo audiovisual que pudiera ser sugerente de otras cosas, que no todo estuviera dado por los testimonios a cámara.
Yo creo que nos fue ordenando y nos permitió poder hacer una selección que por supuesto deja muchas cosas fuera, precisamente porque no es el objetivo dar cuenta de todas las versiones. De hecho, en el documental, en algún momento decimos literalmente; si tuviéramos que escuchar todas las versiones, estaríamos aquí más de 6 horas. Es un ejercicio imposible de hacer, o que uno lo podría hacer en su casa, pero sería bastante tedioso. Entonces la búsqueda iba necesariamente por otro lugar, entendiendo que hay que dejar cosas fuera, pero también con esa prioridad de concentrarse en la canción y sobre todo en la circulación internacional. En ese sentido, yo creo que es un documental mucho más concentrado en ese viaje, que en el desarrollo que puede haber tenido aquí en Chile la canción. Pero nos parecía importante porque es algo que se conoce menos acá. El repertorio local está mucho más accesible, conocemos a las bandas, podemos ir a los discos, pero en el caso internacional no siempre está tan claro quiénes son los músicos, hay barreras idiomáticas, distancias, de no conocer las grabaciones. Entonces nos parecía mejor apostar por esa circulación internacional.
A nivel del tema de investigación, que es clave en este proceso, ¿Cómo obtuvieron todo este material? ¿Cuál fue la parte más compleja de encontrar el material, tanto audiovisual como los entrevistados?
Desde 2015 habíamos empezado a recopilar de a poquito versiones que íbamos encontrando. Sabíamos, en ese momento, que algo íbamos a hacer con ese material. Entonces cada vez que aparecía una versión la guardábamos, anotábamos ahí algunos datos relevantes. Pero cuando ya empezamos a hacer la película, más formalmente, vino una primera etapa que fue precisamente dedicarnos de lleno a la investigación y a poder hacer esta queríamos hacer una especie de mapeo de cómo circulaba la canción en el mundo en estos 50 años, en qué lugares, qué personas la habían grabado, en qué fechas. También cuáles eran todos los cambios que ocurrían y las particularidades de cada una de esas versiones. En cada lugar donde se toca, se toca con características propias. A veces hay traducciones, entonces hay una serie de elementos que se modifican dependiendo del lugar donde estamos y del momento histórico en el que se hizo. Son muy distintas las versiones que se hacen en los años 70, como en la línea de la solidaridad con Chile durante la dictadura, que lo que se hace, en 2010, 2011 en Japón o en otros lugares, tiene otro carácter, aunque comparten ciertos elementos. Pero lo primero fue establecer un mapa de versiones y también que de esas versiones se van desprendiendo historias. Eso era lo que queríamos tratar de abarcar en la película. No simplemente quedarnos con un listado nuevamente, sino poder profundizar ahí en ciertas personas que han tocado la canción en determinados lugares, y qué pasa con eso. Uno de los criterios que tuvimos fue una diversidad de estilos. En el documental se ve gente de un coro comunitario que hay en Berlín, gente de grupos más cercanos al folk o al pop, gente de grupos callejeros que la tocan en manifestaciones en la calle, pero también en salas de conciertos. Hay versiones más doctas, precisamente porque queríamos dar cuenta de esa diversidad. Eso implicaba seleccionar a ciertas personas que nos dieran este hilo conductor de la canción en distintos momentos.
¿Ocurrió alguna sorpresa, algo que se encontraron en el camino que no esperaban, alguna versión que no se imaginaron que puede existir? ¿O alguna historia de las que como que llegaron por casualidad, por ejemplo?
Yo creo que cada una de las historias sorprende mucho, adentrarse en los detalles. Por ejemplo, sabíamos muy bien que había una versión que había grabado el grupo Agitpro, que era un grupo de Finlandia, un grupo de izquierda que vino a Chile durante la Unidad Popular y conocieron aquí la canción. Nosotros teníamos el dato, el registro de que eso había ocurrido. Pero poder ir a la casa de esas personas 50 años después y conversar con los materiales, con los discos arriba de la mesa, ellas tenían todavía los discos que les había regalado Quilapayún autografiados. Hay una cuestión que es tan importante para esas personas, es una cuestión que los marcó para siempre. La sorpresa va más que en un dato que fuera como rupturista o que nos sacara de lo que estábamos pensando. La sorpresa está en esa humanidad que hay detrás. Detrás de una canción que se hace hay una historia familiar, de amigos, de historias de vida que son muy potentes. En cada uno de los casos nos fuimos encontrando cosas similares. El de Finlandia le tenemos harto cariño precisamente porque también nos sitúa en este mundo, en esta perspectiva muy internacional de la canción, incluso antes del golpe de Estado. Eso nos cambia un poco el panorama de no creer que todo ocurrió después del golpe, sino que ya antes había una circulación internacional, porque esta banda toca la canción y la lleva a un festival de canción política que se hacía en Berlín del Este, en Berlín Oriental, y ahí la conocen otros grupos y también la empiezan a tocar. En ese contexto aparece el golpe de Estado, pero la canción ya estaba circulando. Es bien interesante poder adentrarse en esa sutileza. .
Otra cosa que me llamó la atención de la película es que, a pesar de que incorporan obviamente información y algún contexto de la creación de la canción por el autor Sergio Ortega, después ya como que no tenemos mucha información tanto de él ni de su familia o alguien más que quisiera dar su testimonio. ¿Esto fue una decisión editorial, o les costó mucho encontrar información más cercana de Sergio Ortega?
Para nosotros es un personaje súper fascinante (Ortega). Entonces sentimos que tuvimos que estar como atrincándolo, como se dice, de evitar que se nos volviera un documental sobre Ortega. Porque queríamos, desde el comienzo, que el foco estuviera en la canción. Entonces estaba la tentación de profundizar mucho más en Ortega, y sin duda que da para mucho más. Conseguir el material no fue fácil. Hay pocos registros de Ortega, pero en algún momento nos encontramos que ya teníamos muchas cosas. Teníamos una entrevista cuando él es mayor, está en Francia, habla en francés, y de eso habían cintas y cintas llenas de testimonios, de entrevistas y otros materiales más antiguos también. Pero queríamos presentar ciertas cosas y ciertas reflexiones, que no se convirtiera en una cuestión del compositor. Porque también eso es un problema bastante común, a mi juicio es un problema que yo veo en documentales sobre música, que hay mucho foco en la creación y quiénes son, como entrar en todo un detalle de quiénes son los autores y profundizar mucho en eso, y no siempre está el interés en profundizar en lo otro, en la circulación que tiene, y que en este caso es una circulación que sobrepasa todos los límites que uno se puede imaginar de una canción. Entonces hay una decisión de priorizar por la circulación, más que solamente quedarnos en el origen. Eso implica a lo mejor no profundizar en tantos detalles, pero sentimos que el resultado nos deja conforme, pudimos dar cuenta de esos elementos, pero también pasarnos al presente o pasarnos a las circulaciones que hubo durante esos 50 años con mayor soltura.
El documental me recordó uno que vi en InEdit hace un par de años, de Leonard Cohen, y de las miles de versiones que tenía la canción Halleluyah. ¿Sirvió como referencia?
Sí, ya estábamos trabajando en el documental cuando apareció el documental sobre Halleluyah. Lo revisamos, por supuesto, lo vimos con interés, porque no hay muchos documentales sobre canciones. Lo que nos pasaba es que había ciertos elementos que son entretenidos de ver, pero también sentíamos que era un documental excesivamente largo, que hay una obra completa dedicada a Cohen y a su historia, y luego otra obra y algo dedicada a la canción. Creo que el desafío para nosotros era cómo podemos dar cuenta de esta canción sin extendernos a una duración que pueda ser excesiva o que pueda terminar cansando al público. Eso es algo que nos cuestionamos mucho, precisamente porque por el hecho de estar con una sola canción, teníamos este susto de que pudiera ser demasiado abrumador para las personas y terminar como aspiadas de lo que están escuchando, por eso la película dura 70 minutos, que es una duración bastante acotada para un documental que aspira a dar cuenta de algo tan grande. La decisión fue que preferimos dejar al público con las ganas de haber visto más, que dejarlo como abrumado y sin ganas de saber más de la canción. Encontrar ese ese punto medio perfecto.
Ustedes ganaron el premio del Work in Progress en InEdit, que les otorgó una asesoría en distribución, ahora distribuyen con Miradoc. ¿Cómo ha sido este proceso desde que ganaron ese premio en InEdit, después pasar ahora esta etapa distribuyendo y estando en salas en Chile?
Hago la mención de que ganamos ese premio de distribución, pero también ganamos la postproducción de imagen. Entonces fueron dos premios súper importantes porque nos permitieron echar a andar el trabajo, más bien concluir el trabajo de buena forma. Ya lo habíamos echado a andar, pero se necesitaba ahí ese apoyo para poder cerrar el proceso. Luego este festival que pasó, presentamos el documental, lo estrenamos allí, y también recibimos una mención honrosa de la competencia nacional, que también fue un apoyo adicional para visibilizar el documental. En ese momento vino lo de Miradoc, que tiene la particularidad de que es una cuestión que se sale completamente de nuestras posibilidades. Siempre conversamos con Eileen que no podríamos haber logrado todo eso si no tuviéramos el apoyo de Miradoc, porque la película está en salas desde Arica a Punta Arenas. Efectivamente, hemos tenido la posibilidad de mostrarla en Santiago, en Valparaíso, hace poco en Concepción, en Valdivia, presentando la película, conversando con el público, y es muy difícil hacer eso en forma independiente. Ese apoyo resulta fundamental, porque no solamente es poner la película en sala, sino todo ese apoyo que significa la distribución de la película, la organización de los cineforos, el apoyo de prensa para poder dar difusión a todas esas funciones. Entonces ha sido una experiencia preciosa. Estamos súper felices de poder estar circulando allí, porque también el objetivo es poder mostrar la película lo más que se pueda. Entonces, uno llega con cansancio y como con las pilas bajas de haber logrado estrenar, pero ¿Qué viene a continuación? En nuestro caso, creo que fuimos súper afortunados de que en ese momento de cansancio apareció Miradoc con un apoyo tremendo y que nos permitió tener la película circulando de la manera que ha circulado, que ha sido súper potente.
¿Qué se viene para la película ahora? ¿Se va a exhibir fuera, en algún festival internacional, en salas en alguna parte, sobre todo los países mencionados en la película?
A comienzos de año, en febrero, la película estuvo en un festival en Michigan, el Latino Film Festival en Michigan, que fue una suerte de estreno en Norteamérica. Estamos ahora en proceso para los festivales en Europa, como el año allá parte en septiembre más o menos, el segundo semestre nuestro, vamos a tener más novedades del documental fuera de lo que pasó en Miradoc, venía en esta temporada, nos concentramos con más fuerza en la distribución nacional, pero luego de terminada esa distribución nacional va a seguir circulando la película y también esperamos que esté en plataformas de streaming. Tenemos planeado un estreno digital, también pensando en las personas que no han podido ver la película todavía o que quieren acceder desde lugares donde la película no está disponible. Eso va a ocurrir. Entiendo que ya el segundo semestre va a estar la película disponible en ciertas plataformas para verla y al mismo tiempo va a estar circulando en festivales. Esperamos, porque cada festival es una apuesta, una lotería.
¿Qué le podrías decir a la gente para invitarlas a ver la película?
Creo que ver Himno es una experiencia súper interesante, que ha sorprendido a hartas personas. Hemos recibido muchos comentarios de que no esperaban ver lo que vieron. A lo mejor las personas van con una expectativa de ver algo más serio, más solemne. En algunos momentos la película es seria y solemne, pero en otros momentos también hay mucha risa, hay mucha emoción, hay mucha alegría, hay mucha sorpresa también. Yo creo que esa es la gracia o la virtud del documental, que nos puede llevar por distintos lugares, por distintas emociones y sorprendernos. Creo que es una película entretenida, una película emocionante, una película que sorprende mucho. Y todo eso en 1 hora 10, que es como un triunfo en términos de tiempo. Es una película que se pasa rápido y se disfruta mucho. Entonces a quienes vayan a verla, la van a disfrutar.
Ficha técnica
Dirección, investigación, guion y montaje: Martín Farías
Producción y asistencia de investigación: Eileen Karmy
Sonido directo: Eileen Karmy, Martín Farías
Postproducción de imagen: Daniel Dávila (DA Cine imagen diseño)
Postproducción de sonido: Sonamos
Mezcla: Roberto Zúñiga
Prensa: Gabriela González Fajardo
Diseño gráfico: Pablo de la Fuente
Casa productora: Palimpsesto
Duración: 70 minutos
Producida en: Chile
Rodada en: Santiago (Chile), París (Francia), Helsinki (Finlandia), Lisboa (Portugal), Berlín (Alemania), Tokio (Japón).
Distribución: Miradoc
![]()