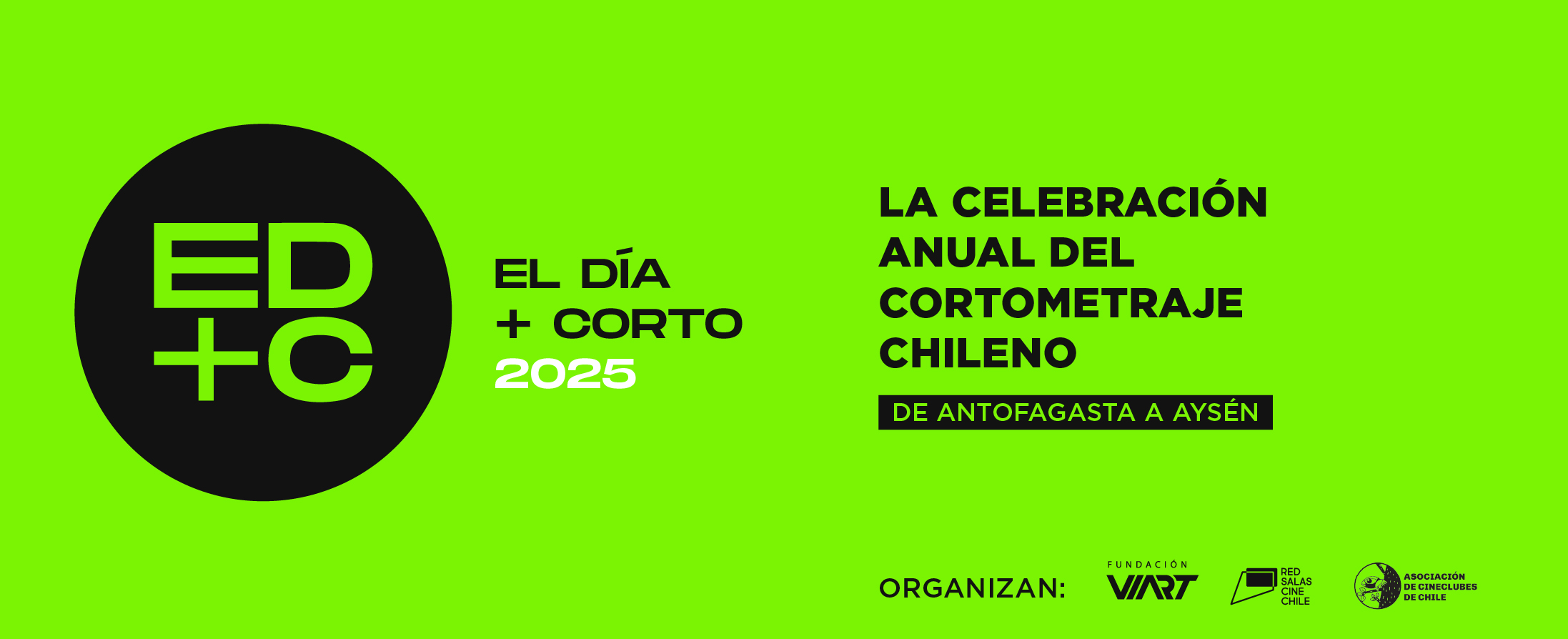Por Galia Bogolasky
Kaye no es una película más: es un grito desde las periferias, un espejo que devuelve la crudeza y la ternura de la infancia en contextos de exclusión. La película cuenta la historia de Yeka, una niña de 12 años cuya vida se quiebra tras la trágica muerte de su mejor amiga. En su búsqueda por entender lo sucedido, deberá confrontar verdades que cambiarán la percepción que tiene de su familia y del precario mundo que la rodea. Pero más allá de la trama, Kaye está anclada en un territorio concreto: fue filmada en la Villa Las Loicas, parte de la megatoma que atraviesa los cerros de Cartagena y San Antonio, donde miles de familias levantan sus hogares día a día.
Con un reparto comunitario que mezcla actrices consagradas como Paola Lattus y Marcela Salinas con debutantes que viven en las propias tomas, Kaye apuesta por derribar estigmas y mostrar la verdad de los territorios populares. Entre el elenco destaca también el cantante urbano Benji Gramitos, quien además aporta canciones originales a la banda sonora.
Kaye es, al mismo tiempo, un retrato íntimo y una denuncia social. Su rodaje en las calles, escuelas y paisajes del litoral central —la Playa Chica, la Terraza de Cartagena, el Colegio Peumayén, el Estero de San Sebastián y distintos barrios de San Antonio, Llolleo, Costa Azul, Algarrobo y Tunquén— le otorga una fuerza visual que contrasta la belleza del territorio con la crudeza de la exclusión.
Distribuida por Storyboard Media, producida por Infractor, Pejeperro Films y Ombre Rosse, en asociación con Pobre Jaula y el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Chile) y el Ministero della Cultura (Italia), Kaye irrumpe en el panorama nacional como una de las películas más sociales y polémicas del año: una obra que nace desde las tomas de San Antonio y se proyecta al mundo entero.
Esto fue lo que el director de Perro Bomba nos contó acerca de su segundo largometraje Kaye
Cuéntame un poco cómo surgió la idea, la historia de la película Kaye.
La idea surge desde el interés de intentar contar historias que sean de interés público, de interés masivo, que puedan resultar atractivas para las personas del Chile actual, en un contexto en que el cine chileno lamentablemente no está siendo muy visto, salvo lindas excepciones, pero en general el cine chileno no está siendo muy visto por sus propias audiencias. En ese contexto, ya como motivación personal, yo me convierto en testigo del nacimiento del fenómeno de la música urbana, que desde el 2018, con fuerza empezó a agarrar un lugar importante en esta sociedad y de ahí surge mi interés principal. Yo quería acercarme un poco al mundo de los cantantes que al final se convierten en “héroes de la clase obrera”, porque son personas que salen de los entornos más marginalizados en muchas ocasiones y logran convertirse en referentes. Sin embargo, en el desarrollo de la película, cuando fui conociendo a algunos cantantes, cuando fui conociendo un poco sus realidades, me empecé a interesar por estos personajes que están alrededor, por estas familias que rodean un poco el éxito, que en silencio acompañan este éxito. Ahí surgió este personaje de la hermana como la protagonista y eso ya nos abrió las puertas para tocar otros temas también para poder hablar, por ejemplo, del tema del adultocentrismo en esta sociedad, es decir, una niña que intenta encontrar respuesta y que esta sociedad no se las da porque no la cree capaz de enfrentar como el peso de esa verdad. Luego también en el contexto más ligado a la investigación nos invitaron a grabar en el campamento Villa Las Loicas y al aceptar esa invitación también se suma otra capa de sentido que es precisamente el tema de las tomas de terreno. Ahí van de a poquito sumándose otros temas que en conjunto creo no hacen otra cosa más que sacar una foto de Chile, de las tomas de terreno, con todo lo que lleva eso, con niñeces que lamentablemente en muchas ocasiones no tienen la posibilidad de tener un tránsito sereno hacia la madurez, sino que de golpe se enfrentan a ella. Una vez elegido el tema ya empezaron a aparecer otras capas de sentido, y empezamos a encontrar muchos otros distintos temas posibles que ahí se suman dentro de lo que es la película.
Este es tu segundo largometraje después de Perro Bomba que le fue muy bien, ¿Cómo fue tu tránsito como cineasta desde Perro Bomba a esta historia? Siguiendo con temas también sociales, con historias humanas, historias de personas. Cuéntame un poco este camino tuyo como cineasta.
Cuando me acerco al cine, debido a cómo yo llego al cine precisamente, al llegar yo al cine, quizás desde una cultura cinéfila detrás o desde una familia cinéfila, y al llegar al cine más desde una comunicación, de una herramienta de comunicación masiva, para mí el cine siempre tuvo el potencial de disputar la hegemonía de algunos discursos que en esta sociedad tienen espacio. Así pasó en Perro Bomba, en el que había discursos hegemónicos sobre la migración, que sentíamos que eran algo cortos de vista, y surge Perro Bomba como la posibilidad de, en ese entonces, siempre decíamos, de aportar al debate sobre la migración. Yo vivo en el Litoral Central, fui testigo de muchas películas que llegaban al litoral central, que filmaban, que se iban, y que en realidad su paso o era invisibilizado o era de ir, de causar un poco de desorden y luego marcharse. Algo que quizás fue súper básico para nuestra propuesta fue intentar hablar de problemáticas vivas en el Litoral Central y hacerlo a través de personas que están participando en esas problemáticas. En este caso en concreto, una vez que elegimos grabar en una toma de terreno y que elegimos a Antonella Bravo, como nuestra protagonista, siendo ella una niña que vive en las tomas de terreno, la película naturalmente agarró este cariz político; naturalmente puede ser leída entonces como una película que es de realismo social y que enfrenta nuevamente temas que son controversiales en la opinión pública, y para lo cual se necesitan muchos más puntos de vista. En este caso, en particular, la música urbana y las tomas de terreno son dos problemáticas que, cuando aparecen en las redes sociales, por ejemplo, se arma como harto caos, harta animadversión, harto odio, de pronto. Esta película surge como una manera de mostrar otra cara. Estoy también en el proceso de distribución enfrentándome a que es un hecho político mucho más fuerte, de pronto, de lo que yo pensaba, porque para mí esta es una película sobre amistad. Para mí esta es una película sobre amor, sobre resistencia, sobre esperanza, sobre cumplir los sueños. Es un “coming of age”, es un drama también bien, aunque también tiene elementos de música, etcétera. Me gustaría que eventualmente esta fuese una película que se leyera simplemente así, como una película sobre el tránsito desde la niñez hacia la adultez, pero simplemente por situarse entonces en este contexto y por proyectarse desde otro lugar, y quizás por algunas metodologías que usamos, termina teniendo esta carga bien política. Pero no fue algo, quizás, que estuvo tan presente lo político durante el proceso de rodaje, durante el proceso de elección del casting y el desarrollo más avanzado, porque realmente no estábamos como “vamos a hacer una película política compleja”, sino que fue como “vamos a hacer una película y lo vamos a hacer desde la comunidad”, como desde el intentar escuchar lo más posible, desde el intentar generar un ambiente en el set que fuese lo más ameno y lo más tranquilo posible, para que las niñas pudiesen actuar considerando que ellas están debutando. Ahí confluyen esos distintos elementos.
Cuéntame cómo fue ese proceso de casting para encontrar a la protagonista Antonella y las dos amigas, pensando que se complementan un elenco con actrices con trayectoria que tienen su experiencia, como Paola Lattus, Marcela Salinas ¿Cómo fue ese complemento de actrices con trayectoria con actrices naturales?
Yo siempre cuento esta historia, a Antonella, que es la protagonista, el primer casting se lo hice cuando ella tenía 8 años y cuando grabó ya tenía 12. Apenas le hice el primer casting supe que ella tenía algo especial y, en mi interior, supe que ella era la protagonista, a pesar de que, como yo no trabajo solo, pasamos un proceso bien largo como para terminar de definirlo. Pero a todas ellas yo las conocí mediante un casting masivo que hicimos junto a mi colaboradora Katherine Luke y entrevistamos a más de 150 niños y niñas del Litoral Central. Hicimos un proceso en el que, como al principio, esto ocurrió a inicios del año 2020, este casting lo hicimos en pandemia. Hicimos un proceso online, luego complementamos ese proceso online durante un tiempo más, hasta que ya, cuando las cosas se pudieron abrir, hicimos una serie de talleres que nos permitían hacer como un entrenamiento en el camino. Igual hicimos un cortometraje donde, a cada una de las niñas que teníamos en nuestra selección final, les dimos un pequeño papel para que se enfrentaran a las cámaras.
Una vez que las elegimos, comenzó un trabajo que igual es súper sensible y súper importante, y tiene que ver con el manejo de las expectativas. Porque el cine es algo tan ajeno para los sectores populares, digámoslo así, que de pronto, cuando uno dice “No, yo hago cine”, muchas personas pueden malinterpretarlo y pensar que uno está en el mundo del espectáculo, que es famoso. También, cuando uno les dice “Ya, queremos que tú actúes en esta película”, es como “Ah, me voy a volver famosa” o “Me voy a convertir en una estrella”. Y fue súper importante durante todo el proceso recordarles a todas las chiquillas que nosotros hacemos arte popular, hacemos un cine que no tiene otra pretensión más que generar debate, generar memoria. Ellas fueron súper inteligentes y súper maduras también para entenderlo así, para aceptar sumarse a este proceso de esa manera. Nuestras niñas actrices, son personas, dentro de todo, introvertidas, son personas sensibles, que igual tenían hartos temores, porque no es fácil enfrentarse a un rodaje. Entonces ahí decidimos que necesitábamos; primero personas que tuviesen experiencia, actrices y actores que tuviesen experiencia, pero que también tuviesen interés por trabajar con niñeces y tener la paciencia necesaria para hacerlo.
Además, en el elenco había un “pie forzado” que nos pusimos a la hora de elegir, y es que queríamos que fuesen actores o actrices que tuviesen un origen o un arraigo popular. Queríamos como iban a representar a personajes que viven en un entorno popular, evitar traer personas que tuviesen que fingir demasiado; queríamos traer actores o actrices que tuviesen esto en sus identidades o en sus memorias, como el caso de Marcela o de Paula Dinamarca. Entonces, así más o menos se terminó de conformar el elenco con el apoyo también de Constanza Langenbach que es la directora de casting de la película. Ella se sumó para el proceso de preproducción y nos ayudó a terminar de preparar a las niñas. Constanza es actriz y también coach actoral, entonces terminó enseñándoles herramientas para actuar frente a la cámara. Evidentemente también la conexión humana es súper importante, entonces intentamos fomentar hartos espacios de encuentro con las familias de las niñas, que se conocieran, y eso terminó generando la confianza suficiente para tener esas actuaciones que tenemos en la película, y que son actuaciones sencillas, súper tranquilas, súper calmas; no son exageradas, son muy orgánicas, como se les diría en cierto contexto.
Te quería preguntar sobre la temática principal que aborda la película, aborda varias temáticas; temas sociales, drogas, la música, los campamentos, las tomas, la vida en el litoral, pero el tema principal es el duelo, el duelo de una niña adolescente. ¿Cómo llevaste este tema? ¿Qué te interesó del tema del duelo adolescente particularmente?
Principalmente, lo que me interesó es cómo se viven estas situaciones en estos entornos populares, en estos entornos que están a la sombra de este desarrollo macroeconómico chileno. Porque, lamentablemente, en los entornos populares toca endurecerse, toca sobrevivir, toca salir adelante, no importa cómo, porque cada día es una lucha, y lamentablemente a nuestra protagonista le toca vivir eso, no tiene espacio ni siquiera para llorar, no tiene espacio ni siquiera para explotar y dejar llevar o dejar que fluyan todas esas emociones y así poder sacárselas de encima, sino que le toca endurecerse. Sumado a eso, también está la ausencia del Estado en estos contextos, donde no existe una justicia que pueda ayudar a reparar las heridas que se crean, toca endurecerse. Me parece que eso puede ser súper importante de ver, como para entender también, de dónde surge ese empuje o ese temple que se ve en las clases populares, y también como para sensibilizar respecto a si queremos también hablar de la salud mental, al apoyo, a la contención que existe o que debería existir. En el proceso de desarrollo, pensaba eso: como que, obviamente, la familia de la Yeca la ama. La familia de la Yeca la apoya, le entrega abrazos, le entrega muestras de afecto, cariño, pero lamentablemente tampoco tiene las herramientas emocionales, quizás, para sentarse frente a ella y decirle: “Nos pasó esto, esto es súper terrible. Tú te vas a sentir así durante tanto tiempo, pero con nuestro apoyo y con una reflexión, va a poder pasar”. Si no, queda nada más que endurecerse y seguir, y son las cicatrices que muchas personas de los entornos populares llevan, llevamos. Desde ahí surge este interés, desde poder aportar al álbum de fotos del cine chileno, por decirlo así. También es un retrato de cómo en los sectores populares se viven procesos tan fuertes como el duelo.
Tú eres del litoral; la película lo que hace es una perfecta radiografía y fotografía de lo que son estas tomas en el litoral, en San Antonio, Algarrobo, esas zonas de la Quinta Región. Las locaciones son súper importantes visualmente para la película. Cuéntame sobre la importancia para ti de filmar esa zona, ese espacio social cultural del litoral ¿Cómo fue para ti retratar esta zona?
Fue súper importante poder hacer una película allá, con personas que somos de allá. A raíz de todo el proceso de distribución de la película, me ha tocado estar acá. No pensaba grabarla particularmente en el Litoral Central, yo sentía que era una historia que quizás podría ocurrir en distintos lugares. Pero naturalmente, como yo vivo allá, obviamente me hacía mucho sentido filmar allá porque son los paisajes que yo veo día a día: aparecen las micros que tomo día a día, aparecen los colegios donde un par de veces he ido a hacer talleres, por ejemplo, aparecen los caminos que recorro yo mismo, el estero donde voy a mirar aves. Eso me parece súper importante, porque el litoral de los poetas muchas veces, o se interpreta como un lugar de veraneo simplemente, o se le interpreta como un lugar de cultura de museo, como donde están la tumba de Huidobro, donde está la tumba de Parra actualmente, donde está la casa de Pablo Neruda, etc. Era súper importante también poder demostrar que en el litoral hay cultura viva. Filmar ahí en el litoral nos permite dejar ese mensaje, permitir que las personas puedan ver que hay mucho potencial.
Cartagena, en particular, tiene una historia bien especial porque se han hecho varias películas. La película Tuve un sueño contigo, de Gonzalo Justiniano si mal no recuerdo, en la que Cartagena se convierte como en una ciudad de otro lado, donde hay una universidad, un hospital, etcétera. La película Morir un poco, de Álvaro Covacevic, que fue por mucho tiempo la película más taquillera de la historia del cine chileno (si no me equivoco en el dato), con 300.000 espectadores en ese entonces, entre los años 67 y 70.
También ahí se hace un retrato súper interesante de cómo la clase trabajadora siempre tuvo esa cultura. La película Cachimba, que para mí retrata Cartagena de una manera muy acorde a la visión que se tiene respecto al litoral de los poetas, pero también, por ejemplo, la película Cartagena Vice, de Ernesto Belloni, el Che Copete, que es una película terrible para la memoria cartagenina, porque fue la película que trajo el concepto de “Rascagena” y que terminó por definir, a inicios de los 90, esa idea de que Cartagena era ese lugar donde estaba el “pueblo maleducado”, entre comillas, donde estaba toda esa cultura popular.
Era también súper importante poder abordar Cartagena con mucha más complejidad, pero también entendiendo que Cartagena es lo que es, una comuna muy popular, una comuna donde se lucha día a día, donde hay hartas dificultades, donde lamentablemente hay mucho consumo de drogas, donde también hay muchas personas en situación de calle, tiene esa cara. En un momento no sabíamos en qué parte exacta de Cartagena grabar. Contemplamos distintos lugares posibles, distintas locaciones, y en un momento nos invitaron a grabar a la toma del campamento Villa Las Loicas. Nos invitó una de las dirigentes, Gabriela Almuna. Ella, con mucho conocimiento y con mucho amor también hacia el cine, o con mucho respeto hacia el cine, entendió lo de guardar la memoria que puede tener el cine. Nos invitó porque decía: “A mí me encantaría poder dejar registro de cómo es el inicio de la Villa Las Loicas, para que en 20 años más se pueda ver cómo era, cuando —como es el sueño de ellas— ya sea una villa establecida propiamente tal, con todas las conexiones que se requieren para tener una calidad de vida buena o al menos adecuada.” Nos lo cuestionamos, porque la película toca temas relevantes como el consumo de pasta base, el tema de la violencia por armas de fuego, el tema de la alienación comunitaria, de las disputas. Teníamos miedo de meter estos temas en una toma, toda vez que, en los medios masivos de comunicación, cada vez que se abordan noticias relacionadas con estos sectores, se les encasilla o se les estigmatiza en torno a esos temas. Pero tras unos diálogos súper interesantes, en los que incluso pudimos compartir el guion, como se diría en el lenguaje del cine, pudimos “pitchear” la película a la junta de vecinos, a la comunidad allá en Las Loicas, llegamos a la reflexión de que es una realidad. Tampoco queremos edulcorar o presentar una visión higienizada de cómo es la realidad, sino que queremos mostrarla como propiamente tal. En paralelo a todas estas reflexiones, también nos dimos cuenta de algo que quizás la gente no sabe de las tomas de terreno, las tomas de terreno son espacios que están en resistencia, evidentemente, y al estar en resistencia están muy organizados, están muy unidos. Es muy fácil hacer llegar una comunicación a todas las vecinas, por ejemplo, o citar a una asamblea, eso es muy accesible, por tanto, nos ofrecía eso. También es un lugar muy seguro, precisamente por esta organización, y es un lugar muy tranquilo. Entonces, para grabar una película se necesita esa tranquilidad, se necesita esa calma, se necesita esa seguridad, sobre todo cuando son niñas actuando. Ahí lo encontramos. Así que, en torno a todo esto que te relato, se terminaron de definir las locaciones principales de la película. Rodamos en Cartagena, rodamos en San Antonio, en Yoyeo, rodamos escenas en Tunquén, en Algarrobo, en San Sebastián, en Costa Azul. Para las personas que conocen el litoral, quizás estos nombres les harán sentido, nos movimos a lo largo de todo el Litoral. Tuvimos también la posibilidad de trabajar con proveedores de servicios de ahí mismo: alojamiento, transporte, alimentación. Para qué decir con los extras o los secundarios; incluso nuestras protagonistas también son del Litoral. Es súper lindo esto del cine, cómo puede reactivar un espacio que, lamentablemente, fuera del verano, son como ciudades dormitorio, se podría decir, donde la gente va solo a trabajar, pero lamentablemente no hay mucho trabajo ahí. Es lindo también cómo el cine tuvo la posibilidad de eso: de generar, aunque fuera por un ratito, y ojalá pueda volver a repetirse, o que el estreno de la película pueda traer movimiento también, pero cómo pudo, entonces, por un ratito, activarlo y generar movimiento. Salió la película a la Kaye.
Quería preguntarte sobre la importancia de la música del del trap, la música urbana, donde hay un personaje que es un músico, que es el hermano de la chica protagonista, que es cantante de trap, que es muy famoso en el barrio Hay ciertas escenas, ciertos elementos de la película que también me recordó un poco Los afectos, que también tiene algunas escenas así como con música urbana incorporada, que tiene esa estética más de videoclip en un par de momentos, ¿Cómo fue pensado eso y la importancia de la música urbana para el contexto, pero además como insertarlo dentro de la historia, dentro la familia de la niña protagonista?
Una de las cosas quizás más polémicas en torno al fenómeno de la música urbana es el contenido de sus letras. Se ha debatido en medios de comunicación, incluso autoridades se han referido a que se dice que puede fomentar ciertas cosas. Sin duda ha tenido una influencia tan fuerte que yo igual no cuestiono a quienes se plantean de pronto de manera un poco más “terrosa”, más conservadora, que puede ser como mala influencia. Me parece que en la historia de la música, y particularmente de la música popular, que en lo personal es la música que a mí me apasiona, por ejemplo, la salsa… Yo siempre menciono el caso de Juanito Alimaña, por ejemplo. Juanito Alimaña es una canción que te cuenta la historia de un bandido. También, hablar de la música gitana, los Chunguitos, por ejemplo, que también con historia y era el grupo, para que sus canciones te hablen de problemáticas de la sociedad. A mí me parece que hoy en día la música urbana igual está haciendo bastante eso, está contando historias que, como decían los raperos antiguos de Estados Unidos, historias que no salen en los diarios. En ese contexto, la música que elegimos para esta película se llama “Mambo”, es el mambo chileno, es un género de los más arraigados en las poblaciones chilenas, es un género bailable, hermoso, que recoge influencias, nacido en República Dominicana, y que ahí llegó hasta acá, y que a mí también, en términos de esta memoria, de este registro… Yo no sé si en otra película chilena se ha escuchado un mambo, y no sé si a alguien le interesa también meter un mambo, porque es un género muy vilipendiado, es un género como muy mirado en menos, pero tiene mucha energía, mucho ritmo. Yo quería que estuviese esta música más popular, incluso más popular que el trap propiamente tal. Si bien entiendo que dentro del trap se engloban como todos estos géneros para el conocimiento general, el trap hoy en día también se ha convertido en algo un poco más de boutique, sin embargo, el mambo sigue siendo un género así popular, popular, del corazón. Queríamos que hubiese un cantante en esta película, queríamos que las canciones fuesen buenas, que fuesen como reales, que tuviesen ritmo. Ahí fue que conocimos a Benji Gramito, por una recomendación muy linda que nos hicieron. Buscábamos un chico que, no solo figurara porque tiene seguidores y tal, sino que queríamos un chico que realmente tuviese interés en la actuación y que le gustara actuar. Benji siempre tuvo interés en la actuación, y le hicimos dos castings antes de confirmarlo, y en ambos se destacó mucho. Nos mostró mucha generosidad también, como te decía cuando antes hablamos del elenco, mucha generosidad respecto al trabajar con niñeces, al tener la empatía, la paciencia, el carisma para poder trabajar con niñeces y él lo tuvo. Junto a al Broken, que era su colaborador en ese entonces, compusieron estas canciones, que las trabajamos así, yo les daba un concepto en general y ellos me daban una propuesta, y la íbamos afinando. Así fue que logramos finiquitar esto de la música urbana. Para el cierre de la película metimos otra canción de un género que se llama “folk rap”, que no quiero generar mucho spoiler al respecto, pero que también trabajamos con mucho afecto, y esa última canción es más como una extensión final del guion. Esa la escribí yo, a mí también me gusta escribir canciones, entonces ahí aproveché de escribir esa canción, que la canta también nuestra protagonista. Así un poco se retrató el mundo de la música urbana. Dentro de la propia película se generan debates sobre la música urbana: si es que fomenta tal cosa, en una escena de Benji entrevistado por una serie de periodistas que igual lo cuestionan un poco. Eso está ahí en torno a la película, porque estamos conscientes de que es un fenómeno global. Mi intención también es poder incorporar a esta memoria del cine chileno este fenómeno tan importante de la música urbana, y dejar registro de cómo es entonces este arte popular que surge ahí, de los sectores más, más vivos.
Ficha Técnica
Título: Kaye
Año: 2025
Duración: 85 min aprox.
Países de producción: Chile – Italia
Idioma: Español
Productoras: Infractor · Pejeperro Films · Ombre Rosse
En asociación con: Pobre Jaula
Con el apoyo de: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Chile) · Ministero della Cultura (Italia)
Escrita y dirigida por: Juan Cáceres (Perro Bomba)
Producción ejecutiva: Alejandro Ugarte, Esteban Sandoval, Andrea Di Blasio, Luca Cabriolu, Juan Cáceres
Producción: Esteban Sandoval, Andrea Di Blasio, Alejandro Ugarte
Protagonista: Antonella Bravo
Elenco: Vanyelina Muñoz, Pascal Rojas, Valentina Muñoz, Benjamín Gamboa (Benji Gramitos), Marcela Salinas, Paula Dinamarca, Paola Lattus, Roberto Cayuqueo, Elsa Jeria, Estrella Molina, Jenni Espinoza
Asistencia de dirección: Katty Luke
Dirección de fotografía: Valeria Fuentes
Dirección de arte: Karla Molina
Dirección de sonido: Andre Millán
Diseño de sonido: Christian Cosgrove
Montaje: Erika Manoni · Juan Cáceres
Música original: Broken · Benji Gramitos
Dirección de casting: Constanza Langenbach
Producción de campo: Elisa Torres
Distribuida por: Storyboard Media
Estreno: 23 de octubre 2025
![]()