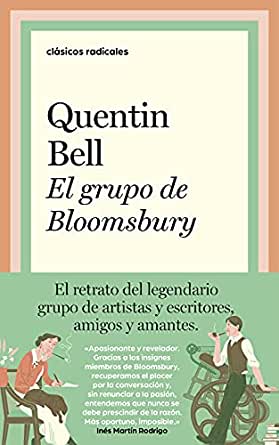Por Joaquín Pinto
Probablemente por estar en deuda, o con un vacío por llenar, debido a un desconocimiento casi total sobre las corrientes estéticas provenientes de la cultura inglesa del siglo XX, me propuse la lectura del nuevo libro que editorial Taurus incorpora a su conocida colección de “clásicos radicales”: El grupo de Bloomsbury del historiador del arte y escritor Quentin Bell (1910 – 1996).
Una vieja crítica que hallé por internet de Robert Saladrigas publicada en 1976 por EL PAÍS, mismo año de la primera edición en español, da cuenta del fenómeno al que responde la publicación del libro en esos años: el creciente interés que despertó Virginia Woolf, destacada miembro del grupo y tía de Quentin Bell, que motivó a curiosear a los lectores hispanohablantes más allá de su obra. Hoy, con la nueva ola feminista que renueva la atención puesta en esta autora, además de lo mucho que habrá que destacar de su trabajo, pudiéramos imaginar que es una primera razón para traer el libro nuevamente a estanterías. Puesto que no hay nada más interesante y provechoso que conocer la vida y círculos cercanos de los y las autoras que nos gustan.
No obstante, rápidamente notamos que Bloomsbury, más que Virginia Woolf, se compone de nombres que poco o algo “nos suenan”: Lytton Strachey, Vanessa Bell, Maynard Keynes, Duncan Grant, Roger Fry, entre otros(as). En este libro Quentin Bell, quien vive en primera persona al nacer y crecer en el seno del grupo de Bloombury, se propone dar respuesta a la interrogante de ¿qué fue este grupo? ¿qué tenían en común? Y ¿cómo deberíamos entenderlo? En un ensayo que da mucho por sobreentendido.
Luego de la muerte de su padre, Leslie Stephen, los hermanos y hermanas Stephen (Virginia, Vanessa, Adrian y Thoby) se trasladaron al 46 de Gordon Square en el barrio de Bloombury. Lugar que sería el centro de reuniones del grupo, donde se juntaban, más que nada, a conversar de lo que fueron sus mayores motivaciones vitales e intelectuales. La sensación de libertad que reinaba en la casa les permitió debatir sobre lo que quisiesen, desafiando la moral y costumbres de la vieja era victoriana: “No vacilábamos a la hora de hablar sobre lo que fuese. Esto era literalmente cierto. Podías decir lo que gustases sobre arte, sexo o religión; podías asimismo hablar con libertad sobre los quehaceres ordinarios de la vida”, escribía Vanessa Bell en una de sus cartas.
Si bien el autor logra su cometido en el libro, en casi una mitad de este se ocupa en aclarar ciertas acusaciones hechas al grupo que parecen infundadas. Lo que pudiera caer en una distracción que poco interese al lector que no tiene un conocimiento general sobre las referencias que se hacen. Claramente habrá tenido sus razones, y es que, al revisar estas declaraciones en contra del grupo, Bell deja en claro que “a duras penas se puede decir que tuviesen ideas comunes en relación con el arte, la literatura o la política, y aun cuando tenía, creo, una actitud común respecto a la vida (…) Bloomsbury era un cuerpo tan amorfo como puede serlo un grupo de amigos” (27). Un grupo de amigos que, al contrario de lo que entendemos hoy por colectivo, no fue una organización que se planteara objetivos y luchas por llevar adelante. Sin mayor conocimiento, uno termina por preguntarse si verdaderamente Bloomsbury, como grupo, tuvo un gran peso en la dirección de las corrientes artísticas e intelectuales de su época. No obstante, cada uno de los amigos y amigas de Bloomsbury, por sí solas, de a pares o de a tres, tendrán fuertes implicancias en la vida inglesa.
Luego de la lectura del libro, debo decir que mi primera intención no fue cumplida, cuando menos, un pequeño aire para acercarme a los inicios de la cultura inglesa del siglo XX, o a quienes ejercieron fuertes influencias en esta. En el libro no se presenta una relación entre Bloomsbury y su época, porque no está en la intención de su autor, sino más bien la breve mención de una actitud radical, contraria a la acostumbrada en ese tiempo. Las descripciones que entrega Bell de eso común, de esa voluntad y apetitos compartidos en Bloomsbury, que hacen de este grupo una vanguardia sin la pretensión de serlo, no van más allá de breves menciones que no satisfacen a quien busque conocer a cabalidad el pensamiento de los autores(as) de comienzos del siglo XX.
Vale destacar algunas de estas descripciones transversales a los miembros de Bloomsbury, a pesar de su diversidad de pensamiento, que los hará un conjunto de particular interés: una actitud contra los tabús sexuales y de perspectiva feminista; su cercanía al postimpresionismo y la estética francesa; y, principalmente, la prevalencia de un espíritu libertario, de amor a la verdad y la razón, que se contrapone a la violencia imperante de su tiempo. Lo que será irrelevante y terminará por disolver al grupo durante la Segunda Guerra.
Es así que, el libro es sugerente para quienes se interesen (o ya estén lo haciendo) en explorar a futuro por autores(as) de comienzos del siglo XX. Pero no podría ser de verdadero interés para quienes busquen obtener un conocimiento en detalle. El Grupo de Bloomsbury pasa más por una mención y aclaración de lo que fue este círculo, pero sin entrar en profundidad de su relevancia cultural e histórica porque, en realidad, no es el espíritu que mueve a su autor.
Títulos: El grupo de Bloomsbury
Autor: Quentin Bell
Género: Ensayo
Año: 2021
Editorial: Taurus (grupo editorial Penguin Random House)
168 páginas
![]()