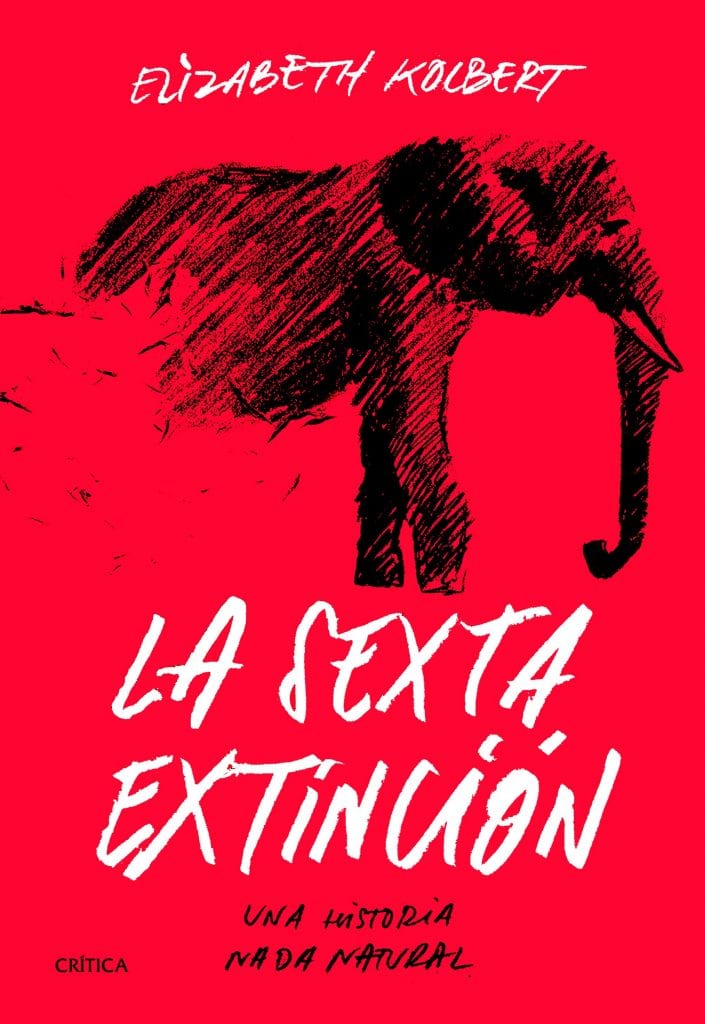Por Nicolás Poblete Pardo
En La sexta extinción, subtitulada “Una historia nada natural”, Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer 2015, vuelve a demostrar su talento como periodista enfocada en la divulgación científica.
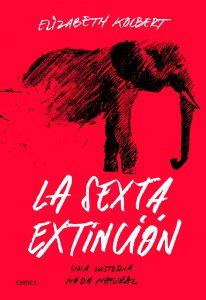 Su motivación para este proyecto surgió de las propuestas de David Wake y Vance Vredenburg, académicos norteamericanos que señalaban que “se han producido cinco grandes extinciones en masa durante la historia de la vida en nuestro planeta”. La lectura de este artículo científico motivó a Kolbert a embarcarse en su proyecto de investigación, que es también un viaje hacia revelaciones sobre su propia percepción de fenómenos que permanecen como áreas por descubrir, estudiar y promover.
Su motivación para este proyecto surgió de las propuestas de David Wake y Vance Vredenburg, académicos norteamericanos que señalaban que “se han producido cinco grandes extinciones en masa durante la historia de la vida en nuestro planeta”. La lectura de este artículo científico motivó a Kolbert a embarcarse en su proyecto de investigación, que es también un viaje hacia revelaciones sobre su propia percepción de fenómenos que permanecen como áreas por descubrir, estudiar y promover.
Así, Kolbert se dirige a Panamá, donde busca los motivos de la crítica situación que vive la rana dorada en el valle de Antón, Panamá. Esta especie, en un momento populosa, hoy permanece solo como figuritas artesanales, meros suvenires para turistas. Kolbert mantiene un tono informativo, matizado por sus reacciones a las experiencias que va viviendo junto a biólogos y especialistas de las áreas que investiga. Su gradual familiarización con los temas, así como los argumentos que va formando para su conclusión, están precisamente expuestos.
“Se ha estimado que una tercera parte de los corales que construyen arrecifes, una tercera parte de los moluscos de agua dulce, una tercera parte de los tiburones y las rayas, una cuarta parte de los mamíferos, una quinta parte de los reptiles y una sexta parte de las aves se dirigen a la desaparición”, leemos, entendiendo la velocidad con la que está ocurriendo la extinción de un sinnúmero de especies, en los trece capítulos del libro.
Como lectores chilenos resulta fascinante escuchar, por voz del mismo Charles Darwin, su recuento sobre el terremoto, que Kolbert recuerda: “Mientras el Beagle navegaba por la costa oeste de América del Sur, Darwin dedicó varios meses a explorar Chile. Una tarde, cuando descansaba después de una excursión cerca de la ciudad de Valdivia, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar como si fuera de gelatina. ‘Un segundo de tiempo transmite a la mente una extraña idea de inseguridad que horas de reflexión no llegarían a creer’, escribió. Varios días después del terremoto, al llegar a Concepción, Darwin descubrió que la ciudad entera había quedado reducida a ruinas. ‘Es del todo cierto, no ha quedado ni una sola casa habitable’, diría. Aquella escena fue ‘el espectáculo más horrendo pero más interesante’ que había presenciado nunca”. Repasar a Darwin es entender la magnitud de su revolución: “La selección natural eliminó la necesidad de cualquier tipo de milagro creativo”.
Es imposible no sentir pena al leer el destino de una de las especies documentadas: el alca gigante, confiadas aves que habitaba el atlántico norte. Uno de los expedicionistas comentaba que eran explotadas a manos llenas, “como si Dios hubiera hecho a aquellas pobres criaturas tan inocentes para que se convirtieran en un admirable instrumento para el sustento del Hombre”. Este ‘sustento’ se explotaba “de todas las formas que el ingenio humano pudiera imaginar”.
Otras especies, como tortugas en el océano pacífico, los elefantes asiáticos, los grandes felinos, los pandas, rinocerontes, los bancos de coral y su alarmante proceso de extinción o las amonites, “que flotaron por todos los mares someros del mundo durante más de 300 millones de años”, son revisadas por Kolbert en su recuento de las extinciones, donde el clima juega un rol importante: “La teoría actual es que la extinción de finales del Ordovícico fue causada por una glaciación […] la de finales del Pérmico también parece haber sido desencadenada por un cambio climático”. Asimismo, la catástrofe que vendrá en los trópicos, producto del calentamiento (considerando que es en ese radio donde vive la mayoría de las especies), la acidificación de los mares, una preocupación relativamente reciente, ya calificada “como el ‘diablo gemelo’ del calentamiento global”, son motivos de alarma: “Eso significa que, a una escala lo bastante grande la destrucción de la selva tropical podría tener como resultado no sólo la desaparición del bosque, sino también la desaparición de la lluvia”.
El oscuro escenario que vemos aquí también borra cualquier idealización pasada: “Aunque sea bonito imaginar que hubo un tiempo en que el hombre vivía en armonía con la naturaleza, no está claro que eso haya pasado nunca”. Pero, naturalmente, no todo es depresión, culpa o remordimiento. Kolbert deja para el final lo que me parece el capítulo más fascinante, a la vez que inquietante, pues desmitifica el modelo caricaturizado que se ha hecho de los neandertales, cuyo problema “fuimos nosotros”.
“Antes de que los humanos finalmente acabaran con los neandertales, tuvieron sexo con ellos. A consecuencia de esta interacción, la mayoría de las personas vivas en la actualidad son ligeramente neandertales (hasta un 4 %)”. Con increíbles imágenes e ilustraciones, las descripciones de Kolbert cobran convicción: “Los neandertales no caminaban encorvados o con las rodillas flexionadas. De hecho, con un buen afeitado y un traje nuevo […] un neandertal probablemente no llamaría más la atención en el metro de Nueva York que algunos de sus otros habitantes”.
La sexta extinción, evidentemente, es una gran clase; una clase a gran escala que nos deja con una tarea: “Ahora mismo, en este prodigioso momento que para nosotros cuenta como presente, estamos decidiendo, sin realmente quererlo, qué vías evolutivas permanecerán abiertas y cuáles se cerrarán para siempre”.
Título: La sexta extinción. Una historia nada natural
Autor: Elizabeth Kolbert
Año de publicación: 2019
Páginas: 337
Editorial: Crítica/Planeta
![]()