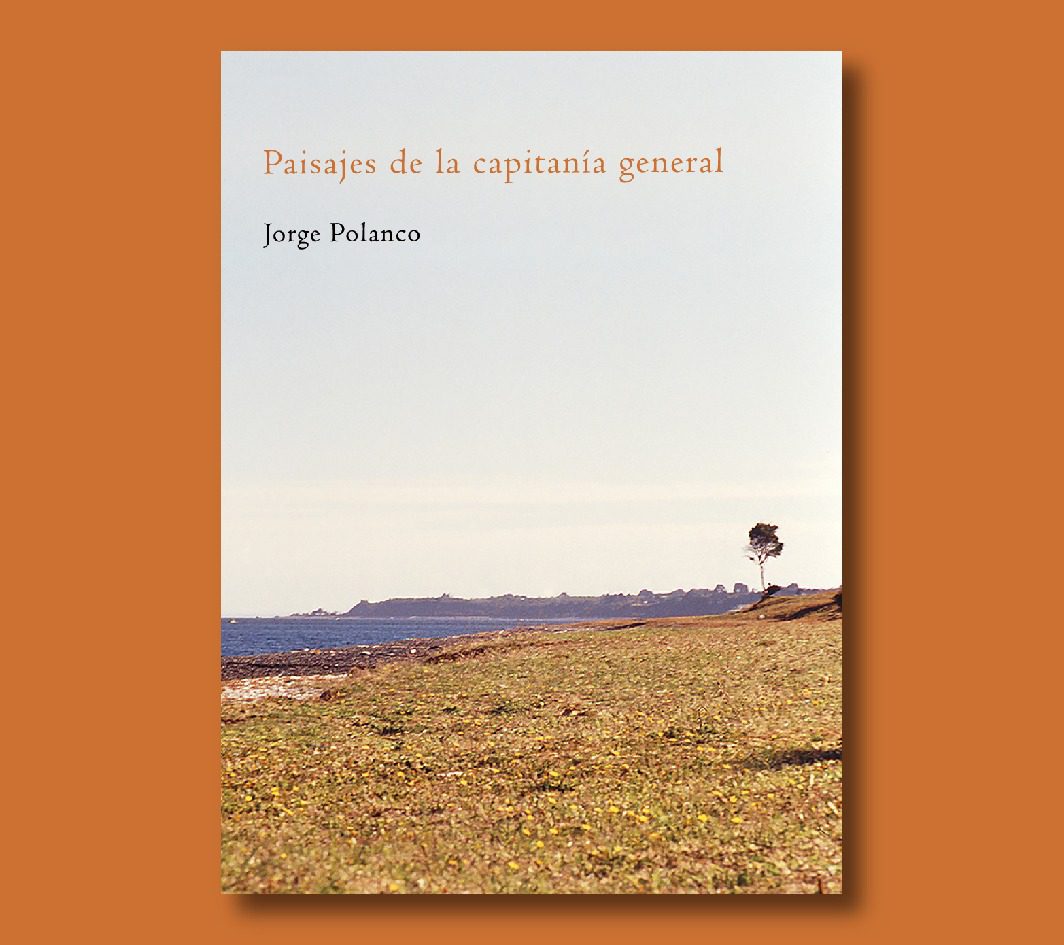Por Joaquín Pinto Godoy
Recorrer ciertos parajes de nuestra memoria no deja de nublarse por un mundo de sueños. En esa confusión, en esa indefinición intrínseca del recuerdo, reside la crónica de Jorge Polanco en Paisajes de la capitanía general. Si bien la escritura de Polanco tiene un aire crepuscular, es desde la otra orilla del sueño donde pareciera que escribe. Con un ánimo trágico y maduro, como de quien ya cruzó por el dolor de la catarsis, los relatos del autor se enmarcan en una atmósfera de lo post, en un tiempo que sentencia el epígrafe del libro: caminamos rodeados de ojos tristes bajo el paisaje destruido para siempre (Raquel Jodorowsky).
Paisajes de la capitanía general se ordena en tres grandes capítulos –Familia militar, Paisajes y Actores secundarios– que compendian una gran variedad de textos breves e ilustraciones del mismo autor. En ellos cruzamos por diferentes escenarios sureños, portuarios y de la capital, en los que da a conocer la permanencia de la dictadura en nuestra sociedad, las contradicciones y extravagancias del mundo cultural y reflexiones del autor sobre cine y literatura. Aun así, este “listado” de lo que hay en el libro, es insuficiente para siquiera tratar de encasillar la serie de relatos que entremezclan narrativa y ensayo, el comentario intelectual y crítico con literatura.
Resulta interesante considerar que el libro se posiciona, de cierta forma, como un retrato a pedazos y de vidrios quebrados de un pasado heredado y, al mismo tiempo, de una ventana al panorama de nuestro presente. Es por eso que vale la pena visitar y revisitar Paisajes de la capitanía general, para configurar en éste un discurso crítico y profundo de la actualidad.
En Familia militar la herencia de la dictadura no es simplemente la herida que la memoria observa con solemnidad, sino también la siniestra complacencia y complicidad de la familia de Chile que aprendió a criar, a sociabilizar, en esta época del terror. Es así que, en este capítulo, la pregunta de ¿hasta dónde se inmiscuye la crianza dictatorial en nuestra psicología y la de generaciones posteriores? No deja de ser pertinente. “Se puede soñar la violencia, apostar por el lugar del represor, aprender a golpear con gozo (…) Agudícese la mirada, por ejemplo, sobre esta crónica, que repite el gesto del choque”, dirá Polanco. Por otros caminos, el autor repasa la germanofilia a la que se suman nuestras academias o también la memoria literaria del poeta desaparecido Ariel Santibáñez en noviembre de 1974.
Entre los relatos de Familia militar, destacaría Un verano feliz en el que el autor cuenta del encuentro con una cabaña casi destruida que por un tiempo fue ocupada como residencia de militares y sus familias. A partir de este encuentro se exploran otras rememoraciones y ficciones donde la palabra “campamento”, a través de la historia, desvaría entre hogares para vacaciones populares de trabajadores y campos de exterminio. Es decir que, en la materialidad de la construcción, se concentra, como heterotopía, el tránsito de la utopía al espanto “¿Qué privilegiar en el recuerdo? (…) ¿Desde qué lugar proviene nuestro recuerdo: de la alegría o el daño?”. Si seguimos nuestra historia, vemos que la alegría que viene no logra evadir el daño que la impregna. La apuesta política por la felicidad, se desenvuelve en el conflicto dicotómico que presenta el autor.
En los capítulos posteriores, la dictadura pasa a un segundo plano para abordar en mayor grado la crónica como la narrativa de una realidad que se expande en el ensayo y la ficción literaria. “El agua y los sueños desfiguran los contornos, eso que llamamos realidad; se mezclan y entretejen con los soportes cambiando las imágenes y los retratos de las cosas”. En Paisajes se expresa una sátira bastante reconocible del mundo intelectual, vivencias de Polanco y meditaciones somnolientas a las tres de la mañana. En los relatos de Paisajes se amplía el panorama de la dictadura, acercándonos a la posteridad del presente.
Por su parte, Actores secundarios es una gran dedicatoria y rescate de figuras desconocidas, o conocidas por pocos, de la literatura chilena contemporánea en la que destacan Ximena Rivera y Guillermo Jara. Estas memorias son escritas desde el respeto y la valoración de quienes vivieron la literatura, al contrario de vivir de la literatura, es decir, figuras de resistencia cultural alejadas de una “carrera literaria” por la dificultad de hallar un lugar donde publicar o de quienes valoraran su escritura en vida. Así, damos cuenta de que, en realidad, la literatura se vive en lo ordinario y el mundo de la cultura es más bien un mundo lleno de silencios.
Lo post en Paisajes de la capitanía general se concibe tanto desde las escrituras póstumas de Polanco, en la disolución de los géneros narrativos, así como también en ese estado de vigilia que provoca terminar el libro. El mundo que retrata Polanco en estas crónicas es el Chile del post, el de la democracia y cultura postdictatorial, en fin, el Chile neoliberal. En el libro se encuentra la conciencia permanente de un origen en el Chile actual atado, suponemos, al daño de la dictadura. Por eso, como respuesta, habrá que reformular la pregunta de Polanco ¿Dónde es que reside la alegría de nuestra memoria?
FICHA TÉCNICA
Título: Paisajes de la capitanía general
País: Chile
Autor: Jorge Polanco
Género: Crónica
Editorial: Komorebi
Páginas: 122
![]()