Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al autor del libro de nueve cuentos titulado Cóndor rebobinado, quien recibió el Premio Mejor Obra Literaria Inédita del Ministerio de las Culturas y las Artes (2020).
No solo la muerte y el tiempo son una cárcel, también la percepción de la realidad está limitada por los desenlaces más esperados. Estas historias iluminan la nostalgia de un mundo que se fue o que no llegó a permanecer. Santiago, el centro, sus oficinas y oficinistas atrapados en una rutina sin sentido; la cordillera y la Isla Grande de Chiloé habitada por recuerdos que ya no corresponden; Plaza Italia, las micros amarillas, que se pagaban con monedas y el tren al Cajón del Maipo.
Nicolás Medina Cabrera (Santiago, 1988) Abogado de la Universidad de Chile. Cursó estudios de literatura creativa en la UPF de Barcelona. Su narrativa ha sido reconocida en diversas instancias, destacando los premios Roberto Bolaño (2013), Pedro de Oña de Novela (2013), J.L. Gabriela Mistral (2011 y 2018 por el primer cuento de este libro) y Mejores Obras Literarias categoría cuento inédito (2020) por este libro. Ha traducido a Jack London, Ambrose Bierce, J.M. Barrie y Frederick Douglass. En la actualidad traduce una antología de cuentos de Philip K. Dick y realiza una investigación doctoral sobre la obra de Juan Carlos Onetti. Cóndor rebobinado es su primer libro. Esto fue lo nos contó sobre su libro publicado por la Editorial La Pollera.
¿Cómo surgió la idea de escribir este libro que agrupa varios cuentos?
Tenía escritos varios cuentos ambientados en un ambiente urbano. Conversando con los editores Simón Ergas y Nicolás Leyton, me dijeron que mis cuentos están faltos, por decirlo así, de un pegamento que pudiera aunarlos a todos. Nos dimos cuenta que la ciudad de Santiago, el ámbito citadino y sobre todo centrado en una época, en un pasado más o menos reciente, podía ser ese eje conductor, esa columna vertebral para enrolar a todos los relatos. Los junté todos y los mandé al premio MOL y el jurado del premio MOL del 2020 lo determinó ganador de la categoría Cuento Inédito. En base a eso, decidimos, con los chiquillos de La Pollera hacer un libro y publicarlo.
Una de las cosas que caracteriza tu libro es el lenguaje. Ocupas un lenguaje muy poético, que también puede ser como una especie de hilo conductor en el estilo de narración de cada uno de los cuentos, ¿cómo es tu mirada sobre el uso del lenguaje?
Como soy un lector que ha mamado mucho, de más o menos desde los 15 años, cuando empecé a leer de forma más asidua, que he mamado mucho de Cortázar, de Borges, con posterioridad a Benedetti, también de Rulfo, de Alejo Carpentier.
Siempre me llamó la atención, más que el hecho de la narración de cosas fácticas o las descripciones, el modo en el cual se utilizaba el lenguaje como herramienta. A través de influencias poéticas, cuando empecé a dedicarme a escribir de una manera continua o como ocupación, traté de ahondar ese aspecto más poético del lenguaje y meterlo en la prosa, que no fuera una prosa netamente descriptiva o, valga la redundancia, prosaica, que se pareciera un poco a un guion de cine, como es más o menos el estilo que se utiliza hoy en día, siguiendo tal vez a Carver, siguiendo más como la cuentística norteamericana menos lírica y volver un poco a ese, no a un barroquismo, pero sí a un lenguaje un poco más florido o que tuviera más posibilidades descriptivas o de, incluso, abuso del adjetivo.
¿Cuáles son los temas que quisiste incorporar? sobre los que te interesa hablar, de la sociedad actual, de la ciudad, de ciertos personajes.
Creo que, fundamentalmente, a partes integrantes, a fragmentos, tanto en situaciones como en personajes de un mundo que es cercano a los nacidos en los 70´ u 80´, o gente que vivió en Santiago en los 90´. Son pequeños resquicios, pequeños vestigios del pasado que traté de revivirlo a través de la escritura de estos cuentos, como un ejercicio, aunque sea estéril, de luchar, de pugnar contra el olvido que nos tragara a todos. Pero, aun así, es como la pelea de la literatura, que es tratar de rescatar los factores humanos en la inmensidad de la historia, en la inmensidad del tiempo. Esa es una de las maneras que tenemos de bregar contra el paso del tiempo, eso es lo que trataba de hacer un poco.
¿Cómo podrías describir a los personajes que incorporas en estos cuentos? ¿tienen algo en particular? porque todos tienen algo distinto, en el sentido que no son personajes tradicionales, pero al mismo tiempo son cercanos y generan esa empatía en el lector ¿Cómo los describirías?
Hay algunos personajes que tienen roles que, por ejemplo, la gente que alcanzó a andar en micro, en el Transantiago, todos nos acordamos de los sapos de micro. Era un personaje, era un ave dentro de la jaula de Santiago antes de la implantación del sistema de transporte que tenemos hoy en día. El Trauco también, si bien es cierto, es una figura mitológica, siempre ha sido una figura bastante cercana sobre todo para la gente del Sur.
La mayoría de los personajes, una amiga me dijo que también eran muy masculino y quizás en algunos aspectos puede que falten mujeres pero no es por una intencionalidad, sino que solamente se dio porque un día me puse a escribir del Trauco. Otro día me acordé del sapo de micros que se ponía en Walker Martínez con Avenida La Florida y que era un tipo que venía de Valdivia, y que al final terminó por malos pasos, pero yo a veces me ponía a conversar con él, que él echa de menos el Sur, etcétera, me hablaba de Valdivia. En general eran personajes aleatorios de la ciudad, que generalmente no están cerca de posiciones de poder, tampoco, yo diría que son seres absolutamente marginales, pisoteados de una manera económica por la vida, pero son personajes que existían y que eran palpables para un Santiaguino o una Santiaguina en los años 90 o 2000´.
¿Cuál es el cuento al que le tienes más cariño? Con el que te sientas más reconocido como autor, porque te gustó más que otros. ¿Cómo fue la selección del orden de los cuentos?
Sí, le tengo cariño a cada uno de los cuentos. Tampoco creo que mi obra sea pionera o algo absolutamente nuevo, porque al final uno siempre por muy pequeño que sea el impacto que tenga tu obra, siempre te apoyas, lo sepas o no lo sepas, en ejemplos, en paradigmas, en hombros de gigantes, por decirlo así. Esos gigantes, la mayoría de la gente que algún día escribe, yo creo que son los escritores, que ha leído o las historias orales que ha escuchado de niño, etcétera.
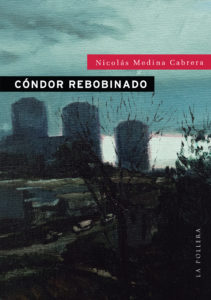 Yo creo que al cuento que le tengo más cariño es al primero, a Cóndor Rebobinado, porque lo empecé a escribir en una época donde estaba un poco nostálgico, como pensando en que estaba entrando un poco más a la adultez de lleno y fue también la época yo creo en que se murió Gonzalo Millán, entonces siempre había tenido en la cabeza hacerle un homenaje un poco a Millán, tratar de jugar con ese poema, en el cual está obviamente inspirado el cuento Cóndor Rebobinado. Empecé a hacerlo con la intencionalidad de hacer un cuento que partiera desde el futuro hacia el pasado, y fuera revirtiendo la expansión del universo, es decir, yendo desde el futuro hacia el Big Bang y no ha llegado al Big Bang, al menos hasta hace unos siglos atrás, nuestra historia y revisitar a los personajes, cadencias de otra época, etc. Por eso a ese cuento le tengo un cariño más especial.
Yo creo que al cuento que le tengo más cariño es al primero, a Cóndor Rebobinado, porque lo empecé a escribir en una época donde estaba un poco nostálgico, como pensando en que estaba entrando un poco más a la adultez de lleno y fue también la época yo creo en que se murió Gonzalo Millán, entonces siempre había tenido en la cabeza hacerle un homenaje un poco a Millán, tratar de jugar con ese poema, en el cual está obviamente inspirado el cuento Cóndor Rebobinado. Empecé a hacerlo con la intencionalidad de hacer un cuento que partiera desde el futuro hacia el pasado, y fuera revirtiendo la expansión del universo, es decir, yendo desde el futuro hacia el Big Bang y no ha llegado al Big Bang, al menos hasta hace unos siglos atrás, nuestra historia y revisitar a los personajes, cadencias de otra época, etc. Por eso a ese cuento le tengo un cariño más especial.
¿Estos cuentos fueron todos escritos en distintas épocas? ¿Hubo algunos que escribiste durante la pandemia? o ¿hay algunos más antiguos?
Te diría que el grueso fue escrito entre el año 2013 y el año 2015, salvo el cuento del Trauco, que ese lo escribí el año 2018. Luego, el último texto que cierra, que es más bien una crónica que entrelaza los cuentos, es más bien, como una especie de prosa poética que un relato, ese lo escribí para abrochar el texto, para darle una especie de impresión de contínuum, y de que volviera al primer cuento, el lector, y que fuera como un circuito cerrado. Fundamentalmente fueron entre el 2013 y 2015. Gracias al apoyo y a los consejos de los editores, fuimos pimponiando los textos y editándolos, hay algunas cosas en las cuales yo prefiero el texto que no fue publicado y hay otra parte de los textos donde consideró que el consejo editorial fue un acierto.
¿Cómo fue el proceso de curatoría de los cuentos y del desarrollo? ¿Hubo correcciones en el camino? ¿Hubo cambios de los cuentos más antiguos o se mantuvieron tal cual?
Es que varios de esos cuentos, fundamentalmente el Cóndor Rebobinado y el Trauco, los había mandado a otros concursos. Cada vez que los mandaba a un concurso, volvía a leerlo y trataba de hermosearlo, hacer un pequeño trabajo de orfebrería, de jardinería textual. Podaba los textos, los pequeños detalles, etc. Hay algunos cuentos que ya había editado o había leído con esa sensación de no haberlo escrito yo mismo, porque habían pasado varios años desde que los había escrito.
Luego de que hice ese proceso, con cada uno de los relatos, se los mandé en un archivo, en un compilatorio Word a Simón Ergas y ahí empezamos a discutir, o él me decía, como lector, cuáles eran sus impresiones, si es que había puntos oscuros o pasajes de los cuentos donde el significado de una frase no estaba claro, etc.
Es un trabajo, donde uno puede estar en desacuerdo con la editorial, enojarse un poco, sin embargo, creo que es una etapa necesaria y que idealmente debe hacerse sin apuro, sin premura. Incluso, yo considero que quizás podríamos habernos demorado un poquito más en editar los cuentos. Al fin y al cabo, tampoco creo que hay que ponerse como los maestros japoneses que estaban con una piedra todo el día hasta el fin de su vida, hasta redondearla y hacer una escultura interna. No iban a cambiar tanto los cuentos por pequeños detalles, tan minuciosos.
Acabas de hacer una excelente metáfora y pones mucho ese concepto en tu libro, ¿Cómo es para ti el trabajo de ir haciendo estas metáforas, simbolismos, a través de distintos, conceptos, palabras, y del lenguaje, en tus cuentos?
Ahí está la médula de la escritura, en cuanto al proceso más poético, de la vertiente más lírica que es utilizar las figuras literarias y las metáforas. Yo no tengo un conocimiento formal, ni siquiera de gramática. Si me hacen una PSU hoy en día de lenguaje, daría la hora, porque no me acuerdo prácticamente nada. Pero lo que estoy haciendo constantemente es leer. No creo que esté todo el tiempo plagiando otros poemas, pero cuando uno va leyendo, siempre se dan retroalimentaciones o te surge una imagen un poco pictórica y tratas de ponerla en el texto o de sonido, o que tenga algún matiz ajeno a la mera descripción de un hecho. Yo creo que el texto mientras más condensado, es más rico. Por eso el adjetivo es tan importante, por eso la metáfora es tan importante, lo que pasa es que también es difícil controlar ese aspecto sin que se desborde, o sea es difícil plantar tanto significado en un texto breve sin que eso al final le de nacimiento, por decirlo así, a plantas maleza, flores de maleza, que salgan por todos lados y se haga un texto caótico. En algunos casos, puede que me haya equivocado también, pero creo que a ese detalle le pusimos bastante esmero con Simón (Ergas) y también es algo que creo que es susceptible de mejora. Estoy más cerca de la vejez que de la juventud, pero al final, llevo 10, 15 años escribiendo y eso creo que es poco, dentro de 15 años más, como es un oficio, quizás voy a poder captar cuando un adjetivo sobra o cuando una metáfora es innecesaria o cuando una síntesis vale más que una descripción de dos párrafos, de un objeto o símbolo del cuento.
¿Qué otros proyectos literarios tienes a futuro?
Tengo varios, con La Pollera ya tenemos comprometidas dos traducciones, una de Philip K. Dick, de cuentos que no están contenidos dentro del Copyright, sino que quedaron abandonados en las revistas Palp donde Philip K Dick publicaba cuentos, en el año 50, 60. Ese proyecto yo creo que lo vamos a lanzar el próximo año, el primer semestre y también una traducción de Jack London, El agente del abismo, que es un ejercicio de crónica literaria y además está teñida como de turismo social, porque London se disfrazó a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, para investigar, desde dentro, las consecuencias nocivas de la revolución industrial, en cuanto a las habitaciones y a la forma de vivir que tenía la clase obrera en el East End de Londres. Es un diario de vida de esos días de London, donde él denunciada las condiciones aberrantes a las que estaban expuestos los obreros. Mientras una ciudad, que era la más rica del mundo, el centro imperial del mundo, en sus márgenes tenía gente completamente explotada, pisoteada y alejada de casi cualquier derecho a una vida digna, a una vida tranquila, la mera subsistencia para conseguir techo y comida.
En cuanto a proyectos más personales, tengo varias cosas que no he publicado, siempre estoy editando cositas. Estoy escribiendo un libro de poesía y una novela, media cervantina, tratando de imitar el lenguaje de Cervantes. Yo creo que eso es bastante pega, entonces tampoco me aventuro a decir cuándo se va a publicar, porque requiere trabajo, mucha reescritura y corrección.
En tus cuentos y en tu trabajo en general, tú hablas mucho sobre cosas que tienen que ver más con la historia o contextos sociales, pero también hay otras cosas super contingentes, que tienen que ver con lo que está sucediendo actualmente en nuestro país y en nuestra sociedad ¿Crees que el contexto social, político y cultural influye en tu obra?
Sí, hay artistas que han logrado hacer grandes obras. Escritores, a los cuales no les llego ni a los talones, como a James Joyce, que escribió Ulises, mientras no iba a la guerra. Él estuvo fuera de la ocupación o el destino de muchos hombres de su generación, de muchos soldados y produjo una obra que, por decirlo así, estaba desvinculada del carácter de los tiempos. No creo mucho en la etiqueta de artista comprometido, en el sentido de que haya un solo compromiso, pero a la contingencia es muy difícil de evadirla, no por una cuestión de poder evadirse, sino porque las circunstancias en las que tú crees y en las que vives, moldean tus pensamientos y eso se aplica a una persona independiente si es liberal, comunista o independiente si es más de derecha o más de izquierda, etc.
Hay un proceso bastante difícil y trabado que se está viendo en términos políticos. También creo que, a nivel generacional, las pautas de conductas han cambiado, pero también creo que es súper difícil hacer un análisis primero desde la literatura, que se da más o menos ecuánime y segundo, al fragor de las armas, por decirlo así, o sea, los tipos que se dedican a esto y que hacen predicciones en general se equivocan, cuando dicen esto va a pasar, tanto los sociólogos como economista, lo que sea. Fundamentalmente quienes nos explican mejor el pasado reciente o lejano son los historiadores, que requieren que los hechos ya hayan ocurrido, para comenzar a sistematizar distintos factores, etc.
Creo me siento inmerso en las circunstancias actuales del mundo y del país. Pero no creo que sea la literatura una plataforma desde la cual se pueda interpretar tan cabalmente la realidad como para dar una explicación del presente. Quizás del pasado sí, pero del presente es como una marea confusa, un magma confuso de hechos que son tantos, que es difícil vincularlos en una explicación más coherente.
¿Qué le podrías decir a la gente para invitarla a leer tu libro Cóndor Rebobinado?
A la gente que esté interesada en leerlo, le puedo decir que es un libro que me tomó bastante tiempo en hacer. Fue parte de un proceso de aprendizaje, pese a que siempre seguimos aprendiendo. Los invitó a visitar ese mundo que está tan próximo y lejano a la vez en el tiempo. Un Santiago que fue siendo suplantado por el Santiago en el cual se vive hoy día, pero cuyas raíces y cuyas imágenes siguen presentes en la memoria de muchas personas.
Título: Cóndor rebobinado
Autor: Nicolás Medina Cabrera
Editorial: La Pollera Ediciones
Año: 2021
Género: Cuento
ISBN: 978-956-6087-35-9
Dimensión: 14,2 x 20 cm.
P.V.P $10.000.
77 páginas.
![]()


