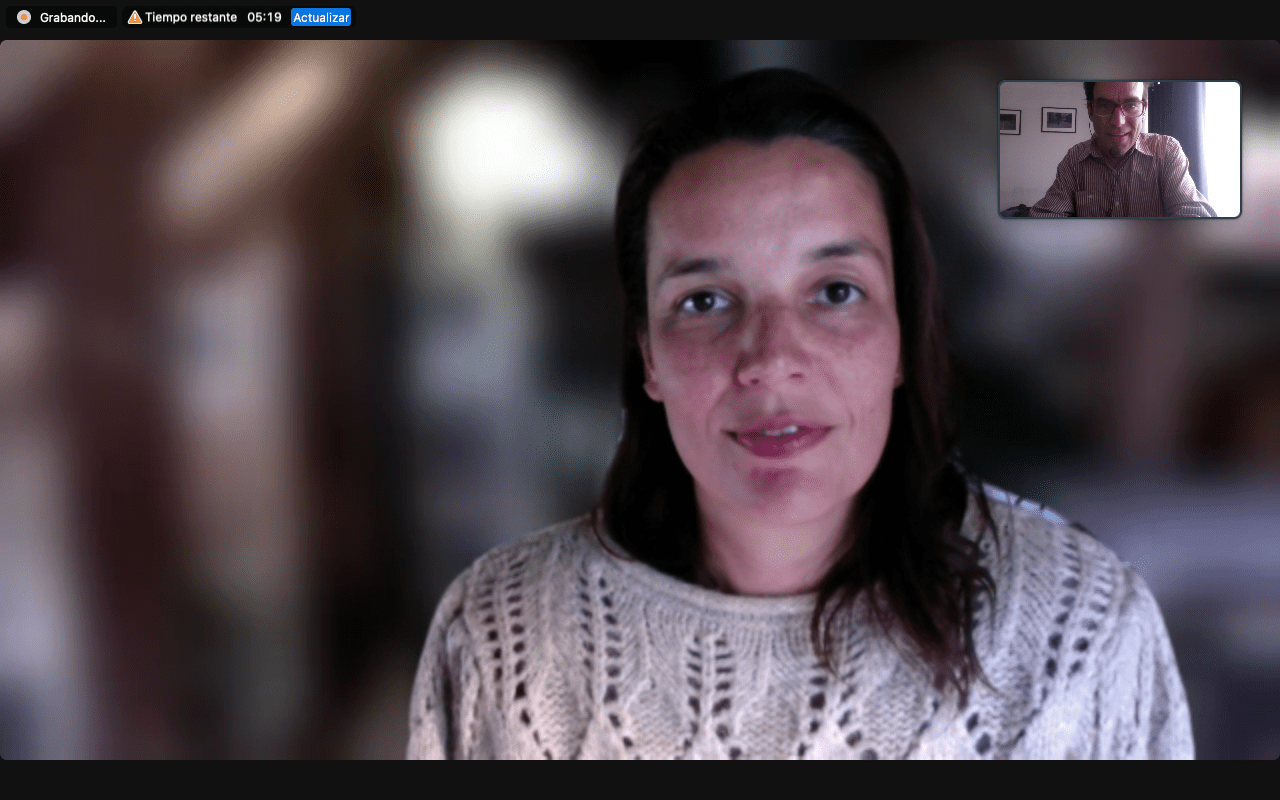Por Juan José Jordán
Desde hace un tiempo el concepto de patrimonio se ha vuelto popular. Hay un día en que se lo celebra donde la gente hace largas filas, sin hacer caso del clima, para poder conocer alguna construcción del pasado. ¿Pero qué sabemos del patrimonio cultural inmaterial? Eso es lo que intenta responder este interesante proyecto, que obtuvo un Fondo del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, publicado por editorial Hueders, que Ángeles Quinteros llevó adelante junto a Valentina Insulza con ilustraciones de Alejandra Oviedo: una investigación en torno a distintos quehaceres y oficios a lo largo de Chile. Pensado para un público infantil, acerca a los lectores a conceptos que pueden resultar complejos. El adulto también podrá aprender y sentir curiosidad por saber un poco más de este particular tipo de patrimonio que no se registra y está tan integrado a la vida de las comunidades.
¿De dónde surge la idea de recopilar el patrimonio inmaterial de Chile?
La idea nace de una inquietud bastante personal que teníamos con Valentina, principalmente porque está poco difundido y sobre todo en literatura infantil es un concepto que casi no existe, entonces nos pareció importante. Primero, explicar de qué se trata el patrimonio cultural inmaterial y segundo, hacer una selección, lo más representativa posible de norte a sur de Chile, donde hubiese diversidad de técnicas, conocimientos, de uso, de pueblos originarios, de paisaje, etc. Así fue como nació y el hilo del cual tiramos para desarrollar el proyecto.
Con respecto al concepto mismo, estaba viendo que son clasificaciones bastante nuevas. Porque, por ejemplo, el patrimonio inmaterial es una clasificación que surge en año el 2003 y en el caso del patrimonio cultural material igual es reciente, del 72. ¿De dónde crees que viene esta preocupación de la Unesco, a qué responderá?
Responde, yo creo, en buena parte a las amenazas a las que se ve sujeta, porque, en el fondo, tu no necesitas inventariar, tomar medidas de salvaguarda, difundir, si es que no hay una amenaza latente frente a algo. Tiene que ver con los nuevos modos de producir, porque los patrimonios culturales inmateriales están muy ligados a la sustentabilidad, a los ciclos de la naturaleza, lo que va un poco en contra de la corriente actual. También, la globalización, todo se va homogenizando y las expresiones del patrimonio cultural inmaterial están en contra de eso, pero representan igual una minoría. Esta protección de la convención de la Unesco tiene que ver con que muchos de estos conocimientos, de estas tradiciones, están en manos de los pueblos originarios y ya sabemos qué sucede con los pueblos originarios y qué ha sucedido hace siglos. Por todas estas razones creo que era súper importante consignar un instrumento internacional que tendiera a comprometer a los estados a tomar medidas concretas para resguardar a estos patrimonios.
El patrimonio cultural inmaterial corresponde a una geografía específica, a un lugar. Entonces, ¿Qué ocurre cuando lo que se celebra originalmente viene de otro lado? Como el caso de la celebración de Halloween acá en Chile, por ejemplo.
Hay un elemento súper importante en el concepto del patrimonio cultural inmaterial y es que estas expresiones, usos, conocimientos, etc, dan una identidad a las comunidades que ejercen estos saberes o tradiciones, se van transmitiendo de generación en generación y dan una sensación de continuidad a estas comunidades. Eso por un lado. Por el otro, este tipo de patrimonio está súper ligado a los territorios porque, por ejemplo, puedes ver en la lista* que hay carpintería de rivera, pero son como 3 ó 4 casos distintos y uno puede ver el listado y decir son todos carpintería de rivera, resumámoslo en un solo patrimonio inmaterial. Pero no, son todos muy distintos porque son riveras de ríos distintos. Eso hace que la realidad, las materias primas, las técnicas, todo sea súper distinto. Entonces, sí, hay un elemento de territorialidad súper importante.
(*Se refiere al listado de los Patrimonios Inmateriales de Chile. En este link se puede encontrar más información: https://www.sigpa.cl/salvaguardia/inventario)
Quizá este tipo de patrimonio es una forma de mantener vivas las identidades locales. Más que una pregunta, un comentario. Porque en un momento en que las fronteras se disuelven, quizá esto sea una forma de resistir a esta homogenización.
Claro, y lo bonito también es que todas las iniciativas tienen que venir de las comunidades mismas. Entonces también es una forma de empoderar a estos grupos o comunidades, de primero valorizar y segundo tender a acciones concretas para que esas identidades no se pierdan y se siga transmitiendo de generación en generación.
¿Estuvo considerado el caso de Pomaire en algún momento? Probablemente el lector promedio va a extrañar su caso cuando se habla de cerámica.
En el libro hay dos tipos de cerámica o losa, la de Quinchimalí y la losera de Pilén, Carmen Aguilera. A propósito de lo que dices de Pomaire, esa es otra amenaza que tienen estos patrimonios. Muchos están siendo amenazados por el turismo, por la reproducción sin contexto. Hay harto objeto chino por ejemplo, esa es otra amenaza que me faltó mencionar. Sobre lo de Pomaire y la cerámica, fue básicamente que dentro del criterio de diversidad queríamos que hubiese de todo para que fuera más entretenido para el lector, que no todo fuera artesanía, si no que hubiera también otro tipo de expresiones para entender mejor esta riqueza que aúna el concepto de patrimonio cultural inmaterial.
Los cultores del arte popular que aparecen en el libro son personas que profundizaron y lograron renombre en su área. ¿Cómo piensas que es la relación de este tipo de arte con el otro más institucional, más de museo digamos, en dónde el registro adquiere tanta relevancia? ¿Existirá algún tipo de relación? Pienso, por ejemplo, en el caso de Arnaldo Madariaga del canto a lo poeta que se menciona en el libro.
Ese acto de valorizar un determinado patrimonio, que puede incluir una expresión artística, está súper discutido en todos lados. Primero, quién es suficiente autoridad para decir, oye, esto es arte, esto no, esto es patrimonio cultural inmaterial, esto no, etc. Como te contaba antes, la dinámica en el patrimonio inmaterial es de iniciativa de las comunidades, de los grupos. No hay un otro afuera que diga, usted sí, usted no. Eso es muy particular de este tipo de expresión. En cambio, si tú miras en el arte canónico o de museo, como lo llamaste tú, siempre hay un aparataje de críticos, de académicos, de curadores, que dicen en el fondo esto es arte, esto es una basura. Son ellos los que definen desde su gran aparataje teórico, de conocimiento y de gusto refinado qué es bueno y qué no. Pero acá la lógica es distinta. Acá se incentiva, por parte de la convención y también por parte de los organismos estatales, al menos en el caso de Chile, que las comunidades y los grupos se sientan empoderados y que identifiquen aquellas costumbres, conocimientos, tradiciones, etc, que vienen de generaciones atrás, tienen un valor y merecen ser reconocidas, inventariadas difundidas y protegidas. Esa es la diferencia que yo veo.
Quizá el caso más patente de diálogo entre estos dos tipos de arte sea el caso de Violeta Parra, que sale mencionada por las arpilleristas.
Lo que hizo Violeta Parra fue traducir en su propio lenguaje una serie de referencias de arte textil de pueblos originarios y traducirlo a su propio lenguaje y ese es el resultado de las arpilleras. No es que ella haya inventado el arte textil popular, pero sí supo sintetizar y tener una puntada muy suelta, muy poco prolija, que no era por ejemplo el referente mapuche, que era mucho más prolijo, ella era más desordenada, quizá por falta de técnica, no sé, pero en el fondo hizo suyo un lenguaje de varias expresiones artísticas y nacieron así las arpilleras de la Violeta Parra.
Una pregunta al margen, ¿Dónde se puede ver lo que hace la gente de Lo Hermida?
Hay varios lugares, pero si quieres ver una buena muestra, de lo que me acuerdo, una representación muy emotiva de arpilleras es la que hay en el Museo de la Memoria, no sé si lo has visto. Ahí me acuerdo que hay unos ejemplares que son para llorar de lo lindo que son y además son de la época, eso es lo bonito, porque tienen un contexto histórico súper específico y un contenido político muy cargado.
Los conceptos muchas veces son un poco confusos. Por ejemplo, en el caso del kimün, este poncho ceremonial mapuche, lo que correspondería específicamente al patrimonio cultural inmaterial sería el saber, todo lo que conlleva el conocimiento para realizar el objeto, pero una vez terminado sería otra cosa. Poniéndose súper rígido, quizá se podría separar el procedimiento del objeto terminado, perteneciendo a otra categoría, ¿no es cierto?
Te entiendo a lo que vas. Yo creo que hace mucho ruido la palabra inmaterial dentro del concepto, porque sí, es cierto, los conocimientos, las tradiciones, no las puedes guardar en una cajita, la manta sí. Pero en el fondo es súper artificial separar la manta del conocimiento, algo que en la realidad es impracticable. Pero entiendo a lo que vas. Lo que se resguarda es el conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación.
Nosotros quisimos expresar en la introducción que lo puedes tocar, oler, oír, es decir, que las expresiones ligadas al concepto son todas captables por los sentidos, son cosas súper concretas. El patrimonio cultural inmaterial está definido por la convención del 2003 de la Unesco y es una definición súper delimitada, pero también hay que entender que es un concepto polisémico que va cambiando y depende también de cada comunidad. Entonces si bien la convención intentó acuñar una definición, es súper difícil porque es algo vivo que está siempre cambiando, igual que las tradiciones que tienen esas costumbres, esos saberes.
En muchos de los patrimonios, como cuando se habla de la Ruta del Cochayuyo por ejemplo, no es solamente ir a la playa recolectarlo; se van harto tiempo, siguen una ruta que tiene un porqué. Hay un conocimiento que se va entregando por tradición y eso es lo bonito.
Yo creo que ligada a los ciclos de la naturaleza también, que es los que tiene la Transhumancia Koya. Según la estación del año hacen ciertas prácticas; llevan el ganado a la parte alta de las montañas o a la parte baja. Lo mismo con la loza de Quinchamalí, en el verano es cuando tienen que hacerse de la arcilla, la tierra, en invierno ya no pueden sacar materia prima. En el fondo, muchas de estas prácticas están súper ligadas a la naturaleza y a sus ciclos.
Una pregunta quizá un poco molestosa pero es que de verdad me dio curiosidad ¿Se podrá hablar de patrimonio cultural inmaterial en sectores de barrio alto? Porque todos los lugares que se describen son más populares, lo que se entiende, porque son ambientes con identidades fuertes, pero pienso por ejemplo en el Tea Time inglés, que comenzó como algo más propio de la clase alta y luego se expandió al resto del pueblo.
Es chistosa tu pregunta. No sé cómo será en el caso del resto de los países, habría que investigar país por país, pero algún patrimonio cultural inmaterial relacionado a alguna clase de elite, dominante, poderosa, no, en Chile no existe. Pero voy a tratar de averiguar, me dejaste metida.
Para el común de la gente la figura del chinchinero debe ser lo más reconocible en lo que se refiere al patrimonio inmaterial, de hecho Juanafé les compuso una canción. Siguiendo un poco lo que hablamos antes, ¿Cómo crees que se relaciona el común de la gente con este tipo de patrimonio?
Tiene que ver con el tipo del patrimonio inmaterial, porque al final todos son súper distintos entre sí. Si ves la lista de los que están inventariados en Chile, son tan disímiles que la forma de relacionarse con la naturaleza misma de cada patrimonio va variando un montón de caso en caso. Tiene que ver también con la disciplina a la que te refieres, porque tienes baile, gastronomía, juegos, arte textil, tienes forma de vida. Entonces, al final, la forma de relacionarte va a pasar por la naturaleza del patrimonio cultural inmaterial, por el territorio y la comunidad. Creo que esos son factores que van a determinar cómo se relaciona esto con el resto de la gente, con quienes no son parte de esa tradición que se va pasando de generación en generación. Al final son muchos factores los que inciden: el territorio, el tipo de patrimonio, la comunidad, etc.
Son cosas que parecieran ser como de otra época, como que no tiene nada que ver con este mundo actual de celulares y computación, pero de todas formas, cuando uno ve un chinchinero o se come uno de esos Dulces de la Ligua es como si se rompiera el tiempo un poco.
Si, totalmente. Esa es una linda forma de verlo.
Me quedé intrigado con ese instrumento que aparece, el Luriri, ¿es cómo el charango?
No, no es tan parecido. Se le conoce también como bandola Aymara, no es lo mismo.
Aparece un maestro luiriri, Nemesio Moscoso Mamani ¿califica como Tesoro Humano Vivo?
Claro, él es Tesoro Humano. Pusimos a Nemesio, que es el que acabas de decir y a Delfina del Carmen Aguilera, la locera de Pilén. Hay un montón de Tesoros Humanos Vivos, ese es otro libro.
FICHA TÉCNICA
Título: Un copihue mi corazón
Autor: Ángeles Quinteros/ Valentina Insulza
con ilustraciones de Alejandra Oviedo
Páginas: 36
Editorial: Hueders
Encuadernación: Tapa dura
País: Chile
Año: 2023
Dimensiones: 24x 24 cms
Categoría: Infantil- juvenil didáctico
Isbn13: 9789563652604
![]()