Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al sociólogo penquista que nos cuenta sobre su novela Caña moral de Ediciones Filacteria. Cruz nació en Concepción (Chile) en 1986 y vivió en Talca hasta su adolescencia. Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2015 publicó la novela corta Alabama. Ocasionalmente escribe columnas de música electrónica para medios digitales.
La novela narra la historia de un grupo de jóvenes de clase alta, en una noche en la que la droga y el alcohol guiarán sus acciones, dando cuenta de la miseria moral con la que establecen sus relaciones. Mientras la noche avanza, aparece la violencia y la sangre, las máscaras se caen y queda claro que tarde o temprano la burbuja en la que viven se va a romper.
¿Cómo surgió la idea de contar esta historia?
 Me demoré cuatro años en escribir el libro. Entremedio pasé por un par de talleres, lo conversé con harta gente y siempre tenía la idea de escribir desde el habla, desde lo vivo, desde lo que yo escuchaba en las fiestas que yo iba, en el mundo con el que me estaba rodeando en cierta época y que todavía es parte de mi mundo. Quería llevar esa visión de mundo a una historia. El tema es que siempre encontré difícil llevar algo que es tan local, tan específico como un habla, sobre todo el habla de la clase alta chilena que es como un lenguaje aparte. Si tú no has crecido ahí o no conoces a la gente de ahí, puede pasar que no entiendas nada. Que entiendas las palabras comunes que tenemos en el castellano pero al final termina siendo otro lenguaje. Me costó muchísimo pasarlo a un lenguaje en que fuese más o menos legible, o por lo menos inteligible. Siempre tuve ganas de poner este mundo como en un mundo cerrado, en una historia cerrada, de una manera en que se pudiese entender algunos códigos. Lo voy a decir; nosotros pensamos, respecto al resto del país. No es algo que yo personalmente piense pero sí pertenezco a ese mundo, entonces para mí es muy difícil decir que son estos gallos los que piensan así, los que hablan así, los que creen en estas cosas, si yo también pertenezco. Pero era eso, esa era mi intención original, que fue mutando con el tiempo, pero creo que terminó plasmada de una u otra manera en Caña Moral.
Me demoré cuatro años en escribir el libro. Entremedio pasé por un par de talleres, lo conversé con harta gente y siempre tenía la idea de escribir desde el habla, desde lo vivo, desde lo que yo escuchaba en las fiestas que yo iba, en el mundo con el que me estaba rodeando en cierta época y que todavía es parte de mi mundo. Quería llevar esa visión de mundo a una historia. El tema es que siempre encontré difícil llevar algo que es tan local, tan específico como un habla, sobre todo el habla de la clase alta chilena que es como un lenguaje aparte. Si tú no has crecido ahí o no conoces a la gente de ahí, puede pasar que no entiendas nada. Que entiendas las palabras comunes que tenemos en el castellano pero al final termina siendo otro lenguaje. Me costó muchísimo pasarlo a un lenguaje en que fuese más o menos legible, o por lo menos inteligible. Siempre tuve ganas de poner este mundo como en un mundo cerrado, en una historia cerrada, de una manera en que se pudiese entender algunos códigos. Lo voy a decir; nosotros pensamos, respecto al resto del país. No es algo que yo personalmente piense pero sí pertenezco a ese mundo, entonces para mí es muy difícil decir que son estos gallos los que piensan así, los que hablan así, los que creen en estas cosas, si yo también pertenezco. Pero era eso, esa era mi intención original, que fue mutando con el tiempo, pero creo que terminó plasmada de una u otra manera en Caña Moral.
Tú eres sociólogo y tienes experiencia escribiendo pero, ¿cómo llegaste a la literatura?
He leído mucho en mi vida. La verdad es que antes de escritor o de proyecto de escritor, era lector, era muy chico, aprendí a leer como a los 3-4 años y no paré de leer, nunca he parado de leer. En realidad leo mucho más de lo que escribo. Escribo todos los días pero leo mucho más, dedico muchas más horas. Es una anécdota al final, es como un punto de mi vida en que estaba haciendo mucha música. Me interesa mucho la música y nunca fui muy bueno en realidad, seamos honestos, saqué un disco de música electrónica hace un par de años, me gusta mucho ese mundo. Escribo en un medio digital que se llama No Nací en Manchester, sobre música electrónica. Pero estaba produciendo música electrónica y le mostré a mi mujer, que en ese tiempo era mi polola, lo que estaba haciendo y me dijo: «Oye sabes que no es muy bueno, ¿por qué no te pones a escribir si lees tanto?», y ahí me puse a escribir. Al final fue un poco entre un comentario mala onda y bien intencionado, como dirige tus esfuerzos en algo en que puedes tener más habilidad, o que te puedes acercar más a esa sensibilidad. Esto fue más o menos en 2013, hace unos 7 años, tenía cerca de 30 y ahí recién me puse a escribir literatura, antes escribía en sociología o en la universidad y después cuando me puse a trabajar escribía reportes de mercado. Entonces mi aproximación a la literatura es más reciente, pero como que se ancla en esta vía como lector más que como escritor.
Esta historia que relatas en Caña Moral trata de un grupo de jóvenes de una clase social alta en Chile. En Chile generalmente el tema de las clases sociales, de la desigualdad y de la diferencia social ha sido un tema que ha marcado a muchas generaciones, es algo histórico un poco en nuestro país ¿Qué te llama la atención de eso y cómo lo llevaste al libro?
Honestamente no quise llevar ese tema, no era mi intención. Mi intención era mostrar una parte, de hecho es un segmento de una clase, ni siquiera es toda la clase alta, súper diversa pese a que somos poquitos. Es una clase lata muy ínfima la chilena, el 8% del país, una cosa así, de un país chico. Nunca tuve la pretensión de reflejar todo un imaginario que es muy complejo, tampoco quise mostrar las diferencias. No eres la primera persona que me lo comenta, son estas cosas que pasan no más porque uno lo escribe con cierta intención, pero los lectores son los que te dan el significado a lo que uno escribe, no uno como escritor. De hecho todavía me cuesta un poco hablar de los significados de lo que escribí. Me traté de disciplinar en escribir una historia, más que escribir de un tema.
No me gusta hablar mucho de los temas tampoco, no creo que uno tenga temas, uno inconscientemente habla de ciertos temas porque están rondando. Pero lo que yo más quería era contar una historia. El tema de las clases sociales, pienso que cualquier escritor que escribió en Chile, desde la clase social que sea, termina hablando de la segregación, termina hablando de la desigualdad, porque es demasiado fuerte, es demasiado radical la separación que hay entre unos y otros. Yo vivo en Las Condes, yo vivo en el “Fachistán”, y realmente uno vive en una burbuja, vive en Noruega, si lo vemos por ingresos. Realmente uno vive con el ingreso per cápita de Noruega o de Dinamarca en un país nórdico, y unas calles más abajo es otra realidad, viven algunos en PIB per cápita de países africanos. Entonces yo pienso que cualquier persona que quiera contar una historia, Chile conscientemente y reflexivamente termina hablando de las diferencias de clases por la fuerza que tiene en nuestro país.
Tú habías escrito una novela corta que se llama Alabama y esta es tu segunda novela, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu escritura desde ese libro hasta ahora?
Es una buena pregunta porque lleva hacia el lado de los métodos, y del estudio, de la disciplina. En general antes de escribir uno pensaba que era una cosa de magia escribir o de talento, y sí, tiene que haber algo de talento pero más que nada trabajo, pega. Lo que pasó con Alabama es que lo escribí de una manera muy reflexiva. Tenía tiempo porque me habían echado de una pega, me voy a poner a escribir, pasó lo que te conté antes con mi mujer y dijo; ponte a escribir, deja de lado las máquinas porque no te está funcionando lo de la música. Y salió el libro muy rápido, tres, cuatro meses, tenía una historia, que es algo que yo viví, hice ese viaje que ahora se llama Work and Holiday, Work and Travel, era más work que travel, ahora parece que es un poco más equilibrado. Me tocó justo ir en la crisis subprime, cuando había salido Obama, toda esa época. Es una historia que tenía muy fresca, que fue como un shock, y ahora la releí hace no mucho y me di cuenta de un montón de cosas técnicas que podría haber hecho de otra manera.
Ahora la escritura la afronto de una forma mucho más estructurada, mucho más disciplinada. Trato de hacer las tramas primero, hacer tramas, hacer argumentos. Escribo mucho sobre los personajes, aunque eso después no llegue nunca al libro final, al resultado final, pero trato de construir el mundo de cada personaje y el mundo en general donde están inmersos los personajes antes de ponerme a escribir. Una vez que tengo claro ese universo, me lanzo. Con Caña Moral, fue un aprendizaje de ese método, ir entendiendo como escribo, al final. Alabama salió no más, alguien se interesó y se publicó y punto.
De hecho no pasó mucho con ese libro, tampoco hice mucho, fue un ejercicio bien amateur, y esto me lo tomé de otra forma, voy a tratar de entender, de destilar mi método, y ahora ya que sigo escribiendo, entiendo mucho mejor como funciona mi cabeza narrativa, entonces fue mucho más consiente, fue mucho de trabajo. Caña Moral tuvo 14 reescrituras, desde que comencé hasta que lo tomó Filacteria. Lo íbamos a lanzar en mayo, pero como con todo esto no se pudo y aproveché la pandemia para volver a escribirlo y lo escribí como tres veces. Tuve conversaciones entremedio con amigos, con escritores, con conocidos que me fueron poniendo en la pista de lo que estaba contando. Ha cambiado mucho mi proceso.
Te quería preguntar además porque aparecen autores destacados chilenos como Macarena Araya que hace un comentario al final en la contraportada del libro y Alberto Fuguet, que dijo que se había reído mucho con el libro. ¿Qué te parecen los comentarios de ellos? y ¿Cuáles son tus grandes referentes en la literatura?
Ellos fueron muy generosos conmigo. Maca y Alberto, admiro mucho el trabajo de los dos. Alberto es un poco más para mí natural porque lo leo desde que era adolescente, quizás él se va a molestar porque estoy diciendo su edad pero Mala Onda, Sobredosis, Missing, Sudor, son libros para mí, muy importantes. Es un autor bien castigado en general por la crítica, o no sé si por la crítica o por el público, lo tratan de cuico, para mí hay una referencia ahí. De Maca el libro Paisajes, para mí es uno de los mejores libros que se han escrito en Chile en los últimos cinco años. Me interesó mucho más que otros libros de autoras bien célebres, Paulina Flores, otros muy buenos libros pero creo que Maca tiene una simpleza y tiene menos pretensiones y menos prejuicios para abordar su mundo y eso me encantó, me llamó mucho la atención.
En general mira, tengo autores que son directa referencia a Caña Moral, Universo, como Luis Zapata, el libro El vampiro de la Colonia Roma, mexicano que creo que lo publicaron en el ’79 y se trata de un gigoló, pero sin el glamour del gigoló, al final es un cabro que se pone en las calles y se prostituye. Está escrito en el lenguaje de él, el lenguaje de la calle, de una persona que vive al límite, absolutamente al límite. También hay un cuento de Fuguet que se llama Pelando a Rocío, que es un pelambre que yo también, en cierto momento lo que quería escribir era un pelambre, era escribir realmente personajes detestables, que igual en ciertos momentos yo creo que se logra. En ese cuento de Alberto es mucho más fuerte el contraste, es un cuento entonces creo que eso se puede sostener en esa extensión. Autores que siempre he leído; David Foster Wallace, en particular, Brief Interviews with Hideous Men es un referente. Bret Easton Ellis, la literatura gringa, ese tipo de literatura para mi es un referente importante. También Tao Lin. En Chile, no sé si aparte del cuento de Fuguet haya un referente, son cosas más que están que he leído siempre como Lina Meruane, Jorge Edwards me gusta mucho, Álvaro Bizama. Creo que no son tan directos en el estilo narrativo pero sí hay una mirada y en realidad me gusta leerlo, disfruto mucho sus libros y más allá del impacto que tienen en lo que escribo.
Esta pregunta siempre me cuesta un poco porque no soy con los que escriben con un autor al lado, sino que tiendo a leer cosas, leer, leer, leer y no subrayo, a veces tomo fotos y las pongo en el Evernote, esa agenda, y las voy guardando pero no es algo que tenga tan presente en la escritura. Para mí son autores que me van formando, me van amoblando la cabeza, más que la pluma, más que el teclado en realidad, no sé hace cuanto que no escribo con un lápiz.
Te quería preguntar sobre los protagonistas de tu novela, que tu los llamas por el apellido; Bianchi, Schmidt, Infante, Larraín, etc. Larraín finalmente es la gran resolución del libro que tiene una referencia al caso de Martin Larraín. Cuéntame de estos personajes, ¿Cómo los construiste? ¿Tienes algún referente de alguien que tú conozcas o de tu grupo de amigos?
Sí, el tema de los apellidos para mí fue, no sé si una revelación, pero algo que me apareció de repente porque en un principio usaba iniciales, después vino sin nombre, sin nada, que aparezcan solos los personajes, después fue como el apellido es algo muy de colegio de hombres de clase alta, se tratan con los apellidos, sobre todo si los apellidos tienen cierto arraigambre, cierta como tracción. Revive esta idea adolescente de estar en la enseñanza media del colegio y estar tratándose de esa manera un poco violenta, agresiva, poco sensible. Por eso surge esta idea de usar los apellidos, además del efecto narrativo que quería lograr que fuese impactante estar escuchando a estos gallos pesados que podrían ser nombres de gerentes o de diputados o ministros, sobre todo de este gobierno.
En términos del mundo, no hay ningún personaje que haya sido trasplantado de mi círculo y lo haya puesto tal cual en el libro. Son como un pegoteo, a falta de una palabra más elegante, o fusión de distintas experiencias que he vivido con mucha gente. Yo estudié en la Católica, soy de Talca, nací en Concepción pero crecí en Talca, soy un trasplantado en ese mundo, y en ese sentido yo me identifico más con el narrador del libro y con el personaje de Valdés que es como un desdoblamiento que hice de dos personalidades.
En un momento estudié Sociología e Ingeniería Comercial al mismo tiempo. Creo que hubo una decisión, una duplicación de visiones ahí, que siempre traté de desarrollar en mi vida, en mi vida profesional también. Soy sociólogo, pero nunca trabajé en donde trabajan los sociólogos normalmente, trabajaba en otras cosas, en negocios, áreas comerciales, cosas así. Ahí hay una construcción de eso y lo que trato de hacer es alimentarme de este mundo de fiestas que yo viví hasta hace muy poco, no porque no me gusten las fiestas, me sigue gustando ese mundo, toda la ambivalencia valórica que tiene; usar drogas, sobre todo lo que ha pasado estos últimos días con las balaceras, te hace reflexionar: Tú estás alimentando ese mundo al comprar cosas de ese tipo. Las drogas no llegan por Amazon desde un proveedor, en un laboratorio en Holanda súper sofisticado que paga impuestos y todo, no es así. Pero esa realidad la dejé de vivir porque ahora soy padre, no porque me haya dejado de interesar. No es compatible, si uno quiere llevar una paternidad igual a igual con su mujer, que es lo que yo trato de hacer.
Finalmente es un mundo que para mí fue un impacto, una fascinación, me atrajo mucho. En en un principio entré juzgando pero después como que me llevó ese mundo y me encanté, me encandilé, quería llevar un poco esa fascinación por estos personajes, por este mundo, por las cosas que hacen, por la manera en que hablan, por cómo ven la realidad que para mí era una cuestión alienígena como Cecilia Morel lo dijo, pero desde lo opuesto. Y que después yo era parte de esos alienígenas, y en ese sentido no hay amigos míos que están ahí, son partes de amigos míos, partes de conocidos, partes de gente que detesté, que está ahí, formando estos personajes que son como una síntesis de toda esta gente.
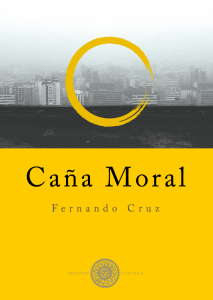 Cuéntame un poco más del caso de Martín Larraín, ¿cómo fue que decidiste insertarlo? y qué tanto de ficción, o sea si fue solo ese elemento, si efectivamente el propósito fue integrar un caso así tan emblemático.
Cuéntame un poco más del caso de Martín Larraín, ¿cómo fue que decidiste insertarlo? y qué tanto de ficción, o sea si fue solo ese elemento, si efectivamente el propósito fue integrar un caso así tan emblemático.
Se me ocurrió cuando vi la película de Alejandro Fernández Almendras, Aquí no ha pasado nada. Sentí que había ahí una historia en común. Yo no viví nada parecido a eso, si he escuchado cosas en este mismo mundo que te estaba comentando antes, historias que se parecen, que a nadie le sorprendió mucho lo de Martín Larraín, hay otros casos, el muchacho Bulnes, que aparentemente le pegó a un gallo afuera de la salida de un restaurant en Vitacura, le produjo desprendimiento de retina y tenía un prontuario para atrás desde hace 10 años. Esas son historias como que van dando vuelta y cuando vi esta película dije oye acá hay algo que se parece, algo que podría pasar, más que yo lo haya vivido, es algo que no me pareció tan descabellado como una noche en que se podría salir de made así. Puede pasar, puede pasar por la manera en que se ve el mundo en ese lugar. Están, no sé si debajo es la palabra, son una especie de fondo no más, entonces uno, sobre el fondo puede generar una cantidad de formas infinitas y si esas formas tienen consecuencias como en la que relato en libro, como lo que pasó en el caso de Martín Larraín o en caso Bulnes o decenas de otros casos que probablemente nunca llegaron a los medios, ni están en ninguna parte pero que yo he escuchado y que otra gente mejor conectada que yo ha escuchado decenas más. Fácilmente se dieron por esas situaciones, porque te das cuenta que puedes hacer cosas y tener re pocas consecuencias, puedes zafar, como se dice. Hay maneras sencillas o no tan sencillas pero que están al alcance, que son alcanzables. Para el caso de Larraín ese si que es sencillo, al final lo más costoso para ellos fue la exposición pública, el problema que le generó a Carlos Larraín, siendo quién es Carlos Larraín como aristócrata, como político, como empresario. Eso fue lo más costoso, pero zafar de ese problema, si es que no hubiese tenido exposición pública, ya no estaríamos hablando de eso, no existiría la película de Alejandro Fernández, tampoco existiría el final que yo le di a mi libro, porque quizás no se me hubiese ocurrido. Por ese lado, pero lo que quiero decir al final, la referencia que trato de hacerle a Martín Larraín es como una referencia es digámosle pop, a esta idea de, no es impunidad la palabra, pero es algo parecido a la impunidad. Es hacer y deshacer muy fácil, y que todo en la realidad se transforma en un fondo donde la gente que circula por ahí si no es de tu casta, si no es de tu grupo, termina siendo posible o factible de ser utilizada, para vivir cierta experiencia, para probar algo. Tiene eso al final.
Hablemos un poco del título del libro, Caña Moral, ¿Cuál es la reflexión de fondo?
La idea era hacer una doble referencia; una es como la caña, el cuerpo cortado, vómito, a veces fiebre, dependiendo de qué es lo que te hayas metido la noche anterior y esa sensación que no se puede poner en palabras, pero que es como una especie de estado de ánimo, gris, azul como dirían los gringos, de algo indeterminado que hiciste la noche anterior, que probablemente te acuerdas lo que es porque yo creo que el caso del blackout se da menos en este tipo de universos que el de los alcohólicos por ejemplo, pero es un malestar que hay de que hice algo que no debería haber hecho, dije algo, me acerqué a una persona y le manifesté mis sentimientos y quizás no lo debería haber hecho y no fue una confesión como: oye te amo. No, es como: oye somos amigos y que bacán que estamos juntos. Y por qué hice eso, por eso preferí poner a los personajes tomando éxtasis, porque siento que en ese grupo, si no está ese quiebre que genera el éxtasis, que es como un quiebre interno finalmente, no ocurren esas expresiones de sentimientos y no ocurre la caña moral. No ocurre esta idea de: me expresé, me mostré vulnerable, cuando no debería mostrarme vulnerable porque en este mundo ser vulnerable cuesta, cuesta plata, cuesta poder, cuesta prestigio.
Por otro lado quería hablar del catolicismo, generalmente, el 95%, el 93%, la mayoría de los chilenos fuimos formados con valores católicos y es muy fuerte el tema de la culpa, y esta cosa de la caña moral es sentir culpa finalmente, es sentir que independientemente de lo que hayas hecho, hay razones para sentir culpa. Aunque hayas actuado de manera sensible, emocional, aunque lo hayas hecho con buenas intenciones, vas a sentir culpa igual, porque algo dentro de esa decisión, de esa acción, es reprochable. Creo que en el círculo del libro hay más cosas que son reprochables, hay que cuidarse más, hay que decir menos, hablar menos, decir lo justo y ojalá decirlo de la manera en que aparezcas con más conocimiento de lo que eres y lo que quieres hacer. Entonces quería darle ese doble significado; por un lado está despertar con caña química, y ese malestar por haberte liberado, por haber liberado tus trancas con el éxtasis o con el LCD o lo que sea, cualquiera de esas dos funciona, o el M. También el otro lado de que vas a sentir culpa no importa lo que hagas, porque estamos formados de esa manera, vas a sentir culpa.
¿Qué le dirías a la gente para invitarlos a leer el libro?
Traté de escribir una historia que sea entretenida, que sea atractiva, pero que también mostrara un mundo complejo, impactante, y que muchas veces pasa colado, porque es un mundo que no queremos mostrar. Quizás soy una especie de topo o espía dentro de ese mundo, sin saberlo, porque en ese momento estaba viviendo esa experiencia y me gustaría que lo leyeran para que puedan disfrutar ese mundo, no solo rechazarlo, no solo tener una postura agresiva respecto a estos cuicos de mierda. No, acá hay seres humanos, con toda su basura, con todo su atractivo, que en general el atractivo es bondades y basura, y hay una historia. Quería contarles a través de este libro y quiero que al leerlo lo sientan, que hay una historia, no es un compendio de voces, no es un grupo de gallos medios dementes hablando. Hay una historia que les quiero contar en el libro y que creo que lo van a disfrutar, creo que es una historia que es disfrutable, que es digerible y que es un libro que puede pasar en una exhalación, en una sentada y ya lo leíste. Esa es mi promesa.
Formato: Libro físico
Titulo: Caña Moral
Editorial: Filacteria
Autor: Fernando Cruz
![]()


