Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al escritor, que con este libro reconstruye el pulso y los claroscuros de Parral durante la dictadura, los ochenta y noventa cuando sucedieron las primeras investigaciones sobre los horrores de Colonia Dignidad —enclave cercano al pueblo— y, al mismo tiempo, la búsqueda judicial de cuerpos de detenidos desaparecidos en la zona: entre ellos su padre, líder territorial de la zona durante la Unidad Popular y fundador de una toma de terrenos hoy vigente como una población cercana a la línea del tren. El relato está construido desde un prisma íntimo, sentimental, emotivo, pero también crítico con el devenir político de la transición y las esperanzas truncadas de una sociedad más comunitaria.
Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor. En narrativa ha publicado los libros Qué sabe Peter Holder de amor (Premio a Mejor Obra Literaria Cuentos 2013), Juegos florales y Yo soy un pájaro ahora (finalista Premio Municipal de Literatura 2019). En literatura infantil ha escrito los libros El gato que nos ilumina, La vida secreta de los números y Los palacios interiores (Premio Marta Brunet a Mejor Libro Infantil 2020).
Has escrito varios libros, muchos infantiles o familiares, con temáticas más para niños. Ahora escribiste este libro En el pueblo hay una casa pequeña y oscura, que es parte de una colección de crónica literarias que se llama Surcos del Territorio, de la editorial La Pollera. ¿Cómo surgió esta posibilidad de escribir este libro?
La base de este libro ya la había publicado antes, hace tiempo atrás, en un libro basado en artículos que yo escribía durante el 2016 para El Desconcierto y que al final de ese período, el medio lo editó y lo llamó de la misma manera que la sección que tenían: Crónicas militantes rurales. Sin embargo, yo no quedé muy conforme con los resultados finales, porque tenían que ser textos de dos páginas máximo, y yo sentía que algunos podían dar más. Esto fue una idea que no nació de mí, sino que de un amigo que se llama Freddy Urbano, que él tenía una sección llamada Crónicas militantes urbanas, porque relataba la infancia de las poblaciones de Santiago ya que él era de la José María Caro. Entonces, Freddy me dijo que era bueno tratar de representar lo mismo, pero en región, como me conocía y sabía mi historia, le dije que bueno y acepté el desafío sin ninguna expectativa.
Cuando se publicó el libro que, mencionada al principio, quedó ahí, se editó, y yo sentí que no quedó muy bien, así que empecé a trabajar los textos, comencé a recuperar otros que tenía desde antes, ya que son cosas que escribí no solo ahora, sino que en distintas épocas de mi vida. Estos los comencé a mezclar con ciertas publicaciones en formato crónica que hacía en Facebook. Les fui dando forma y salió este libro. Por lo tanto, es algo nuevo, porque tiene otra estructura y este hilo conductor que es la desaparición de mi padre, que antes no lo tenía, donde reforcé esa línea y era lo que precisamente me interesaba tener, pues sentía que había quedado media coja en la versión anterior.
¿Y esto es pura realidad o se mezcla con ficción igualmente?
Lo de mi padre es real, pero hay muchas otras historias que son ficticias o mezcla. Es decir, me baso en hechos reales, pero las mezclo con ficción. Por eso este libro es de crónicas, ya que tienen la ventaja de ser literarias y se permite ese tipo de licencias, pero no es un documento histórico. No me gustaría que se tomara de esa forma. También fue un ejercicio literario para mí. Es una búsqueda narrativa porque si bien yo había escrito libros para adultos, de hecho, el primero que hice, que fue ¿Qué sabe Peter Holder de amor? había sido una literatura bien cerrada, como que hay gente que entra con los textos y otros que no. Entonces, aquí traté de hacer otro ejercicio, que tenía que ver con la claridad. Pretendía que todos pudieran entenderlo y por eso lo abordé con esa simpleza, por eso hay gente que la historia le llega mucho más. Pero finalmente hay una mezcla, hay personajes que realmente son de una historia y las junto en otra distinta, porque eso es lo que me interesa, el ejercicio del «arquetipo humano». En el relato está presente la idea del cambio, siempre en la historia los personajes van cambiando, el mejor amigo que se hizo militar, el que era pobre se hizo rico, el que era de izquierda se hizo de derecha, el que era leal se convirtió en un traidor, etc.
¿Cómo salió la idea de esta nueva edición y todo este rearmado del libro con la editorial La Pollera?
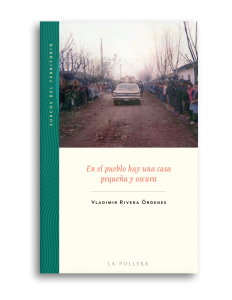 Fue bien mixto la verdad. A Nicolás Leyton lo conozco porque somos colegas en la universidad, me ha tocado trabajar con él, sobre todo por la asignatura que él hacía. Siempre existió buena onda. Siempre estuvo la posibilidad de hacer algo juntos, pero yo tenía unos compromisos con la otra editorial, hasta que un día Leyton me dijo que nos juntáramos a conversar, de hecho, fue el año pasado. Me preguntó si tenía algunos textos por ahí. Le comenté que tenía algunos, también crónicas, que no había quedado muy contento y que quería reeditarlas. Ahí me dijo que se la mandara sin ningún compromiso para revisarla, porque justo estaban inaugurando una línea de crónicas, entonces, quizás podría calzar en ella, sin ningún compromiso.
Fue bien mixto la verdad. A Nicolás Leyton lo conozco porque somos colegas en la universidad, me ha tocado trabajar con él, sobre todo por la asignatura que él hacía. Siempre existió buena onda. Siempre estuvo la posibilidad de hacer algo juntos, pero yo tenía unos compromisos con la otra editorial, hasta que un día Leyton me dijo que nos juntáramos a conversar, de hecho, fue el año pasado. Me preguntó si tenía algunos textos por ahí. Le comenté que tenía algunos, también crónicas, que no había quedado muy contento y que quería reeditarlas. Ahí me dijo que se la mandara sin ningún compromiso para revisarla, porque justo estaban inaugurando una línea de crónicas, entonces, quizás podría calzar en ella, sin ningún compromiso.
Luego Leyton le mandó el texto a Daniel Campusano, quien estaba a cargo de esa línea, de las crónicas, le gustó. Me hizo un par de comentarios y ahí le dije que ese era el texto original, pero yo quería hacer otro, y le envié el otro texto. A Daniel le pareció bien, así que le dimos con todo. Después no hubo mucho cambio, la verdad, un par de cosas estilísticas y de palabras, pero el libro salió de una, porque yo ya lo tenía armado, solo que no calzaba con ninguna de las editoriales que yo había estado trabajando.
Así que fue un trabajo muy lindo, y estoy muy contento con lo que ha hecho La Pollera, en general, porque si bien yo inicié la conversación con Leyton, los chicos de la editorial han sido muy bacanes, mateos, disciplinados, propositivos, respetuosos y te valoran como escritor, eso siempre te hace sentir bien. Estoy muy feliz con todo el proceso.
¿Cómo llegaste al título En el pueblo hay una casa pequeña y oscura? ¿Se te ocurrió a ti o a la editorial?
Se me ocurrió a mí. Siempre hago un juego que es un poco perverso, no sé si es mala onda o buena onda. Por ejemplo, cuando en libros anteriores me dicen que les mande una biografía que es para la solapa, yo siempre mando biografías distintas y falsas. Entonces, en una de esas instancias aparecía que entre mis libros estaba En el Pueblo hay una casa pequeña y oscura, pero nunca existió. Obviamente a los editores les cuento el chiste para que no se sientan pasados a llevar, entonces, finalmente existía el nombre, pero no el texto. Así que encontré la oportunidad para poder decir que este título calza perfecto con el libro.
Para ti como escritor, ¿Cuál es la diferencia del trabajo creativo, de escritura, entre un libro infantil a uno como este? ¿Con cuál te sientes más cómodo?
No sé la verdad, no lo tengo tan claro. La verdad es que se me van ocurriendo historias, y de una manera muy intuitiva y sin ninguna lógica. Ahí voy viendo para qué me sirve; para una serie, un largo, un libro, etc. Entonces, las voy clasificando de manera aleatoria, no tengo una hoja de ruta en ese sentido.
Tú escribiste series muy icónicas como Gen mishima y Solos en la noche: Zamudio y sus asesinos, ¿Cómo es ese proceso de escribir un guion, porque tiene uno totalmente distinto a una novela, ya que tienes que escribir en imágenes y en acciones versus en la poética o en un lenguaje más complejo? ¿En el ejercicio de escribir, con cuál te sientes más cómodo?
Los dos me gustan, y son distintos. Por ejemplo, en el ejercicio de guion siempre es un trabajo en equipo, con hartas opiniones, hartas miradas. Es un trabajo que uno no lo hace solo, se van proponiendo cosas y a veces te llegan, y se deben acomodar. Es un ejercicio que me gusta como aprendizaje, porque de repente surgen otras ideas que no son mías, y yo digo «ah mira qué bueno», y me va crujiendo, por decirlo de alguna manera, me gusta ese ejercicio. Gracias a este tipo de instancias te puedes dar cuenta que no siempre tienes la razón, o que tu idea es muy buena.
Por otro lado, también me gusta el ejercicio de la escritura individual, porque soy yo y el papel, soy yo y la hoja, soy yo y la historia no más. También soy el responsable de lo que está ahí, con los aciertos y errores que eso significa. Me gusta ese espacio de recogerme, de guardarme, de indagar en el mundo y con los temas que a mí me obsesionan y me gustan. En general, los dos métodos me gustan.
¿Cuáles son los temas que a ti te gustan?
Hay varios temas que me he ido dando cuenta, no ha sido con una hoja de ruta, desde lo que he ido escribiendo, que me gustan, como las relaciones filiales, relaciones padre e hijo, ya sea por ausencia o por presencia. La orfandad, desde Gen mishima que está presente, personajes que se hacen así mismos y tienen que enfrentarse a un mundo que les supera en fuerzas, por decirlo de alguna manera. El amor, tanto correspondido como no correspondido. La memoria, entendiéndolo como un laberinto, de hecho, lo pongo en el epígrafe de este último libro, ya que no es un camino recto y tampoco es real, no porque yo lo recuerde así es que efectivamente haya pasado de esa manera. Me gusta esa complejidad de cómo la memoria va reconstruyendo el pasado y vas seleccionando eventos que a ti te parecen significativos. Ese ejercicio me gusta, porque la memoria es sin control, como lo que dice Ray Loriga; es como un perro que uno le tira un hueso y te trae cualquier cosa. Empiezas recordando algo y te vas para otras partes, ese mecanismo a mí me fascina y trato siempre de instalar esos laberintos mentales, que, a su vez, confunden al lector/espectador y hacen que se pregunte si es verdad o no. Ese es el ejercicio de la ficción, hacerte preguntar si es verdad o no lo que tú estás escribiendo.
Otra cosa que es muy interesante en tu libro, ya que mencionas el tema de la relación padre e hijo, la orfandad, la pérdida y desaparición del padre en este caso. Además está el tema de Parral, que es una comuna con unas características super particulares que se convierten en un personaje en este libro, es uno de los protagonistas. ¿Cuál es la importancia de Parral para ti?
Lo que pasa es que todos mis libros transcurren en Parral, todos, pero también pasan en Osorno y la Patagonia. Como van al mismo tiempo, con eso confundes, porque una historia pasa en Parral, otra en la Patagonia. Con eso lo que quiero lograr es que quien lee el libro y que no conoce estos lugares, va a asumir que Parral está al lado de la Patagonia, como que le da un poco lo mismo, porque a veces en los libros nieva en Parral, pero en realidad nunca pasa acá. Por lo tanto, el Parral del que yo hablo, en general, no es uno que exista, sino que yo me agarro del nombre, de cierta lógica que tiene el pueblo, que en realidad es la lógica de cualquier ciudad o pueblo del Chile profundo, no es tan distinto a Longaví, Chillán, Talca, Rancagua o San Fernando. Del Parral que yo hablo no es real, no existe. Las personas que lo leen reconocen ciertos rasgos de este pueblo, que es la gracia, es como cuando uno lee Cien años de soledad. Tú ves Macondo y en realidad no existe, pero igualmente somos todos nosotros, todos hemos estado en Macondo sin haberlo estado. Quise nombrarlo de esa forma para jugar con ciertos elementos de realidad para darle credibilidad, pero ciertamente puede ser cualquier pueblo.
En este último libro yo dejo claro que nací en Parral, pero en realidad soy de Arrau Méndez, Parral no lo conocí, mi infancia transcurrió en mi población. Muy rara vez crucé esa línea y si lo hacía era para realizar ciertos trámites, pero yo no pertenecía a esa ciudad, era ajena para mí. Mi calle y mis amigos del barrio eran los que siempre estuvieron y fueron mi mundo, no necesité esa otra parada. Por lo tanto, lo más probable es que si hablas con alguien de Parral te va a decir que lo que cuento yo no es así, porque es de otra forma, y me gustaría que ocurriese así. Esa es la gracia que tiene, ya que cuando tú hablas de lugares que no existen, propiamente tal, como que se hacen más reales. Por ejemplo, cuando mi mamá leyó el libro, lo pasó mal. Ella sabe que las cosas no pasaron así, no me lo dice, pero no importa porque asume que es un libro, que es una ficción y sabe que yo la usé como personaje, más encima, para contar esta situación. Trato de hacer ese juego de ficción no ficción, real no real.
Debe ser un ejercicio complejo hacer esa adaptación.
Sí, a mí me gusta, y eso se me quedó pegado desde Gen mishima. Porque ahí lo que tratábamos de hacer es decir «mira esto que tú estás viendo es real, a pesar de que es un universo distópico y todo lo demás, esto es real». Eso intentábamos hacer. Pero para que sea real, tienes que tomar elementos de la realidad. Por eso no me gustaría que se leyera como un documento histórico, no me gustaría estar mintiendo que es eso.
A propósito de esto de documento histórico, uno de los episodios más dramáticos que relatas es el tema de la desaparición del papá del personaje principal, que es detenido y desaparecido por la dictadura. ¿Cómo abordas el tema político en tus relatos?
Yo creo que esa es la emoción más profunda, es la historia real. Ese es el núcleo de la historia. Todo lo que está contado ahí es real. Si ocurrió así o no, no sé, porque yo era chico y me llegó entre conversaciones, recuerdos, desde ahí obtengo esa información. Por lo tanto, la cuento como me la contaron no más, dentro de la idea del relato oral.
Siempre me llamó la atención el hecho de que Parral, a pesar de ser una ciudad pequeña, con 70.000 habitantes, en esa época eran 20.000, o 30.000, haya tenido 34 detenidos desaparecidos, casi todos ellos hijos de obreros, campesinos, gente pobre y su recuerdo desapareció. Si yo te pregunto ¿quién es Luis Rivera? No tienes idea. Por lo tanto, mi padre no es solo alguien que desapareció físicamente por la dictadura, sino que nadie lo recuerda, siendo que él se sacrificó por un ideal en el que creía, por un mundo en que él creía. No sólo mi papá, también todos los demás.
Con este libro trato de hacer ese homenaje a desaparecidos que están desapareciendo. Mi pensamiento fue que cuando alguien leyera este texto en un futuro dijera “En Parral estaban estos detenidos desaparecidos, y estos eran sus nombres». Para mí eso es lo real, y es lo que me gustaría dejar en el libro. Hay que hacerse cargo de esa historia porque finalmente creo que, de alguna forma, sabemos que los partidos políticos han usado el tema de los derechos humanos como bastión de campaña. Cada vez que tú criticas a un senador o un político exconcertación, él te va a decir que participó en la recuperación de la democracia, me llevé 500 millones para la casa, pero participé. Están en esa dualidad, se escudan con eso. Por lo tanto, ya saben que esa moneda de cambio ya no les sirve hoy, a muchos, no todos, ya que se anquilosaron mucho en esa lógica. Finalmente, este libro da cuenta de cómo la implementación del modelo neoliberal nos hizo cambiar a todos. Los hermanos se traicionaron, me vendí por plata, traicioné mis ideales por un mejor trabajo, y eso nos pasó a todos. El sistema nos consumió y por eso mismo creo que nos está pasando la cuenta ese sistema. Llega un momento en el que uno piensa que esto debe parar un poco, mucho estamos en esa lógica, otros obviamente que no, si tienes plata y estás beneficiado de todo esto, claramente, no vas a querer cambiarlo. Ese modelo es el que yo cuestiono.
La zona de Parral tiene esta carga como la de Colonia Dignidad, y que te refieres en el libro, referida a las desapariciones. Es un tema que ha surgido nuevamente durante el año pasado con la serie Dignidad, que también narra que la dictadura estuvo muy involucrada y se generaron torturas y desapariciones en Colonia Dignidad. La ubicación es muy importante, por lo que mencionas ahí en el libro, quizás cuántas personas desaparecieron en Colonia Dignidad y aún no se sabe. ¿Cómo lo ves tú?
No se sabe nada, y eso es un temazo, el cual lo toco, pero tampoco me puedo hacer cargo porque no lo conozco en profundidad, no soy un experto. Pero si hay cosas que a mí me marcaron, como esos operativos médicos que ellos hacían cada cierto tiempo, esa cosa de que la gente se iba al hospital de la Colonia a tratarse. Desde ahí yo creo que a mucha gente le hizo bien. Pensemos que la mayoría de la gente no tenía recursos para mandar a un familiar a Santiago, estamos hablando de esa época, porque ahora todo es mucho más expedito, pero en ese tiempo estaba el hospital y te atendían gratis, desde ahí hay un gran aporte a la comunidad. De hecho, existe hasta el día de hoy la Agrupación de Amigos de Parral hacia la Colonia Dignidad.
También está el otro lado, que cuando todos sabíamos o se rumoreaba que habían torturados y desaparecidos en la Colonia Dignidad. Llegaba el juez e iba a hacer estos allanamientos, en los noventa, sobre todo, y no encontraban nada porque al mismo tiempo se hacían soplos de que iban a revisar y tenían todo ordenado. Después uno entiende que la lógica del régimen alemán en ese momento era de comprar lealtades. Pero eso es todo un mundo para investigar, se han publicado libros sobre eso, la misma serie se hace cargo de eso. Hoy en día, los alemanes que están, que se han hecho cargo de la Colonia Dignidad, yo no lo sé, pero por lo que me han contado, son tan víctimas como nosotros, porque muchos son gente de mi edad que en ese momento no eran quienes tomaban las decisiones, sino que eran víctimas de Paul Schäfer y de los jerarcas Nazis. Por eso yo tampoco podría ir hoy día y encarar al encargado del lugar, desapareció mi papá, yo era cabro chico. Son bonitos los gestos que se han hecho, como lo del Gobierno Alemán, de pedir perdón a las víctimas de Parral. En ese sentido, los alemanes lo hicieron, cosa que nuestros políticos claramente no han hecho, pero eso es otra cosa.
¿Qué otros proyectos tienes a futuro, más libros, series? ¿Qué se viene para ti?
Por lo pronto hay dos series que deben aparecer pronto, una por Mega, que debería aparecer ojalá por el segundo semestre y otra en Canal 13, pero ya para el próximo año, ya que por el tema de la pandemia se han ido suspendiendo los rodajes y eso ha sido bien complejo. Son series que ya están escritas, una ya está en montaje y la otra debería entrar pronto a etapa de preproducción, en teoría.
Tengo otros proyectos de series, pero son para largo, nos queda harto rato, el tema de los fondos, los recursos, todos pasamos por esas etapas. A nivel de literatura tengo hartos textos ahí parados un poco, porque de verdad quedé muy agotado emocionalmente con el último libro, quedé muy desgastado. De hecho, me ha costado mucho retomar la escritura de nuevo. Tengo hartos proyectos; un libro de cuentos de terror, a mí me gustan harto los géneros, soy fanático. De hecho, este es el único texto más realista, el resto son puros géneros. Pero me lo quiero tomar con calma, no quiero apurarme. Este último me pegó fuerte, eso si me pasó cuando lo recibí y lo leí. Me dije a mí mismo que no debería haber escrito este libro, y me bajó toda la culpa, el arrepentimiento, el miedo. Porque uno se expone, y a mí no me gusta eso en general. Me gusta harto hacer clases, hablar con los chicos, pero exponerme así, no. Las cartas ya están tiradas, ya lo hice, ¿qué le voy a hacer?
Me imagino que te han llegado hartos comentarios de la gente que lo ha leído. ¿Qué le dirías a las personas que no lo ha hecho, para invitarlas a que lo haga?
Primero, les pediría que traten de analizar su sensibilidad ¿en qué están? Porque depende de eso cómo los vaya a golpear el libro, ya que tiene una honestidad más allá de que los hechos sean reales o no, hay una honestidad. Eso trasunta el libro y se transmite. Hay que ver en qué estado anímico estás, porque alguien me decía que era un texto bueno para pandemia, pero yo le decía que no sé qué tan bueno puede ser, porque la gente está angustiada. Mi mamá me dice: “Lo voy a leer de nuevo, pero cuando me sienta triste, cuando tenga un llanto apretado en el pecho, lo haré, para soltarme de una”. Yo creo que esa es la emoción. En Parral surgió harta curiosidad por el libro, como que la gente de ahí nunca se había interesado en mis publicaciones y ahora sí, porque seguramente el tema los apasiona, el tema de los derechos humanos. Hay gente de derecha que quiere leerlo igual, y no sé para qué, si quieres léelo, pero no sé qué buscas ahí. Eso me ha ido generando ansiedad, que la gente de Parral quiera leer el libro, porque tampoco muestro un Parral turístico. No sabría como invitarlos a leerlo, pero sí creo que es un libro que te va a despertar emociones. Aunque lo lea una persona que no es de Parral, igual va a sentir que le pasó. Como que conoció a tal personaje, conoció tal historia. Hay revisitar desde ahí, me da la impresión. Es un libro que nació sin ninguna pretensión, sólo un desahogo, que me da harto pudor ahora pero que ya está tirado.
Título: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura
Autor: Vladimir Rivera Órdenes
Colección: Surcos del territorio
Género: Crónica
Páginas:162
Tamaño: 13 x 19 cm.
Año: 2021
Editorial: La Pollera
![]()


