Por Galia Bogolasky
Entrevistamos al guionista y novelista, autor del La casa del espía, un vertiginoso relato que recrea el fatal episodio policial del «Caso Rocha». Un detective privado, un martillero público y el dueño de una pujante universidad se ven enfrentados a la fatalidad por los celos, las desconfianzas y las dobles vidas que esconden, pero también por la codicia que quiso imponerse como ética durante los últimos años de la dictadura y la década de los noventa en Chile. La novela narra la historia de los múltiples abusos que ha tenido que soportar una joven mujer en el trabajo y en su vida de pareja por la crueldad y la inoperancia masculina. El autor entrega un relato que combina intriga, corrupción y excesos, revelando con precisión las dinámicas y la ética de ciertos grupos de poder. Esto fue lo que nos contó acerca de esta historia.
¿Cómo surgió la idea de la novela «La C asa del Espía»?
asa del Espía»?
En un comienzo era una idea para serie de televisión que trabajamos con dos amigos guionistas, jóvenes y talentosos, Bárbara Saavedra y Sebastián Vivero. Pero los procesos para que una idea se convierta en serie de televisión son largos y trabajosos, y en ese camino se me cruzó Juan Manuel Silva, amigo y editor, y me propuso escribir la novela. Yo nunca había convertido un proyecto pensado para lo audiovisual en algo literario, y poner en tensión esas fronteras me resultó particularmente estimulante.
¿Por qué te llamó la atención el caso Rocha, por lo que decidiste adaptar esa historia real a la novela?
El primer llamado de atención ocurrió ese mismo verano de 2008, cuando el caso se conoció a través de la prensa. Había ahí ya varios elementos que lo volvían novelable. Grandes interrogantes en torno a la naturaleza del vínculo entre el empresario educacional y el martillero público, que los llevó a morir consumidos por el fuego. Cuando más tarde comencé a investigar, se me hizo notorio el sesgo de la prensa al tratar el hecho con relación a otros crímenes pasionales ocurridos en los sectores populares, en los que se suele extremar el morbo y lo grotesco. Eso operó en mí, en algún momento, como incentivo.
Pero el impulso definitivo vino cuando, en algún punto, descubrí algo que no aparece a primera vista: lo que estalla en 2008 es algo así como la expresión patológica de un virus incubado en los 90. El virus del exitismo, de los jaguares de Latinoamérica, de la persecución del fin (ganar dinero, posición social, poder político) sin importar los medios. Los tres personajes principales (hombres) de la novela están contaminados de muerte con ese virus.
El empresario valida el lucro como fórmula y ahí está la base de su fortuna y de su poder; el martillero tiene una pyme de tráfico de influencias judiciales; el detective privado no tiene escrúpulos para manipular la información que consigue con tal de mantener su clientela.
De modo que el caso en sí, creo, funciona como espejo de una época y también de un grupo social.
¿Cómo elegiste el punto de vista?
El punto de vista va cambiando de foco según se despliega la historia. Predomina el del detective privado, Bruno Paravic, pero también se focaliza a veces en el empresario, Gerardo Rojas, o en el martillero, Jaime Olivos. En la parte final, la del crimen, se focaliza en el chofer del empresario. En general es un punto móvil que se desplaza por los personajes en la medida en que participan de los acontecimientos, sin perspectiva temporal ni física, metidos en el torbellino de sus propias pasiones y miserias.
Esto me permitió ofrecer, como autor, una mirada de los hechos y de sus protagonistas que, creo, se acerca más a la verdad que lo que podría ofrecer una crónica o un documental. Un tono y una mirada asociado a lo carnavalesco, ese momento de subversión festiva en el que, a través de la exposición de la dimensión grotesca de ciertos personajes vinculados al poder, se les somete, a modo de purga, a la burla social. Es la mirada que se me impuso al tenerlos tan cerca: difícil tomárselos muy en serio, de ahí cierto humor negro que tiñe la novela.
Además de escritor, tu eres guionista, ¿Cómo influyó ese tipo de narrativa en este formato?
La novela está escrita con ciertos códigos audiovisuales y eso está asociado, creo, al origen de la novela del que hablamos al comienzo. Por otro lado, creo que nadie, al menos de mi generación y las posteriores, escribe sin estar cruzado ya, de uno u otro modo, por estos códigos. Las series son hoy parte del panorama y del imaginario narrativo y sus procedimientos permean nuestras formas de contar.
En esta novela, de todos modos, lo hice de manera más consciente que en otros proyectos literarios, en especial en lo referido a temas de estructura narrativa, o sea, a la disposición de los acontecimientos en función de mantener la atención y el interés del lector en el terreno propiamente argumental
Este es tu décimo libro, ¿Cómo te enfrentas a esta historia con toda la experiencia que llevas escribiendo?
Como me enfrento a cada nuevo proyecto. Desde cero. Con el asombro y la incertidumbre que supone cualquier proceso creativo. Si algo caracteriza mi obra o, más bien, mi no-obra, es precisamente lo distinto de cada proyecto en el que me embarco, lo inorgánico, si se quiere, lo poco programático. Eso pone en cuestión la idea misma de “experiencia” como recurso aplicable de un proyecto a otro. La experiencia, si me sirve de algo, es para enfrentarme la incertidumbre y a la frustración que supone cualquier proyecto creativo. La incertidumbre de no saber dónde se va a llegar y la frustración de nunca estar a la altura de lo que imaginamos.
Este libro tiene muchos saltos en el tiempo y muchos personajes secundarios. ¿Cómo resolviste creativamente este desafío en el relato?
Los personajes principales son solo tres: el detective, el empresario y el martillero. Aunque está también la esposa del empresario que es más bien la víctima que padece las decisiones, acciones y omisiones de estos tres personajes hombres.
En términos temporales, las líneas narrativas son dos y avanzan en paralelo: el tiempo de los hechos del crimen, que son los ocho meses que van desde julio de 2007 a febrero de 2008, y la trama del martillero, que se despliega más ampliamente en las décadas del ochenta y noventa, hasta que en un punto las dos temporalidades se cruzan.
Hay, claro, muchos otros personajes con sus pequeñas historias (el caso de la matrona Ema Pinto, el dueño del restorán en La Concepción que dice que salvó al papa Juan Pablo II en el atentado en San Pedro, el párroco argentino de El Quisco que se descubrió como violador de los derechos humanos durante la dictadura argentina), que apuntan a ofrecer un panorama más amplio del entorno en el que ocurre la historia central.
¿Cómo fue el proceso creativo de escritura? ¿Cuánto tiempo tardaste?
Como la idea general y el material básico de la investigación ya lo tenía, la escritura fue más bien rápida y duró aproximadamente tres meses de trabajo constante, con algunos moment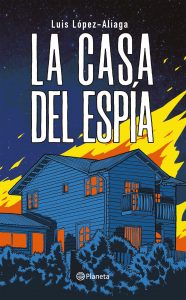 os de particular intensidad.
os de particular intensidad.
El proceso fue más bien grato, no exento, como decía antes, de la incertidumbre y frustración de cualquier proceso creativo.
¿Cómo fue el trabajo con la editorial Planeta? ¿Hubo pedidos específicos?
Más que pedidos, fue algo acordado inicialmente con el editor y que tiene que ver con la idea general de la colección: una novela basada en hechos reales, trabajada con ciertos códigos de acción y tensión dramática asociados a la narrativa de las buenas series de televisión.
¿Cómo fue el proceso de adaptar una historia real que sucedió en Chile hace unos años, a la ficción? ¿Qué tanto de ficción incorporaste?
Había una verdad a la que me interesaba acceder y solo quería y podía hacerlo con los recursos de la ficción, que son los que más o menos manejo. Es una paradoja asociada a cierta forma de conocimiento que ofrece la ficción: para llegar a la verdad es necesario mentir.
Un tipo de verdad distinta, en su profundidad y en sus métodos, a la verdad del periodismo o la historia, ambas disciplinas basadas también en la narrativa.
La ficción tiene sus propios límites y prerrogativas, que tienen que ver con las necesidades del relato, es decir, con la disposición estratégica de los acontecimientos en función de una idea de progresión dramática.
En ese sentido, en esta novela todo es ficción, pero a la vez todo está sustentado en una amplia documentación sobre los hechos reales, que van desde todo el material de prensa disponible hasta los archivos judiciales del caso.
¿De que manera te enfrentas a la construcción de personajes? Sobre todo cuando están basados en personajes reales, algunos de ellos muertos actualmente.
Esto también está dentro de las prerrogativas de la ficción, que permite entrar en la intimidad psíquica y física de los personajes desde la propia proyección imaginativa que uno como autor hace con relación a los hechos documentados.
Como te decía antes, al tener a estos personajes tan cerca se me hizo evidente su dimensión esperpéntica, grotesca. Esa es la verdad de esta ficción. Tensionando ciertas convenciones del realismo aparecen estos personajes algo deformes, ridículos, que hablan también de lo que somos como sociedad, de la elite que tenemos.
¿Tienes algún referente? ¿Tanto literario como cinematográfico?
Los referentes son muchos y operan de manera más bien inconsciente, indiscriminada, híbrida. Pero puesto a nombrar, tendría que hablar quizás de Entre hombres, la novela de Germán Maggiori y de Fargo, la serie.
¿Cómo ves la recepción de la gente frente a esta novela? ¿Crees que por ser basado en un caso real reconocido por muchos, llama más la atención?
Presenté la novela tres días antes del 18 de octubre, de modo que, en términos editoriales, La agenda se focalizó de forma exclusiva y con razón en los acontecimientos sociales y políticos, de modo que la recepción general está aún por verse. El gancho del caso real sirve en tanto la narración no flaquee y, sobre todo, ofrezca una dimensión distinta de lo ya conocido a través de la prensa. La experiencia que he tenido hasta ahora con los lectores es que es una novela que se lee rápido y con interés.
¿Qué proyectos tienes a futuro?
Muchos y todos muy distintos. El más cercano es un libro de crónica personal sobre mi generación literaria, la que en los noventa se formó bajo el alero del taller de Antonio Skármeta y en el fulgor histérico que supuso la recuperación de la democracia.
![]()


