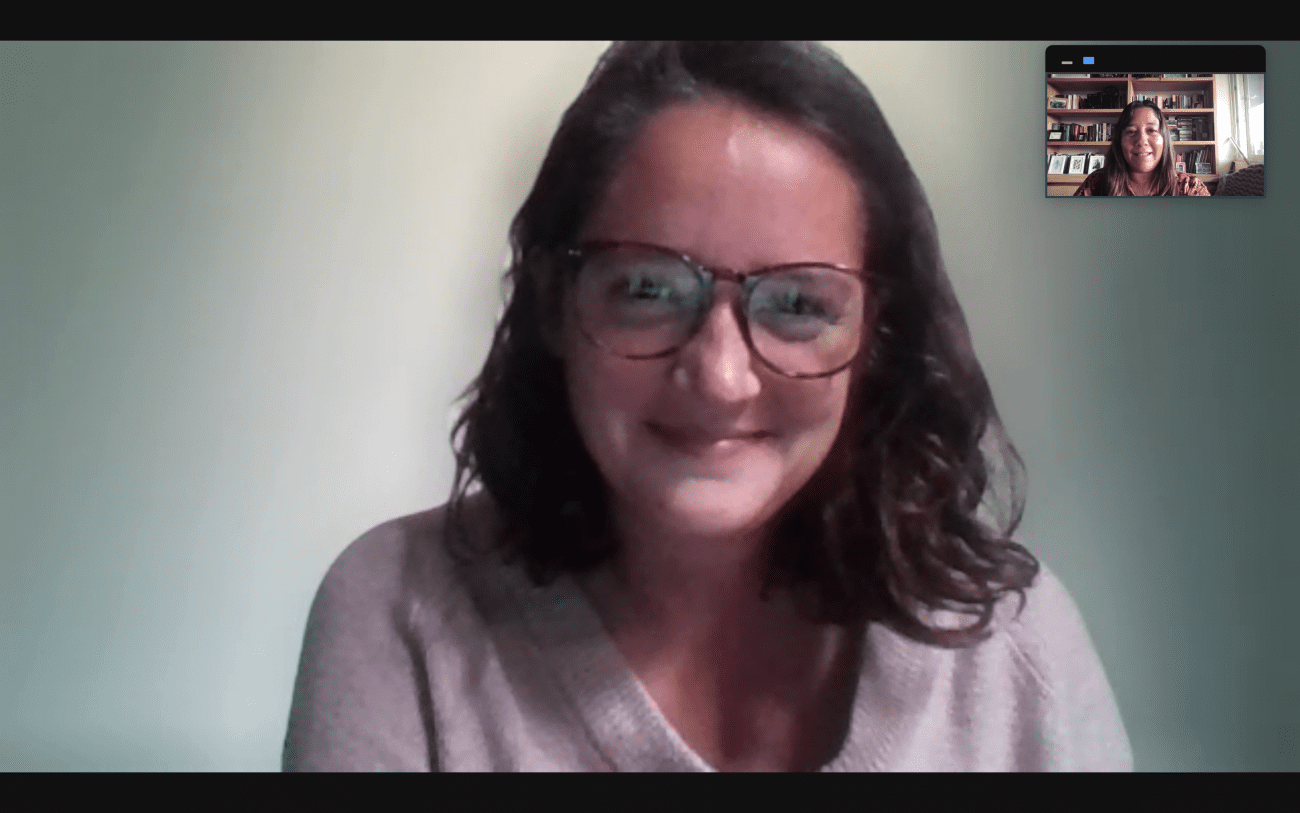Por Galia Bogolasky
Entrevistamos a la escritora chilena quien relata a través de la historia, los movimientos obrero, feminista y antidictadura que han salido a la calle a protestar por los derechos ciudadanos que buscan reivindicar. La historia muestra que lo que hoy vivimos tiene antecedentes que refuerzan que la movilización callejera, frontal, incluso violenta, es la forma que se ha usado en Chile para conseguir cambios sociales reales. El relato de la autora de Chilenas, historiadora de profesión, incluye los siguientes hitos: Levantamiento mapuche, 1881, Huelga de la carne, 1905, Masacre de Santa María, 1907, Huelgas de hambre, años 20, Huelga de los arrendatarios, 1925, Protestas por el transporte público, 1949-1957, Primera protesta LGBTQ, 1973, Jornadas de protesta nacional, 1983-1986, Huelga de hambre mapuche, 2010, Protesta estudiantil, 2006-2011
¿Cómo surgió la idea de escribir Las 10 marchas que cambiaron Chile?
Surge a partir de ciertas investigaciones que estábamos realizando en Memoria Chilena, particularmente sobre la Huelga de Valparaíso 1903, que no está en el libro y también sobre la primera protesta LGBTQ que eso si está. Esa experiencia, de investigar protestas, que es bien distinto a los otros libros que he hecho, que he investigado, más bien procesos de mujeres. La protesta, la forma de abordarla, más allá de las causas y las consecuencias, es cómo uno va monitoreando desde distintos puntos de vista ese día a día. Porque ese día a día puede cambiar quién compone la protesta, si se agrava o no, cómo responde el Estado, cuáles son las discusiones políticas que se dan. Entonces habíamos estado trabajando con esa forma de narrar.
A fines del 2019, el Estallido Social acelera también ese interés por entender otras protestas que nos pueden ayudar a mirar el Estallido Social desde una perspectiva más larga, dando cuenta de protestas que son muy distintas entre sí, pero que también tienen similitudes. También como una forma de analizar cómo se ha gestado la relación entre la sociedad civil y el Estado, y cómo ha sido la protesta un mecanismo democrático para poner arriba de la mesa esas demandas y esos puntos de vista que no han tenido un canal institucional para ser resuelta. Desde esa perspectiva y desde esa reflexión es que surgió el libro.
¿Cómo fue la selección de estas 10 marchas? Porque no incluye el Estallido, que podría ser como la gran marcha reciente que tenemos todos en la mente, o el 8M.
La selección privilegió las protestas más masivas que ha tenido nuestra historia. Ahí entran la jornada de protesta nacional, la huelga de la carne, las huelgas por el transporte, etcétera. Protestas que tuvieron consecuencias bien concretas y a largo plazo. Otra forma de seleccionar fue a través de protestas en no tan masivas, pero que llamaron la atención por su particularidad, como la primera protesta LGBTQ, por ejemplo, que si bien obviamente no es masiva y no tiene consecuencias inmediatas, sí se formula como la primera posibilidad de una comunidad de protestar. No inmediatamente, pero en las décadas posteriores sí tuvo una relevancia importante a la luz de ella.
Otra protesta, que tampoco fue masiva, por ejemplo, fue la huelga de hambre Mapuche del 2010 y esa tiene ahí la particularidad que no es una huelga que se vuelque a las calles, sino que es atentar contra la propia vida en pos de presionar, que eso lo podemos decir como mecanismo o maneras más bien poco ortodoxas de proyectar.
¿Por qué no está el 8M y el Estallido? Justamente porque no ha terminado. No es un proceso que uno pueda decir: “Esto ya acabó y éstas son las consecuencias”. Yo creo que nos falta tiempo para saber cuáles van a ser las consecuencias de esto e incluso más allá de la nueva Constitución, que podría ser la consecuencia institucional más directa. Tenemos que ver también cómo eso se va transformando o estar seguros de que ese estallido no ha terminado. Algo hizo la pandemia que ha sido ponerle un manto o pausar esa protesta que podría durar aún un par de años más. Como aparece en el capítulo de la Marcha Estudiantil el 2006 y el 2011, es una misma protesta, con un mismo sentido, que va cambiando de protagonista y va cambiando mecanismos, pero podríamos hablar de que es la misma. Lo mismo pasa con la del transporte. Entonces creo que ahí falta ver ¿cuánto va a durar este estallido?, ¿en que se va a transformar? y ¿cuándo podemos darlo por finalizado?. Eso también es súper debatible y lo pongo con el mismo caso del movimiento estudiantil. No sé cuánto del 2011 todavía hay en el 2019. Para eso nos falta tiempo para tener esa perspectiva más general.
Quizás en unos años más puedes sacar la parte dos de este libro, como lo hiciste con Chilenas y Chilenas Rebeldes ¿Cómo fue el proceso de investigación de este libro? Me imagino que tardó tanto tiempo porque fue una investigación muy profunda, muy acuciosa, con muchas fuentes.
Fue un proceso bien interesante, porque a diferencia de Chilenas, que es un libro que está basado sobre todo en material autobiográfico, incluso en cartas, en diarios de vida, en periódico, este (Las 10 marchas que cambiaron Chile) está basado prácticamente en cómo la prensa y como los protagonistas hablan de lo que es la protesta. Porque el punto de la investigación tenía que ser, por un lado, contarte cómo fue el día uno de la protesta, el día dos, ¿quiénes son sus protagonistas?, ¿por qué los protagonistas toman la decisión de protestar?, ¿cómo reacciona el Estado?, incluso ¿qué conversaciones existen en la élite o en el Estado o en la autoridad? Entonces, es una investigación que trata de poner varios puntos de vista arriba de la mesa, para darle una perspectiva más profunda a lo que es la protesta, sin caer en los buenos y en los malos.
Muchas veces, al leer sobre protestas se pone en ciertos lugares, empatiza más con unos que con otros, pero acá la idea era finalmente pensar, ¿cómo a través de estos ejemplos podemos cuestionarnos la manera en que se ha construido la democracia en nuestra historia? Por eso para mí era interesante investigar esas similitudes y esas diferencias y tratar de entender cuál era la razón, por ejemplo, del Estado, de por qué no avanzar o porque no ceder a ciertas peticiones.
En el caso de la Huelga de la Carne es súper claro, porque evidentemente lo que quería el Estado era mejorar la producción nacional de carne. Para eso tenía que subir los otros impuestos, para decirle a la gente: “Compra mejor carne chilena, para así mejorar nuestra industria y tener crecimiento económico”. Uno puede decir, es una buena intención, pero lo que no vieron, fueron las consecuencias que eso traía en la vida cotidiana de las personas. Porque esas personas comunes y corrientes no estaban sentadas en la mesa. No existía esa instancia para que alguien dijera: “Esto puede ser una consecuencia”. Ahí surge la protesta, que termina de una forma bien brutal, porque simplemente son asesinados muchos de los protestantes, aplastándola y después la discusión queda de nuevo en la élite. Ahí se ven las diferencias también de la élite, que decía; “Esto es solo violencia, nada más que violencia, que resuena mucho en el día de hoy. Otra muy liberada por este señor Malaquías Concha, que decía: “Ojo, que nos están diciendo algo”, “Tenemos que escuchar qué es eso y cómo podemos mejorar finalmente nuestras políticas públicas”.
Me pareció súper interesante darle voz también a esos distintos protagonistas y a esos distintos puntos de vista en que se puede percibir cualquier hecho. También nos ayuda a entender hoy, que un hecho tiene muchos significantes. Hay que ver bien desde dónde están hablando esos personajes y cómo estos distintos puntos de vistas pueden converger en una visión más compleja de esa situación.
¿Tú crees que habría ocurrido el Estallido si hubiera sido un gobierno de izquierda? Ó ¿Podría volver a ocurrir un Estallido el próximo Gobierno de izquierda?
Yo creo que sí, no sé. Yo creo que más que de izquierda a derecha depende de qué cambio están impulsando, como lo están impulsando y las formas. Porque si lo pensamos, y es difícil verlo tan en caliente, pero si hacemos un poco de análisis rápido, si pensamos en la protesta, ¿cómo partió el Estallido? El Estadillo parte por los estudiantes, por la subida del pasaje. El Gobierno fue muy obtuso en no querer reducirlo, pero además con muchas frases; el de las flores, con un ninguneo permanente, que te hace enojar y entre más enojado estás, es más fácil que se produzca el Estallido.
Si le hubiera tocado a otro, ahí podríamos descartar qué elementos fueron más importantes que otros, pero es difícil saberlo. También podrían haber habido protestas con menos rabia, no tan violentas o no tan masivas. Es muy difícil decirlo porque si vemos, por ejemplo, las últimas protestas, como el Movimiento Estudiantil, no es un estallido, sino una protesta, que es intensa, porque es muy recurrente, muy masiva también, pero no hay una destrucción de la ciudad o esta espectacularidad que tuvo el Estallido. Es complejo saber si eso se va a volver a repetir o si este Estallido, que yo creo que sigue ahí abajo, latente, se va a volver a manifestar con tal magnitud. Yo creo que eso va a tener que ver con si aquellas autoridades o aquellos procesos inducen a la rabia de las personas o las bajan. Yo creo que Bachelet no es una líder que genere mucha rabia. Te puede generar en cosas negativas, quizás algo de decepción, pero no sé si es alguien que pueda representar rabia, tanto como lo hace Piñera y como también lo hacía Piñera el 2010.
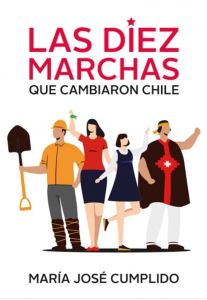 ¿Qué grandes conclusiones obtuviste después de la investigación?, ¿Hay algo que tú digas; este es el gran problema que tenemos como país, después de hacer este libro?
¿Qué grandes conclusiones obtuviste después de la investigación?, ¿Hay algo que tú digas; este es el gran problema que tenemos como país, después de hacer este libro?
Yo creo que en términos muy globales, el hecho de que se haya basado la democracia en la representación, incluso a tal punto de quienes representaban no tenían nada que ver con sus representados. Como es en el caso del siglo XIX, donde los que representan son hombres de la élite. Esos hombres de la élite están representando a otros hombres de la élite. Pero eso empieza a cambiar en el siglo XX, cuando se amplía el derecho a sufragio. Ya no pueden votar sobre los hombres de élite, sino que entran las mujeres, personas con muchos menos recursos, etc. Ahí está esa conversación de yo soy mujer, pero me representa un señor Matte, que no tiene nada que ver conmigo, empieza a hacer agua. Es una crisis que estamos viendo, yo creo en todo el mundo, hay estallidos en todo el mundo, que buscan abrir justamente esa representación, en una época donde se está apelando más a la horizontalidad a visibilizar a distintos grupos históricamente excluidos, empieza a resquebrajarse y finalmente la consecuencia de ello es cuando la gente dice: “¿qué importa por quién votes si el lunes tengo que trabajar igual?” Es una forma de decir “¿Qué importa por quién vote?, si nadie me va a solucionar los problemas, porque finalmente nadie me representa.
Yo creo que a través de estas protestas, incluso el Estallido, uno ve cómo, de alguna manera siempre se impidió la opinión y la participación de la mayoría de las personas. No pudieron opinar las personas que estaban luchando contra el impuesto, no pudieron opinar los trabajadores de las salitreras, no pudieron opinar la población LGBTQ el 73 y así, etc. Todas las instancias donde sí hubo negociación, finalmente se resolvía el problema puntual, como en el caso de los arrendatarios, que necesitaban que alguien regulara esta relación que hay con el Estado, resolvámoslo a través de tribunales de vivienda, pero el fondo del asunto, que es justamente como yo puedo dar mi opinión o cómo yo puedo participar en esas políticas públicas, eso no se ha dado hasta el día de hoy. Yo creo que ese es el gran problema, es la gran crisis que existe hoy en la democracia representativa, como se ha construido y como la conocemos hasta el día de hoy.
Tú eres candidata a constituyente ahora y tu gran lucha también son los derechos LGBT. ¿Cómo es para ti escribir estos libros que son tan significativos a nivel histórico social y para la nueva Constitución?
Yo creo que es súper importante, justamente porque la construcción de la democracia no únicamente, tiene que ver con los últimos 30 años. En este caso podemos hablar de los últimos 200 años. Yo creo que ese marco conceptual, que es más amplio, ayuda también a desdramatizar o poder pensar ciertos paradigmas de una manera mucho más larga. Si lo piensan, 200 años, ya no importa si gobernaba la izquierda o la derecha, o los conservadores y los liberales. Ahí lo que mandataba era una forma de entender qué es la democracia.
Yo creo que hoy día también pasa eso, porque si te das cuenta tenemos en los últimos años Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera y pese que han habido cambios y cosas muy distintas, todavía está la sensación de las personas de que da lo mismo cual. Yo creo que eso habla justamente de cómo nuestra Constitución del 80, puso todas las trabas posibles a hacer cambios profundos y hacer cambios de una manera mucho más rápida y que eso puede ser una causa de la poca confianza que existe de las personas hacia el mundo político, que lo ve muy lento, muy poco resolutivo.
Por otro lado, también viendo la historia constitucional de Chile, está muy claro que ha sido excluida la mayoría de la población. Las mujeres han sido invisibilizadas en la Constitución, los derechos sexuales y reproductivos nunca han estado, el tema del cuidado nunca han estado, temas que han sido esenciales históricamente para las mujeres. Por lo tanto, yo creo que el poder tener esa perspectiva amplia, pero también tener una mirada particular desde quienes históricamente hemos estado excluidas de ese debate público, que somos las mujeres, creo que le puede dar una consistencia a una Constitución, porque por un lado puede destrabar los cambios, puede también poner otras miradas sobre la mesa y puede enfrentarse de mejor manera a las necesidades de las sociedades actuales, que obviamente son muy distintas a las de los 80 y son muy distintas a las del siglo XIX.
¿Cómo fue el trabajo para hacer este libro con la editorial?
Yo le propuse a mi editora, que es la misma de Chilenas, hacer un libro para todo público, escrito justamente para divulgar historia y que refiriera a 10 marchas en la historia, que tuvieran más o menos el mismo criterio de Chilenas, que tenía que ver con la diversidad, con que fueran protestas que representaran a distintos grupos. Lo que hice fue hacer el listado con las protestas que me parecían más relevantes, algunas ya las había estudiado antes, otras no. Con ese listado no hubo mayores cambios y terminó finalmente con el libro que está ahora. Esta propuesta, que partió en noviembre, la idea era tener más o menos un año de investigación, para luego sacarlo el 2021. Por suerte la pandemia ayudó, más que enlenteció ese trabajo.
El proyecto comenzó justo después del Estallido ¿Eso fue también el gatillante?
Claro, partió justo después del Estallido. Como ya tenía esta experiencia previa, trabajando con otras protestas, tenía ya mucho material en mi computador. Cuando llega la pandemia y nos tenemos que encerrar, yo ya tenía todo armado, sólo faltaba la escritura. Eso fue bueno, porque si no se hubiera demorado mucho más el libro. Quizás todavía estaría ahí recopilando información.
¿Qué le dirías a la gente para que lea el libro?
Yo creo que deberían leerlo porque es un libro que cuenta por qué otras personas, muy distintas a nosotros, han salido a las calles. Personas distintas incluso a las que salieron en el Estallido. Es un ejercicio, no sólo de conocer nuestra historia y de conocer qué cosas se han logrado con las protestas y cuales otras no, si no también es un ejercicio para empatizar con aquellas personas que han habitado en este territorio en épocas súper distintas a las nuestras y creo que este ejercicio es súper interesante para poder empezar a entender, también, qué significa empatizar o qué significa generar un diálogo con alguien que es totalmente distinto a ti. Creo que eso puede ser súper interesante y me parece cada vez más necesario para para la discusión pública en estos días.
![]()